3.4: Jack Londres (1876 - 1916)
- Page ID
- 101041
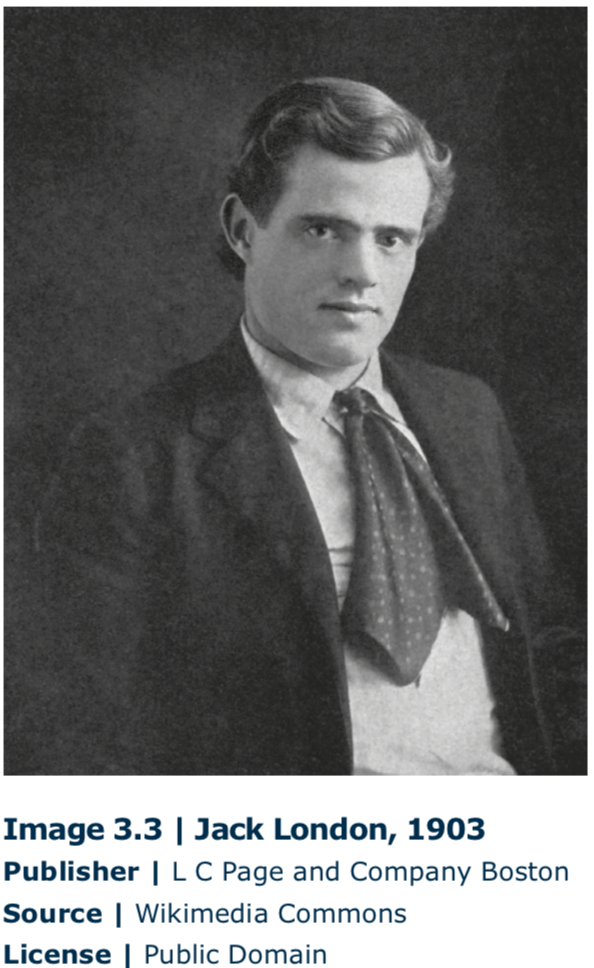
“Seamos muy humildes”, escribió Jack London una vez a no menos lector que al presidente estadounidense, Teddy Roosevelt. “Nosotros que somos tan humanos somos muy animales”. Comprometido con producir 1000 palabras al día, Londres fue autor antes de su muerte a la edad de cuarenta años más de 400 obras de no ficción, veinte novelas y casi 200 cuentos en numerosos géneros que van desde la crítica social periodística hasta la juvenil, aventura, distópica y ciencia ficción. Cuando era adolescente en Oakland, California, Londres era un lector voraz pero sólo recibió una educación esporádica y en su mayoría informal. A lo largo de su juventud apoyó a su familia trabajando en molinos y conservas, en veleros, e incluso como pirata de ostras. Antes de cumplir los veintidós años, había pasado tiempo en la cárcel por vagancia, dio conferencias públicas sobre socialismo, asistió a un semestre en la Universidad de California y se aventuró al Yukón canadiense en busca de oro. El prolífico y aventurero Londres pronto encontró un gran éxito como escritor, al ser autor de muchos libros mientras navegaba alrededor del mundo en su yate privado, y eventualmente convirtiéndose en el primer autor millonario de Estados Unidos. Desde la época de su juventud, Londres quedó arrasada por los movimientos intelectuales y políticos de su época. Fue especialmente influenciado por los escritos de Friedrich Nietzsche, Charles Darwin y Karl Marx. El tema que une a estos tres grandes pensadores y que apeló a Londres es la lucha: Marx veía la historia como una lucha entre clases; Darwin veía la naturaleza como una lucha por la supervivencia entre especies; y Nietzsche veía a la sociedad como una lucha entre individuos brillantes e instituciones sociales. Los trabajos y aventuras de Londres en el fondo de la fuerza laboral, en el ártico y en el mar se combinaron con las ideas de estos pensadores para convertirse en los sujetos de su literatura popular.
Naturalista literario, Londres es posiblemente mejor conocido hoy en día por sus historias sobre perros, en particular las novelas Call of the Wild (1903) y White Fang (1906), y la historia incluida aquí, “To Build a Fire” (1908). “Para construir un fuego” es un excelente ejemplo de naturalismo literario, ya que su trama se centra en la lucha de un hombre por la supervivencia. Curiosamente, Londres publicó un borrador anterior de esta misma historia en 1902 en la juvenil Juvenil's Magazine, en la que le dio un nombre a su protagonista (Tom Vincent) y lo puso solo en el Yukón sin perro. No obstante, en la versión revisada y mucho más famosa de la historia que lees aquí, Londres no nombra al hombre sino que le ha dado un perro. Mientras el hombre y el perro viajan juntos en un sendero congelado, Londres muestra cómo la herencia y el medio ambiente son tan parte de la condición humana como la cultura y el carácter individual.
3.5.1 “Para construir un fuego”
El día se había roto frío y gris, extremadamente frío y gris, cuando el hombre se apartó del sendero principal del Yukón y subió a la alta orilla de tierra, donde un sendero tenue y poco transitado conducía hacia el este a través de la gruesa madera de abeto. Era una orilla empinada, y se hizo una pausa para respirar en la cima, excusándose el acto para sí mismo mirando su reloj. Eran las nueve en punto. No había sol ni indicio de sol, aunque no había una nube en el cielo. Era un día claro, y sin embargo parecía una palidez intangible sobre la cara de las cosas, una sutil penumbra que oscurecía el día, y eso se debía a la ausencia de sol. Este hecho no preocupó al hombre. Estaba acostumbrado a la falta de sol. Habían pasado días desde que había visto el sol, y sabía que debían pasar unos días más antes de que ese alegre orbe, que se dirigía hacia el sur, simplemente se asomara por encima de la línea del cielo y se sumergiera inmediatamente de la vista.
El hombre echó una mirada hacia atrás por el camino que había venido. El Yukón yacía a una milla de ancho y se escondía bajo tres pies de hielo. Encima de este hielo había tantos pies de nieve. Todo era de color blanco puro, rodando en suaves ondulaciones donde se habían formado los atascos de hielo del congelamiento. Norte y sur, hasta donde podía ver su ojo, era de color blanco intacto, salvo por una línea de pelo oscura que se curvaba y retorcía desde alrededor de la isla cubierta de abetos hacia el sur, y que se curvaba y se retorcía hacia el norte, donde desapareció detrás de otra isla cubierta de abetos. Esta oscura línea de cabello era el sendero principal que conducía al sur quinientas millas hasta el paso de Chilcoot, Dyea, y al agua salada; y que conducía al norte setenta millas hasta Dawson, y aún hacia el norte mil millas hasta Nulato, y finalmente a San Miguel en el mar de Bering, mil millas y medio mil más.
Pero todo esto el misterioso y largo rastro capilar, la ausencia de sol del cielo, el tremendo frío, y la extrañeza y rareza de todo ello no causaron ninguna impresión en el hombre. No fue porque estuvo mucho tiempo acostumbrado a ello. Era un recién llegado a la tierra, un chechaquo, y este fue su primer invierno. El problema con él era que no tenía imaginación. Fue rápido y alerta en las cosas de la vida, pero sólo en las cosas, y no en los significados. Cincuenta grados bajo cero significaron ochenta grados impares de heladas. Tal hecho lo impresionó por ser frío e incómodo, y eso fue todo. No le llevó a meditar sobre su fragilidad como criatura de temperatura, y sobre la fragilidad del hombre en general, capaz sólo de vivir dentro de ciertos límites estrechos de calor y frío; y de ahí en adelante no lo llevó al campo conjetural de inmortalidad y lugar del hombre en el universo. Cincuenta grados bajo cero representaban un mordisco de escarcha que dolió y que debe protegerse con el uso de manoplas, orejeras, mocasines cálidos y calcetines gruesos. Cincuenta grados bajo cero era para él solo precisamente cincuenta grados bajo cero. Que debería haber algo más en ello que eso era un pensamiento que nunca le entró en la cabeza.
A medida que se volteaba para continuar, escupió especulativamente. Había un crujido agudo y explosivo que lo asustó. Volvió a escupirle. Y nuevamente, en el aire, antes de que pudiera caer a la nieve, el escupitajo crujía. Sabía que a los cincuenta por debajo de la escupida crujía en la nieve, pero este escupitajo había crepitado en el aire. Sin duda hacía más frío que cincuenta por debajo de lo mucho más frío que no sabía. Pero la temperatura no importaba. Estaba destinado al viejo reclamo en la bifurcación izquierda de Henderson Creek, donde ya estaban los chicos. Habían cruzado la división desde el país de Indian Creek, mientras que él había recorrido la forma indirecta para echar un vistazo a las posibilidades de sacar troncos en primavera de las islas del Yukón. Estaría en el campamento a las seis en punto; un poco después del anochecer, era cierto, pero los chicos estarían ahí, se iba un fuego y estaría lista una cena caliente. En cuanto al almuerzo, presionó la mano contra el bulto que sobresalía debajo de su chaqueta. También estaba debajo de su camisa, envuelto en un pañuelo y tirado contra la piel desnuda. Era la única forma de evitar que las galletas se congelaran. Sonrió amablemente para sí mismo mientras pensaba en esas galletas, cada una cortada abierta y empapada en grasa de tocino, y cada una encerrando una generosa rebanada de tocino frito.
Se sumergió entre los grandes abetos. El rastro era débil. Un pie de nieve había caído desde que el último trineo había pasado por encima, y se alegró de estar sin trineo, viajando ligero. De hecho, no llevaba nada más que el almuerzo envuelto en el pañuelo. Se sorprendió, sin embargo, por el frío. Ciertamente hacía frío, concluyó, ya que se frotaba la nariz adormecida y los pómulos con la mano mitranada. Era un hombre de bigotes cálidos, pero el pelo de su rostro no protegía los pómulos altos y la nariz ansiosa que se empujaba agresivamente al aire helado.
A los talones del hombre trotaba un perro, un gran husky nativo, el perro lobo apropiado, recubierto de gris y sin ninguna diferencia visible o temperamental con respecto a su hermano, el lobo salvaje. El animal estaba deprimido por el tremendo frío. Sabía que no era tiempo para viajar. Su instinto le contó una historia más verdadera que la que le fue contada al hombre por el juicio del hombre. En realidad, no era meramente más frío que cincuenta bajo cero; era más frío que sesenta por debajo, que setenta por debajo. Fue setenta y cinco bajo cero. Dado que el punto de congelación es treinta y dos por encima de cero, significó que se obtuvieron ciento siete grados de escarcha. El perro no sabía nada de termómetros. Posiblemente en su cerebro no había una conciencia aguda de una condición de muy frío como la que estaba en el cerebro del hombre. Pero el bruto tenía su instinto. Experimentó una aprensión vaga pero amenazadora que la sometió y la hizo escabullirse a los talones del hombre, y eso lo hizo cuestionar ansiosamente cada movimiento insólito del hombre como si esperara que fuera al campamento o buscara refugio en algún lugar y construyera fuego. El perro había aprendido fuego, y quería fuego, o bien enterrarse bajo la nieve y abrazar su calor lejos del aire.
La humedad congelada de su respiración se había asentado sobre su pelaje en un fino polvo de escarcha, y sobre todo estaban sus papadas, hocico y pestañas blanqueadas por su aliento cristalino. La barba roja y el bigote del hombre también estaban escarchados, pero de manera más sólida, el depósito tomando la forma de hielo y aumentando con cada aliento cálido y húmedo que exhalaba. Además, el hombre estaba masticando tabaco, y el hocico de hielo sostenía sus labios tan rígidamente que no pudo limpiarse la barbilla cuando expulsó el jugo. El resultado fue que una barba cristalina del color y solidez del ámbar iba aumentando su longitud en su barbilla. Si se caía se rompería, como vidrio, en fragmentos quebradizos. Pero no le importó el apéndice. Era la pena que todos los tabaceros pagaban en ese país, y ya había salido antes en dos chasquidos fríos. No habían estado tan fríos como esto, él sabía, pero por el termómetro espiritual de Sixty Mile sabía que se habían registrado a los cincuenta por debajo y a los cincuenta y cinco.
Se mantuvo a través del tramo nivelado de bosques durante varios kilómetros, cruzó un amplio piso de cabezas de negro y dejó caer una orilla hasta el lecho congelado de un pequeño arroyo. Este era Henderson Creek, y sabía que estaba a diez millas de los tenedores. Miró su reloj. Eran las diez en punto. Estaba haciendo cuatro millas por hora, y calculó que llegaría a las horquillas a las doce y media. Decidió celebrar ese evento comiendo allí su almuerzo.
El perro volvió a caer en los talones, con una cola caída de desánimo, mientras el hombre se balanceaba por el lecho de arroyos. El surco del viejo sendero en trineo era claramente visible, pero una docena de centímetros de nieve cubrieron las marcas de los últimos corredores. En un mes ningún hombre había venido arriba o abajo de ese arroyo silencioso. El hombre se aferró de manera constante. No se le dio mucho a pensar, y justo entonces particularmente no tenía nada en qué pensar salvo que almorzaría en los tenedores y que a las seis en punto estaría en el campamento con los chicos. No había nadie con quien hablar y, de haberlo habido, el discurso hubiera sido imposible por el hocico de hielo que tenía en la boca. Por lo que continuó monótonamente masticando tabaco y aumentando la longitud de su barba ámbar.
De vez en cuando el pensamiento reiteraba que hacía mucho frío y que nunca había experimentado tal frío. Mientras caminaba se frotaba los pómulos y la nariz con el dorso de la mano mitranada. Esto lo hizo automáticamente, de vez en cuando cambiando de manos. Pero frota como lo haría, en el instante en que paró sus pómulos se adormeció, y al siguiente instante el final de su nariz se adormeció. Estaba seguro de que se congelaría las mejillas; lo sabía, y experimentó una punzada de arrepentimiento por no haber ideado una correa para la nariz del tipo que llevaba Bud en broches fríos. Tal correa también pasó por las mejillas, y las salvó. Pero no importaba mucho, después de todo. ¿Qué eran las mejillas esmeriladas? Un poco dolorosos, eso fue todo; nunca fueron serios.
Vacío como la mente del hombre estaba de pensamientos, estaba muy atento, y se percató de los cambios en el arroyo, las curvas y curvas y los atascos de madera, y siempre notó agudamente donde colocaba los pies. Una vez, dando la vuelta a una curva, reprendió abruptamente, como un caballo sobresaltado, se curvó alejándose del lugar donde había estado caminando, y retrocedió varios pasos por el sendero. El arroyo que conocía estaba congelado claro hasta el fondo ningún arroyo podía contener agua en ese invierno ártico pero sabía también que había manantiales que burbujeaban desde las laderas y corrían por debajo de la nieve y encima del hielo del arroyo. Sabía que los chasquidos más fríos nunca congelaban estos manantiales, y conocía igualmente su peligro. Eran trampas. Ocultaron charcos de agua bajo la nieve que podrían tener tres pulgadas de profundidad, o tres pies. A veces una piel de hielo de media pulgada de espesor los cubría, y a su vez estaba cubierta por la nieve. A veces había capas alternas de agua y piel de hielo, de modo que cuando una se atravesaba siguió atravesando por un tiempo, a veces mojándose hasta la cintura.
Por eso había rehuido en tanto pánico. Había sentido el dar bajo sus pies y había escuchado el crujido de una piel de hielo escondida en la nieve. Y mojarse los pies a tal temperatura significaba problemas y peligro. Por lo menos significó retraso, pues se vería obligado a detenerse y hacer fuego, y bajo su protección descalzar los pies mientras secaba sus calcetines y mocasines. Se puso de pie y estudió el lecho de arroyos y sus orillas, y decidió que el flujo de agua venía de la derecha. Reflexionó un rato, frotándose la nariz y las mejillas, luego bordeó hacia la izquierda, dando un paso cauteloso y probando el pie para cada paso. Una vez libre del peligro, tomó una nueva masticación de tabaco y se balanceó a lo largo de su marcha de cuatro millas.
En el transcurso de las siguientes dos horas se encontró con varias trampas similares. Por lo general, la nieve sobre las albercas escondidas tenía una apariencia hundida y confitada que anunciaba el peligro. Una vez más, sin embargo, tuvo una llamada cercana; y una vez, sospechando peligro, obligó al perro a continuar delante. El perro no quería ir. Se colgó hacia atrás hasta que el hombre la empujó hacia adelante, y luego cruzó rápidamente la superficie blanca e intacta. De pronto se abrió paso, se tambaleó a un lado y se escapó a un pie más firme. Había mojado sus patas delanteras y patas, y casi de inmediato el agua que se aferraba a ella se convirtió en hielo. Hizo esfuerzos rápidos para lamer el hielo de sus piernas, luego cayó en la nieve y comenzó a morder el hielo que se había formado entre los dedos de los pies. Esto fue una cuestión de instinto. Permitir que el hielo permanezca significaría dolor en los pies. Esto no lo sabía. Simplemente obedeció la misteriosa incitación que surgió de las profundas criptas de su ser. Pero el hombre lo sabía, habiendo logrado un juicio sobre el tema, y se quitó la manopla de la mano derecha y ayudó a arrancar las partículas de hielo. No expuso los dedos más de un minuto, y quedó asombrado ante el rápido entumecimiento que los hirió. Desde luego hacía frío. Tiró de la manopla apresuradamente, y golpeó salvajemente la mano en su pecho.
A las doce horas el día estaba en su punto más brillante. Sin embargo, el sol estaba demasiado al sur en su viaje invernal para despejar el horizonte. El bulto de la tierra intervino entre ésta y Henderson Creek, donde el hombre caminaba bajo un cielo despejado al mediodía y no proyectaba ninguna sombra. A las doce y media, al minuto, llegó a las horquillas del arroyo. Estaba complacido por la velocidad que había hecho. Si lo seguía así, sin duda estaría con los chicos por seis. Se desabrochó la chaqueta y la camisa y sacó su almuerzo. La acción no consumió más de un cuarto de minuto, sin embargo, en ese breve momento el entumecimiento se apoderó de los dedos expuestos. No se puso la manopla, sino que, en cambio, golpeó los dedos una docena de golpes afilados contra su pierna. Después se sentó en un tronco cubierto de nieve a comer. El aguijón que siguió al golpear sus dedos contra su pierna cesó tan rápido que se sobresaltó, no había tenido oportunidad de tomar un bocado de galleta. Golpeó los dedos repetidamente y los devolvió a la manopla, desnudando la otra mano con el propósito de comer. Intentó tomar un bocado, pero el hocico de hielo lo impidió. Se había olvidado de construir un fuego y descongelarse. Se rió entre dientes de su necedad, y mientras se reía notó el entumecimiento que se arrastraba en los dedos expuestos. También, señaló que el escozor que primero le había llegado a los dedos de los pies cuando se sentó ya estaba falleciendo. Se preguntó si los dedos de los pies estaban calientes o adormecidos. Los movió dentro de los mocasines y decidió que estaban adormecidos.
Se puso la manopla apresuradamente y se puso de pie. Estaba un poco asustado. Él estampó arriba y abajo hasta que el escozor volvió a los pies. Ciertamente hacía frío, era su pensamiento. Ese hombre de Sulphur Creek había dicho la verdad al decir lo frío que a veces se hacía en el país. ¡Y en ese momento se había reído de él! Eso demostró que uno no debe estar muy seguro de las cosas. No hubo ningún error al respecto, hacía frío. Caminó hacia arriba y hacia abajo, estampando los pies y trillando los brazos, hasta tranquilizarse por el calor que regresaba. Después salió cerillas y procedió a hacer fuego. De la maleza, donde el agua alta de la primavera anterior había alojado un suministro de ramitas sazonadas, consiguió su leña. Trabajando con cuidado desde un pequeño comienzo, pronto tuvo un fuego rugiente, sobre el que descongeló el hielo de la cara y en cuya protección se comió sus galletas. Por el momento se burló el frío del espacio. El perro tomó satisfacción en el fuego, estirándose lo suficientemente cerca para abrigarse y lo suficientemente lejos como para escapar de ser chamuscado.
Cuando el hombre había terminado, llenó su pipa y se tomó su tiempo cómodo por un humo. Después se tiró de las manoplas, asentó las orejeras de su gorra firmemente alrededor de sus orejas, y tomó el rastro del arroyo por la bifurcación izquierda. El perro estaba decepcionado y anhelaba volver hacia el fuego. Este hombre no sabía frío. Posiblemente todas las generaciones de su ascendencia habían sido ignorantes del frío, del frío real, del frío ciento siete grados por debajo del punto de congelación. Pero el perro sabía; toda su ascendencia sabía, y había heredado el conocimiento. Y sabía que no era bueno caminar al extranjero con un frío tan temeroso. Era el momento de tumbarse acurrucado en un agujero en la nieve y esperar a que se dibujara una cortina de nubes a través de la cara del espacio exterior de donde vino este frío. Por otro lado, había una gran intimidad entre el perro y el hombre. El uno era el esclavo del otro, y las únicas caricias que había recibido fueron las caricias del latigazo cervical y de los duros y amenazantes sonidos de garganta que amenazaban el latigazo. Por lo que el perro no hizo ningún esfuerzo por comunicar su aprehensión al hombre. No se preocupaba por el bienestar del hombre; era por su propio bien que anhelaba volver al fuego. Pero el hombre silbó, y le habló con el sonido de latigazos, y el perro se balanceó a los talones del hombre y le siguió.
El hombre tomó un masticado de tabaco y procedió a comenzar una nueva barba ámbar. Además, su aliento húmedo rápidamente empolvó con blanco el bigote, las cejas y las pestañas. No parecía haber tantos resortes en la bifurcación izquierda del Henderson, y durante media hora el hombre no vio signos de ninguno. Y luego sucedió. En un lugar donde no había señales, donde la nieve suave e ininterrumpida parecía anunciar solidez debajo, el hombre se abrió paso. No era profundo. Se mojó hasta la mitad de las rodillas antes de tambalear hasta llegar a la corteza firme.
Estaba enojado, y maldijo su suerte en voz alta. Tenía la esperanza de entrar al campamento con los chicos a las seis en punto, y esto le retrasaría una hora, pues tendría que construir un fuego y secarse su equipo de pies. Esto era imperativo a esa baja temperatura sabía tanto; y se volvió a un lado a la orilla, a la que escaló. En la parte superior, enredado en la maleza alrededor de los troncos de varios abetos pequeños, había un depósito de agua alta de palos y ramitas de leña seca principalmente, pero también porciones más grandes de ramas sazonadas y pastos finos y secos del año pasado. Tiró varias piezas grandes sobre la nieve. Esto sirvió para una fundación e impidió que la llama joven se ahogara en la nieve que de otra manera se derretiría. La llama que consiguió al tocar una cerilla a una pequeña pizca de corteza de abedules que sacó de su bolsillo. Esto se quemó aún más fácilmente que el papel. Colocándolo sobre los cimientos, alimentó a la llama joven con mechones de pasto seco y con las ramitas secas más pequeñas.
Trabajó lenta y cuidadosamente, muy consciente de su peligro. Poco a poco, a medida que la llama se hizo más fuerte, aumentó el tamaño de las ramitas con las que la alimentaba. Se puso en cuclillas en la nieve, sacando las ramitas de su enredo en el cepillo y alimentándose directamente a la llama. Sabía que no debía haber fracaso. Cuando es setenta y cinco bajo cero, un hombre no debe fallar en su primer intento de construir un fuego es decir, si tiene los pies mojados. Si sus pies están secos, y falla, puede correr por el sendero media milla y recuperar su circulación. Pero la circulación de pies mojados y helados no puede restaurarse corriendo cuando está setenta y cinco por debajo. No importa lo rápido que corra, los pies mojados se congelarán más fuerte.
Todo esto lo sabía el hombre. El viejo de Sulphur Creek le había hablado de ello el otoño anterior, y ahora estaba apreciando los consejos. Ya toda la sensación se le había salido de los pies. Para construir el fuego se había visto obligado a quitarse los mitones, y los dedos se habían adormecido rápidamente. Su ritmo de cuatro millas por hora había mantenido su corazón bombeando sangre a la superficie de su cuerpo y a todas las extremidades. Pero en el instante en que se detuvo, la acción de la bomba disminuyó. El frío del espacio hirió la punta desprotegida del planeta, y él, al estar en esa punta desprotegida, recibió toda la fuerza del golpe. La sangre de su cuerpo retrocedió ante ella. La sangre estaba viva, como el perro, y como el perro quería esconderse y cubrirse del frío temeroso. Mientras caminaba cuatro millas por hora, bombeaba esa sangre, de cualquier manera, a la superficie; pero ahora se alejaba y se hundía en los recesos de su cuerpo. Las extremidades fueron las primeras en sentir su ausencia. Sus pies mojados se congelaron cuanto más rápido, y sus dedos expuestos se adormecían más rápido, aunque aún no habían comenzado a congelarse. Nariz y mejillas ya estaban congeladas, mientras que la piel de todo su cuerpo se enfriaba al perder su sangre.
Pero estaba a salvo. Los dedos de los pies y la nariz y las mejillas sólo serían tocados por la escarcha, pues el fuego comenzaba a arder con fuerza. Lo estaba alimentando con ramitas del tamaño de su dedo. En otro minuto podría alimentarlo con ramas del tamaño de su muñeca, y luego podría quitarse el calzado mojado, y, mientras se secaba, podía mantener sus pies desnudos calientes junto al fuego, frotándolos al principio, por supuesto, con nieve. El incendio fue todo un éxito. Estaba a salvo. Recordó el consejo del viejo en Sulphur Creek, y sonrió. El viejo había sido muy serio al establecer la ley de que ningún hombre debe viajar solo en el Klondike después de cincuenta por debajo. Bueno, aquí estaba; había tenido el accidente; estaba solo; y se había salvado a sí mismo. Esos veteranos eran bastante mujeriegos, algunos de ellos, pensó. Todo lo que un hombre tenía que hacer era mantener la cabeza, y estaba bien. Cualquier hombre que fuera un hombre podía viajar solo. Pero fue sorprendente, la rapidez con la que se congelaban las mejillas y la nariz. Y no había pensado que sus dedos pudieran quedar sin vida en tan poco tiempo. Sin vida estaban, pues apenas podía hacerlos moverse juntos para agarrar una ramita, y parecían alejados de su cuerpo y de él. Cuando tocó una ramita, tuvo que mirar y ver si la agarraba o no. Los cables estaban bastante bien hundidos entre él y sus dedos.
Todo lo cual contaba poco. Ahí estaba el fuego, chasqueando y crepitando y prometiendo la vida con cada llama danzante. Empezó a desatar sus mocasines. Estaban cubiertos de hielo; los gruesos calcetines alemanes eran como vainas de hierro a medio camino de las rodillas; y las cuerdas de mocasín eran como varillas de acero todas torcidas y anudadas como por alguna conflagración. Por un momento tiró con sus dedos entumecidos, luego, dándose cuenta de la locura de ello, sacó su navaja de vaina.
Pero antes de que pudiera cortar los hilos, sucedió. Fue su propia culpa o, más bien, su error. No debió haber construido el fuego bajo el abeto. Debió construirla a la intemperie. Pero había sido más fácil sacar las ramitas del cepillo y dejarlas caer directamente sobre el fuego. Ahora el árbol bajo el que había hecho esto llevaba un peso de nieve sobre sus ramas. No había soplado viento desde hacía semanas, y cada rama estaba completamente cargada. Cada vez que había sacado una ramita le había comunicado una ligera agitación al árbol una agitación imperceptible, en lo que a él respecta, pero una agitación suficiente para provocar el desastre. En lo alto del árbol una rama volcó su carga de nieve. Esto cayó sobre las ramas de abajo, volcándolas. Este proceso continuó, extendiéndose e involucrando a todo el árbol. Creció como una avalancha, y descendió sin avisar sobre el hombre y el fuego, ¡y el fuego se borró! Donde se había quemado había un manto de nieve fresca y desordenada.
El hombre quedó conmocionado. Era como si acabara de escuchar su propia sentencia de muerte. Por un momento se sentó y miró fijamente el lugar donde había estado el fuego. Entonces se puso muy tranquilo. Quizás el viejo en Sulphur Creek tenía razón. Si sólo hubiera tenido un compañero de sendero no habría estado en peligro ahora. El compañero de sendero podría haber construido el fuego. Bueno, le correspondía a él volver a encender el fuego, y esta segunda vez no debe haber ningún fracaso. Aunque tuviera éxito, lo más probable es que perdiera algunos dedos de los pies. Sus pies ya deben estar muy congelados, y pasaría algún tiempo antes de que el segundo fuego estuviera listo.
Tales eran sus pensamientos, pero no se sentó a pensarlos. Estaba ocupado todo el tiempo que pasaban por su mente, hizo una nueva base para un incendio, esta vez a la intemperie; donde ningún árbol traicionero podía borrarlo. A continuación, recolectó pastos secos y pequeñas ramitas de los flotsam de aguas altas. No pudo juntar los dedos para sacarlos, pero pudo juntarlos por el puñado. De esta manera consiguió muchas ramitas podridas y trozos de musgo verde que no eran deseables, pero era lo mejor que podía hacer. Trabajó metódicamente, incluso recogiendo un brazo de las ramas más grandes para ser utilizado más tarde cuando el fuego cobrara fuerza. Y todo el tiempo el perro se sentaba y lo observaba, cierto anhelo de melancolía en sus ojos, pues lo veía como el fuego-proveedor, y el fuego tardaba en llegar.
Cuando todo estaba listo, el hombre metió en su bolsillo un segundo trozo de corteza de abedules. Sabía que el ladrido estaba ahí y, aunque no podía sentirlo con los dedos, podía escuchar su crujiente crujido mientras buscaba a tientas. Intente como lo haría, no pudo agarrarlo. Y todo el tiempo, en su conciencia, estaba el conocimiento de que cada instante sus pies se congelaban. Este pensamiento tendía a ponerlo en pánico, pero luchó contra él y mantuvo la calma. Se tiró de los mitones con los dientes, y trilló los brazos de un lado a otro, golpeando sus manos con todas sus fuerzas contra sus costados. Lo hizo sentado, y se puso de pie para hacerlo; y todo el tiempo que el perro estaba sentado en la nieve, su cepillo de lobo de cola se encrespaba cálidamente sobre sus patas delanteras, sus afiladas orejas de lobo se pincharon intensamente mientras observaba al hombre. Y el hombre mientras golpeaba y trillaba con los brazos y las manos, sintió una gran oleada de envidia al considerar a la criatura que era cálida y segura en su cubierta natural.
Después de un tiempo estuvo al tanto de las primeras señales lejanas de sensación en sus dedos batidos. El tenue hormigueo se hizo más fuerte hasta que se convirtió en un dolor punzante que era insoportable, pero que el hombre aclamó con satisfacción. Se quitó la manopla de su mano derecha y sacó la corteza de abedules. Los dedos expuestos se volvieron a adormecer rápidamente. A continuación sacó a relucir su manojo de fósforos de azufre. Pero el tremendo frío ya le había sacado la vida de los dedos. En su esfuerzo por separar un partido de los demás, todo el grupo cayó en la nieve. Intentó sacarlo de la nieve, pero falló. Los dedos muertos no podían ni tocar ni embragar. Fue muy cuidadoso. Empujó el pensamiento de sus pies helados; y nariz, y mejillas, fuera de su mente, dedicando toda su alma a los fósforos. Observó, usando el sentido de la visión en lugar del del tacto, y al ver sus dedos a cada lado el manojo, los cerró es decir, quiso cerrarlos, porque los cables estaban dibujados, y los dedos no obedecieron. Tiró de la manopla de la mano derecha, y la golpeó ferozmente contra su rodilla. Entonces, con ambas manos ingleteadas, metió en su regazo el montón de cerillas, junto con mucha nieve. Sin embargo, no estaba mejor. Después de algunas manipulaciones logró meter el manojo entre los talones de sus manos manopeladas. De esta manera se lo llevó a la boca. El hielo crujía y chasqueaba cuando por un violento esfuerzo abrió la boca. Dibujó la mandíbula inferior, curvó el labio superior fuera del camino y raspó el manojo con los dientes superiores para separar una cerilla. Logró conseguir uno, que dejó caer en su regazo. No estaba mejor. No pudo recogerlo. Entonces ideó un camino. Lo recogió en los dientes y se lo rascó en la pierna. Veinte veces se rascó antes de que lograra encenderlo. Al flamear la sostuvo con los dientes a la corteza de abedules. Pero el azufre ardiente subió por sus fosas nasales y se metió en sus pulmones, provocando que tose espasmódicamente. El partido cayó en la nieve y salió.
El veterano en Sulphur Creek tenía razón, pensó en el momento de desesperación controlada que se produjo: después de cincuenta por debajo, un hombre debería viajar con una pareja. Le pegó las manos, pero falló en excitar cualquier sensación. De pronto desnudó ambas manos, quitándose los mitones con los dientes. Atrapó a todo el grupo entre los talones de sus manos. Al no congelarse los músculos de sus brazos, le permitió presionar los talones con fuerza contra los partidos. Después se rascó el manojo a lo largo de su pierna. Se encendió en llamas, ¡setenta fósforos de azufre a la vez! No había viento para soplarlos. Mantuvo la cabeza a un lado para escapar de los humos estrangulantes, y sostuvo el manojo ardiente a la corteza de abedules. Al sujetarlo así, tomó conciencia de la sensación en su mano. Su carne estaba ardiendo. Podía olerlo. En lo más profundo de la superficie lo podía sentir. La sensación se convirtió en dolor que se agudizó. Y aún así lo soportó, sujetando la llama de los fósforos torpemente a la corteza que no se encendería fácilmente porque sus propias manos ardientes estaban en el camino, absorbiendo la mayor parte de la llama.
Al fin, cuando no pudo aguantar más, sacudió las manos aparte. Los cerillas ardientes cayeron chisporroteando en la nieve, pero la corteza de abedules estaba encendida. Empezó a poner pastos secos y las ramitas más pequeñas sobre la llama. No podía escoger y elegir, pues tenía que levantar el combustible entre los talones de sus manos. Pequeños trozos de madera podrida y musgo verde se aferraban a las ramitas, y las mordió lo mejor que pudo con los dientes. Apreciaba la llama cuidadosa y torpemente. Significaba vida, y no debía perecer. El retiro de sangre de la superficie de su cuerpo ahora lo hizo comenzar a temblar, y se volvió más incómodo. Un gran trozo de musgo verde cayó de lleno sobre el pequeño fuego. Trató de sacarlo con los dedos, pero su marco escalofriante lo hacía empujar demasiado lejos, e interrumpió el núcleo del hoguecito, las hierbas ardientes y las ramitas diminutas que se separaban y dispersaban. Intentó juntarlos de nuevo, pero a pesar de la tensión del esfuerzo, su escalofrío se le salió con la suya, y las ramitas se dispersaron irremediablemente. Cada ramita brotaba una bocanada de humo y se apagaba. El fuego-proveedor había fallado. Al mirar apatéticamente a su alrededor, sus ojos se estrellaron en el perro, sentado al otro lado de las ruinas del fuego de él, en la nieve, haciendo movimientos inquietos, encorvados, levantando ligeramente un antepié y luego el otro, desplazando su peso de un lado a otro sobre ellos con ansias melancólicas.
La vista del perro le puso una idea salvaje en la cabeza. Recordó la historia del hombre, atrapado en una ventisca, quien mató a un buey y se arrastró dentro del cadáver, y así se salvó. Mataría al perro y enterraría sus manos en el cuerpo cálido hasta que el entumecimiento les saliera. Entonces podría construir otro fuego. Hablaba con el perro, llamándolo a él; pero en su voz había una extraña nota de miedo que asustaba al animal, que nunca antes había conocido al hombre para hablar de esa manera. Algo era el asunto, y su naturaleza sospechosa percibía peligro, no sabía qué peligro pero en algún lugar, de alguna manera, en su cerebro surgió una aprehensión del hombre. Aplanó sus oídos al sonido de la voz del hombre, y sus movimientos inquietos y encorvados y los levantamientos y cambios de sus patas delanteras se hicieron más pronunciados pero no llegaría al hombre. Se puso de rodillas y se arrastró hacia el perro. Esta inusual postura volvió a excitar sospechas, y el animal se alejó picadamente.
El hombre se sentó en la nieve por un momento y luchó por la calma. Entonces se tiró de las manoplas, por medio de los dientes, y se puso de pie. Al principio miró hacia abajo para asegurarse de que realmente estaba de pie, pues la ausencia de sensación en sus pies lo dejó sin relación con la tierra. Su posición erecta en sí misma comenzó a expulsar las telarañas de sospecha de la mente del perro; y cuando hablaba perentoriamente, con el sonido de latigazos en su voz, el perro rindió su habitual lealtad y acudió a él. Al llegar a la distancia, el hombre perdió el control. Sus brazos brillaron hacia el perro, y experimentó una genuina sorpresa cuando descubrió que sus manos no podían agarrarse, que no había ni doblarse ni sentir en las perchas. Había olvidado por el momento que estaban congeladas y que cada vez se estaban congelando más. Todo esto sucedió rápidamente, y antes de que el animal pudiera escapar, rodeó su cuerpo con los brazos. Se sentó en la nieve, y de esta manera sostenía al perro, mientras gruñía y lloraba y luchaba.
Pero era todo lo que podía hacer, sostener su cuerpo cercado en sus brazos y sentarse ahí. Se dio cuenta de que no podía matar al perro. No había manera de hacerlo. Con sus manos indefensas no podía sacar ni sostener su navaja ni estrangular al animal. Lo soltó, y se hundió salvajemente, con la cola entre las patas, y aún gruñendo. Se detuvo a cuarenta pies de distancia y lo encuestó con curiosidad, con las orejas agudamente pinchadas hacia adelante. El hombre le miró las manos para localizarlas, y las encontró colgadas de los extremos de sus brazos. Le pareció curioso que uno tuviera que usar sus ojos para averiguar dónde estaban sus manos. Comenzó a trillar los brazos de un lado a otro, golpeando las manos ingleteadas contra sus costados. Lo hizo durante cinco minutos, violentamente, y su corazón bombeó suficiente sangre a la superficie para poner fin a sus escalofríos. Pero ninguna sensación se despertó en las manos. Tenía la impresión de que colgaban como pesos en los extremos de sus brazos, pero cuando intentó bajar la impresión, no la pudo encontrar.
Un cierto miedo a la muerte, aburrido y opresivo, llegó a él. Este miedo rápidamente se volvió conmovedor al darse cuenta de que ya no se trataba de congelarse los dedos de las manos y los pies, ni de perder las manos y los pies, sino que se trataba de una cuestión de vida o muerte con las posibilidades en su contra. Esto lo arrojó al pánico, y se dio la vuelta y corrió por el lecho de arroyos por el viejo y tenue sendero. El perro se unió por detrás y se mantuvo al día con él. Corría ciegamente, sin intención, con miedo como nunca había conocido en su vida. Poco a poco, mientras araba y se tambaleaba entre la nieve, comenzó a ver las cosas de nuevo las orillas del arroyo, los viejos atascos de madera, los álamos sin hojas y el cielo. El correr lo hizo sentir mejor. No se estremeció. A lo mejor, si corría, sus pies se descongelarían; y, de todas formas, si corría lo suficiente, llegaría al campamento y a los chicos. Sin duda perdería algunos dedos de manos y pies y parte de la cara; pero los chicos se encargarían de él, y salvarían al resto de él cuando llegara ahí. Y al mismo tiempo había otro pensamiento en su mente que decía que nunca llegaría al campamento y a los chicos; que estaba a demasiados kilómetros de distancia, que la congelación tenía un comienzo demasiado grande sobre él, y que pronto estaría rígido y muerto. Este pensamiento lo mantuvo en segundo plano y se negó a considerar. A veces se empujaba hacia adelante y exigía ser escuchado, pero lo empujó hacia atrás y se esforzó por pensar en otras cosas.
Le pareció curioso que pudiera correr en absoluto de pies tan congelados que no podía sentirlos cuando golpearon la tierra y tomaron el peso de su cuerpo. Se parecía a sí mismo hojear por encima de la superficie y no tener conexión con la tierra. En algún lugar había visto una vez a un Mercurio alado, y se preguntaba si Mercurio sentía lo que sentía cuando rozaba sobre la tierra.
Su teoría de correr hasta llegar al campamento y los chicos tenían un defecto en él: le faltaba la resistencia. Varias veces tropezó, y finalmente se tambaleó, se arrugada y cayó. Cuando intentó levantarse, fracasó. Debe sentarse y descansar, decidió, y la próxima vez simplemente caminaría y seguiría adelante. Al sentarse y recuperar el aliento, señaló que se sentía bastante cálido y cómodo. No temblaba, e incluso parecía que un cálido resplandor le había llegado al pecho y al tronco. Y sin embargo, cuando se tocó la nariz o las mejillas, no había sensación alguna. Correr no los descongelaría. Tampoco le descongelaría las manos y los pies. Entonces se le ocurrió la idea de que las porciones congeladas de su cuerpo debían estar extendiéndose. Intentó mantener este pensamiento bajo, olvidarlo, pensar en otra cosa; estaba consciente de la sensación de pánico que causaba, y tenía miedo del pánico. Pero el pensamiento se afirmó, y persistió, hasta que produjo una visión de su cuerpo totalmente congelada. Esto fue demasiado, e hizo otra carrera salvaje por el sendero. Una vez bajó la velocidad a caminar, pero la idea de que la congelación se extendiera lo hizo volver a correr.
Y todo el tiempo el perro corría con él, pisándole los talones. Al caerse por segunda vez, encrespó su cola sobre sus patas delanteras y se sentó frente a él frente a él curiosamente ansioso e intencionado. El calor y la seguridad del animal lo enfurecieron, y él lo maldijo hasta que aplastó sus orejas apaciguadamente. Esta vez el escalofrío llegó más rápido sobre el hombre. Estaba perdiendo en su batalla con la escarcha. Estaba arrastrándose en su cuerpo por todos lados. El pensarlo lo impulsó, pero no corrió más de cien pies, cuando se tambaleó y lanzó de cabeza. Fue su último pánico. Cuando había recuperado el aliento y el control, se sentó y entretuvo en su mente la concepción de encontrarse con la muerte con dignidad. No obstante, la concepción no le llegó en tales términos. Su idea de ello era que se había estado haciendo el ridículo, corriendo como un pollo con la cabeza cortada tal era el símil que se le ocurrió. Bueno, estaba obligado a congelarse de todos modos, y bien podría tomarlo decentemente. Con esta nueva tranquilidad llegaron los primeros destellos de somnolencia. Una buena idea, pensó, dormir hasta la muerte. Fue como tomar un anestésico. El congelamiento no fue tan malo como pensaba la gente. Había muchas peores formas de morir.
Se imaginó a los chicos encontrando su cuerpo al día siguiente. De pronto se encontró con ellos, viniendo por el sendero y buscándose a sí mismo. Y, aún con ellos, dio la vuelta a un giro en el sendero y se encontró tirado en la nieve. Ya no pertenecía consigo mismo, pues aún entonces estaba fuera de sí mismo, de pie con los chicos y mirándose a sí mismo en la nieve. Ciertamente hacía frío, era su pensamiento. Cuando regresó a Estados Unidos pudo decirle a la gente lo que era el verdadero frío. Pasó de esto a una visión del anciano en Sulphur Creek. Podía verlo con bastante claridad, cálido y cómodo, y fumando una pipa.
“Tenías razón, viejo hoss; tenías razón”, murmuró el hombre al viejo de Sulphur Creek.
Entonces el hombre se ahogó en lo que le parecía el sueño más cómodo y satisfactorio que jamás había conocido. El perro se sentó frente a él y a la espera. El breve día llegó a su fin en un crepúsculo largo y lento. No había señales de que se hiciera un incendio, y, además, nunca en la experiencia del perro había sabido que un hombre se sentara así en la nieve y no hiciera fuego alguno. A medida que avanzaba el crepúsculo, su ansioso anhelo por el fuego lo dominaba, y con un gran levantamiento y desplazamiento de las patas delanteras, lloraba suavemente, luego aplanaba sus orejas hacia abajo en anticipación de ser chidden por el hombre. Pero el hombre se quedó en silencio. Posteriormente, el perro se quejó en voz alta. Y aún más tarde se deslizó cerca del hombre y captó el olor de la muerte. Esto hizo que el animal se cerdara y retrocediera. Un poco más se retrasó, aullando bajo las estrellas que saltaban y bailaban y brillaban intensamente en el cielo frío. Entonces giró y trotó por el sendero en dirección al campamento que conocía, donde estaban los otros abastecedores de alimentos y proveedores de bomberos.
3.5.2 Preguntas de lectura y revisión
- Presta mucha atención a las imágenes que utiliza Londres para describir su ambientación en Yukon. ¿Los seres humanos pertenecen aquí?
- Al aventurarse al frío con solo un perro, ¿contra qué lucha el hombre?
- A medida que avanza la historia de Londres, continuamente invita al lector a contrastar al hombre sin nombre con el “perro lobo apropiado” que es su compañero. ¿Qué nos muestran estas comparaciones sobre el hombre, el perro y sus relaciones con su entorno y entre ellos?


