2.4: Robert Louis Stevenson, el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde (1886)
- Page ID
- 102077
Robert Louis Stevenson, El doctor Jekyll y el señor Hyde (1886)
Jeanette A. Laredo
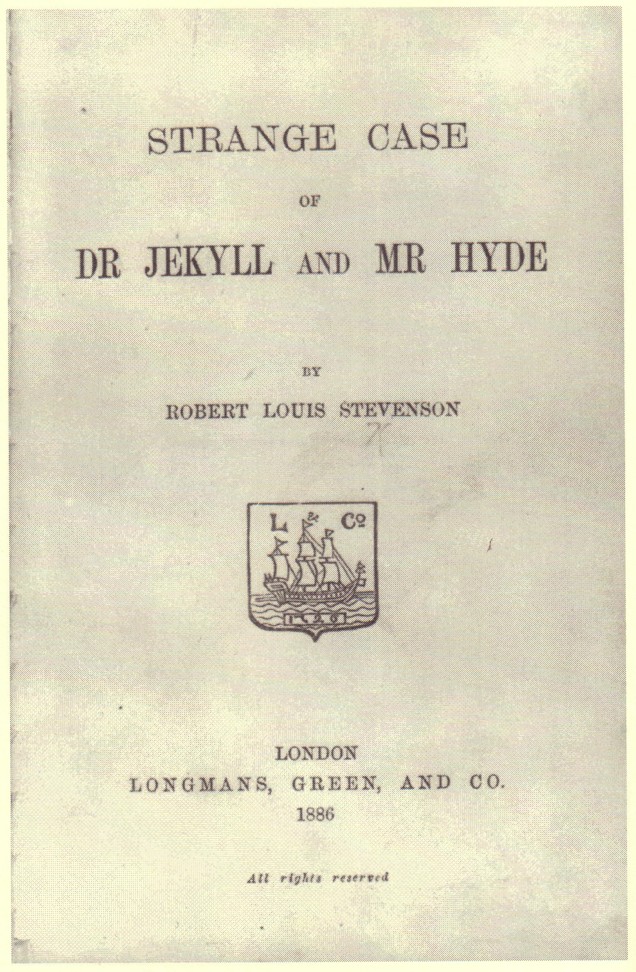
Historia de la Puerta
El señor Utterson el abogado era un hombre de semblante rudo que nunca fue iluminado por una sonrisa; frío, escaso y avergonzado en el discurso; atrasado en el sentimiento; delgado, largo, polvoriento, lúgubre y sin embargo de alguna manera adorable. En reuniones amistosas, y cuando el vino era de su gusto, algo eminentemente humano se desprendía de su ojo; algo efectivamente que nunca encontró su camino en su plática, pero que hablaba no sólo en estos símbolos silenciosos de la cara después de cenar, sino más a menudo y en voz alta en los actos de su vida. Era austero consigo mismo; bebía ginebra cuando estaba solo, para mortificar el gusto por las añadas; y aunque disfrutaba del teatro, no había cruzado las puertas de una desde hacía veinte años. Pero tenía una tolerancia aprobada para los demás; a veces preguntándose, casi con envidia, ante la alta presión de los espíritus involucrados en sus fechorías; y en cualquier extremo inclinado a ayudar más que a reprender. “Me inclino a la herejía de Caín”, solía decir curiosamente: “Dejé que mi hermano se fuera al diablo a su manera”. En este personaje, frecuentemente fue su fortuna ser el último conocido de buena reputación y la última buena influencia en la vida de los hombres bajistas. Y a tales como estos, siempre y cuando surgieran sobre sus aposentos, nunca marcó una sombra de cambio en su comportamiento.
Sin duda la hazaña fue fácil para el señor Utterson; pues no era demostrativo en el mejor de los casos, e incluso su amistad parecía estar fundada en una catolicidad similar de buena naturaleza. Es la marca de un hombre modesto aceptar su círculo amistoso confeccionado de las manos de la oportunidad; y así fue el camino del abogado. Sus amigos eran los de su propia sangre o aquellos a quienes más tiempo había conocido; sus afectos, como la hiedra, eran el crecimiento del tiempo, no implicaban ninguna exactitud en el objeto. De ahí, sin duda el vínculo que lo unió con el señor Richard Enfield, su lejano parentesco, el conocido hombre de la ciudad. Era una nuez para romper para muchos, lo que estos dos podían ver el uno en el otro, o qué tema podían encontrar en común. Se informó por quienes los encontraron en sus paseos dominicales, que no decían nada, se veían singularmente aburridos y salvarían con evidente alivio la aparición de un amigo. Por todo eso, los dos hombres pusieron la mayor tienda por estas excursiones, los contaron como la principal joya de cada semana, y no sólo dejaron de lado ocasiones de placer, sino que incluso resistieron las llamadas de los negocios, para que pudieran disfrutarlas ininterrumpidamente.
Se dio la oportunidad en una de estas divagaciones que su camino los llevó por una calle en un barrio concurrido de Londres. La calle era pequeña y lo que se llama tranquila, pero impulsó un comercio próspero de lunes a viernes. A todos los habitantes les iba bien, parecía y todos esperaban emulosamente hacerlo mejor aún, y poniendo el excedente de sus granos en coquetería; de manera que los frentes de las tiendas se pararan por esa vía con aire de invitación, como hileras de vendedoras sonrientes. Incluso el domingo, cuando velaba sus encantos más floridos y estaba comparativamente vacía de paso, la calle brillaba en contraste con su barrio lúgubre, como un incendio en un bosque; y con sus persianas recién pintadas, latones bien pulidos, y limpieza general y alegría de nota, instantáneamente atrapadas y complacidas el ojo del pasajero.
Dos puertas de una esquina, en la mano izquierda yendo hacia el este la línea se rompió por la entrada de una cancha; y justo en ese punto un cierto bloque siniestro de edificio empujó hacia adelante su frontón sobre la calle. Tenía dos pisos de altura; no mostraba ventana, nada más que una puerta en el piso inferior y una frente ciega de pared descolorada en la parte superior; y llevaba en cada rasgo, las marcas de negligencia prolongada y sórdida. La puerta, que no estaba equipada ni con campana ni aldaba, estaba ampollada y distorsionada. Los vagabundos se encorvaron en el receso y golpearon cerillas en los paneles; los niños mantenían tienda en los escalones; el colegial había probado su cuchillo en las molduras; y para cerrar en una generación, nadie había aparecido para ahuyentar a estos visitantes aleatorios o para reparar sus estragos.
El señor Enfield y el abogado estaban al otro lado del por-calle; pero al ponerse al tanto de la entrada, el primero levantó su bastón y señaló.
“¿Alguna vez comentó esa puerta?” preguntó; y cuando su compañero había respondido afirmativamente. “Está conectado en mi mente”, agregó, “con una historia muy extraña”.
“¿En verdad?” dijo el señor Utterson, con un ligero cambio de voz, “¿y qué fue eso?”
“Bueno, así era”, devolvió el señor Enfield: “regresaba a casa desde algún lugar del fin del mundo, alrededor de las tres de una mañana negra de invierno, y mi camino se extendía por una parte de la ciudad donde literalmente no había nada que ver más que lámparas. Calle tras calle y toda la gente dormida —calle tras calle, todo iluminado como para una procesión y todo tan vacío como una iglesia— hasta que por fin me metí en ese estado mental cuando un hombre escucha y escucha y comienza a anhelar la vista de un policía. De una vez, vi dos figuras: una un hombrecito que estaba tropezando hacia el este en un buen paseo, y la otra una chica de tal vez ocho o diez que corría tan fuerte como pudo por una calle cruzada. Bueno, señor, los dos se encontraron con bastante naturalidad en la esquina; y luego vino la parte horrible de la cosa; porque el hombre pisoteó tranquilamente el cuerpo de la niña y la dejó gritando en el suelo. No suena nada escuchar, pero fue infernal ver. No era como un hombre; era como un maldito Juggernaut. Le di unos halloa, me puse a los talones, le clavé a mi señor, y lo llevé de vuelta a donde ya había bastante grupo sobre el niño gritando. Estaba perfectamente genial y no hizo resistencia, pero me dio una mirada, tan fea que me sacó el sudor como correr. Las personas que habían resultado eran la propia familia de la niña; y muy pronto, el médico, para quien había sido enviada le puso en su apariencia. Bueno, el niño no estaba mucho peor, más asustado, según los Sawbones; y ahí podrías haber supuesto que sería un fin para ello. Pero hubo una circunstancia curiosa. A primera vista le había llevado un odio a mi señor. Así lo tenía la familia del niño, lo cual sólo era natural. Pero el caso del doctor fue lo que me llamó la atención. Era el boticario habitual cortado y seco, de ninguna edad y color en particular, con un fuerte acento edidinense y casi tan emotivo como una gaita. Bueno, señor, era como el resto de nosotros; cada vez que miraba a mi prisionero, veía que los Sawbones se volvían enfermos y blancos con ganas de matarlo. Yo sabía lo que estaba en su mente, así como él sabía lo que había en la mía; y matando al estar fuera de discusión, hicimos lo siguiente mejor. Le dijimos al hombre que podíamos y haríamos tal escándalo con esto como debería hacer que su nombre apeste de un extremo a otro de Londres. Si tenía algún amigo o algún crédito, nos comprometimos a que los perdiera. Y todo el tiempo, como lo estábamos lanzando al rojo vivo, estábamos alejando a las mujeres de él lo mejor que podíamos porque eran tan salvajes como las arpías. Nunca vi un círculo de caras tan odiosas; y ahí estaba el hombre en el medio, con una especie de frialdad negra burlona —asustado también, eso lo podía ver— pero llevándolo, señor, realmente como Satanás. `Si eliges hacer capital a partir de este accidente ', dijo él, `estoy naturalmente indefenso. No señor pero desea evitar una escena”, dice él. `Nombra tu figura. ' Bueno, lo jodimos hasta cien libras para la familia del niño; claramente le hubiera gustado sobresalir; pero había algo en la suerte de nosotros que significaba travesuras, y al fin pegó. Lo siguiente fue conseguir el dinero; y ¿a dónde crees que nos llevó pero a ese lugar con la puerta? —sacó una llave, entró, y en la actualidad regresó con la cuestión de diez libras en oro y un cheque por el saldo en la de Coutts, tirado pagadero al portador y firmado con un nombre que no puedo mencionar, aunque es uno de los puntos de mi historia, pero era un nombre por lo menos muy conocido y muchas veces impreso. La figura era rígida; pero la firma era buena para más que eso si sólo fuera genuina. Me tomé la libertad de señalarle a mi señor que todo el negocio parecía apócrifo, y que un hombre no entra, en la vida real, a las cuatro de la mañana a la puerta de un sótano y sale con el cheque de otro hombre por cerca de cien libras. Pero fue bastante fácil y burlándose. `Pon tu mente en reposo —dice él—, me quedaré contigo hasta que los bancos abran y cobraré el cheque yo mismo. Entonces todos partimos, el médico, y el padre del niño, y nuestro amigo y yo, y pasamos el resto de la noche en mis aposentos; y al día siguiente, cuando desayunamos, fuimos en un cuerpo al banco. Yo mismo entregué el cheque y dije que tenía todas las razones para creer que era una falsificación. Ni un poco de eso. El cheque era genuino”.
“Tut-tut”, dijo el señor Utterson.
“Veo que se siente como yo”, dijo el señor Enfield. “Sí, es una mala historia. Para mi hombre era un tipo con el que nadie podría tener que ver, un hombre realmente condenable; y la persona que sacó el cheque es el muy rosa de las propiedades, celebrado también, y (lo que lo empeora) uno de tus compañeros que hace lo que llaman bien. Correo negro supongo; un hombre honesto pagando por la nariz algunas de las alcaparras de su juventud. Black Mail House es lo que llamo el lugar con la puerta, en consecuencia. Aunque incluso eso, ya sabes, está lejos de explicar todo”, agregó, y con las palabras cayó en una vena de reflexión.
De esto fue recordado por el señor Utterson preguntando de repente: “¿Y no sabes si ahí vive el cajón del cheque?”
“Un lugar probable, ¿no?” regresó el señor Enfield. “Pero resulta que me he dado cuenta de su dirección; vive en alguna plaza u otra”.
“¿Y nunca preguntaste por el... lugar con la puerta?” dijo el señor Utterson.
“No, señor: tenía un manjar”, fue la respuesta. “Me siento muy fuerte por poner preguntas; participa demasiado del estilo del día del juicio. Empiezas una pregunta, y es como empezar una piedra. Te sientas tranquilamente en lo alto de una colina; y lejos va la piedra, comenzando otros; y actualmente algún pájaro viejo insípido (el último en el que habrías pensado) es golpeado en la cabeza en su propio jardín trasero y la familia tiene que cambiar su nombre. No señor, yo lo hago una regla mía: cuanto más se parece a Queer Street, menos pido”.
“Una muy buena regla también”, dijo el abogado.
“Pero he estudiado el lugar por mí mismo”, continuó el señor Enfield. “Apenas parece una casa. No hay otra puerta, y nadie entra ni sale de esa sino, de vez en cuando, el caballero de mi aventura. Hay tres ventanas que dan a la cancha en el primer piso; ninguna abajo; las ventanas siempre están cerradas pero están limpias. Y luego hay una chimenea que generalmente está fumando; así que alguien debe vivir ahí. Y sin embargo no es tan seguro; porque los edificios están tan agrupados sobre la cancha, que es difícil decir dónde termina uno y comienza otro”.
La pareja volvió a caminar un rato en silencio; y luego “Enfield”, dijo el señor Utterson, “esa es una buena regla suya”.
“Sí, creo que lo es”, devolvió Enfield.
“Pero por todo eso”, continuó el abogado, “hay un punto que quiero preguntar: quiero preguntar el nombre de ese hombre que caminó sobre el niño”.
“Bueno”, dijo el señor Enfield, “no puedo ver qué daño haría. Era un hombre del nombre de Hyde”.
“Hm”, dijo el señor Utterson. “¿Qué clase de hombre va a ver?”
“No es fácil de describir. Hay algo mal en su apariencia; algo desagradable, algo abajado detestable. Nunca vi a un hombre que tanto me disgustaba, y sin embargo apenas sé por qué. Debe estar deformado en alguna parte; da una fuerte sensación de deformidad, aunque no pude precisar el punto. Es un hombre de aspecto extraordinario, y sin embargo realmente no puedo nombrar nada fuera del camino. No, señor; no puedo echarle mano; no puedo describirlo. Y no es falta de memoria; pues declaro que lo puedo ver en este momento”.
El señor Utterson volvió a caminar de alguna manera en silencio y obviamente bajo un peso de consideración. “¿Estás seguro de que usó una llave?” indagó por fin.
“Mi querido señor...” comenzó Enfield, sorprendido de sí mismo.
“Sí, lo sé”, dijo Utterson; “sé que debe parecer extraño. El hecho es que si no te pregunto el nombre de la otra parte, es porque ya lo conozco. Verás, Richard, tu cuento se ha ido a casa. Si has sido inexacto en algún punto es mejor que lo corrijas”.
“Creo que podrías haberme avisado”, devolvió el otro con un toque de maldad. “Pero he sido pedanticamente exacto, como usted lo llama. El compañero tenía una llave; y lo que es más, la tiene todavía. Lo vi usarlo no hace una semana”.
El señor Utterson suspiró profundamente pero nunca dijo ni una palabra; y el joven actualmente reanudó. “Aquí hay otra lección para no decir nada”, dijo. “Me avergüenzo de mi larga lengua. Hagamos una ganga para no volver a referirnos a esto”.
“Con todo mi corazón”, dijo el abogado. “Le doy la mano a eso, Richard”.
La búsqueda del Sr. Hyde
Esa noche el señor Utterson llegó a su casa de soltero con espíritus sombríos y se sentó a cenar sin gusto. Era su costumbre de un domingo, cuando terminó esta comida, sentarse cerca del fuego, un volumen de alguna divinidad seca en su mesa de lectura, hasta que el reloj de la iglesia vecina sonó a la hora de las doce, cuando se iría sobriamente y agradecido a la cama. En esta noche sin embargo, en cuanto le quitaron la tela, tomó una vela y entró en su sala de negocios. Ahí abrió su caja fuerte, tomó de la parte más privada de ella un documento avalado en el sobre como Voluntad del Dr. Jekyll y se sentó con la ceja nublada para estudiar su contenido. El testamento era holográfico, pues el señor Utterson aunque se hizo cargo de ello ahora que se hizo, se había negado a prestar la menor asistencia en la realización del mismo; aportaba no sólo que, en caso del fallecimiento de Henry Jekyll, M.D., D.C.L., L.L.D., F.R.S., etc., todas sus posesiones iban a pasar a manos de sus” amigo y benefactor Edward Hyde”, pero que en caso de “desaparición o ausencia inexplicada del Dr. Jekyll por cualquier periodo superior a tres meses calendario”, el dicho Edward Hyde debería meterse en los zapatos de dicho Henry Jekyll sin más demora y libre de cualquier carga u obligación más allá del pago de unos pocos pequeñas sumas a los miembros del hogar del médico. Este documento había sido durante mucho tiempo la ostentación del abogado. Lo ofendió tanto como abogado como amante de los lados cuerdos y consuetudinarios de la vida, a quien lo fantasioso era el inmodesto. Y hasta ahora era su ignorancia del señor Hyde lo que había hinchado su indignación; ahora, por un giro repentino, era su conocimiento. Ya era bastante malo cuando el nombre era sino un nombre del que no podía aprender más. Era peor cuando comenzó a cubrirse con atributos detestables; y de las neblinas cambiantes e insustanciales que tanto tiempo habían desconcertado su ojo, saltó la presentación repentina y definitiva de un diabólico.
“Pensé que era una locura”, dijo, mientras reemplazaba el papel odioso en la caja fuerte, “y ahora empiezo a temer que sea una desgracia”.
Con eso sopló su vela, se puso un abrigo, y se puso en dirección a la Plaza Cavendish, esa ciudadela de la medicina, donde su amigo, el gran doctor Lanyon, tenía su casa y recibía a sus pacientes apiñados. “Si alguien sabe, será Linyon”, había pensado.
El solemne mayordomo lo conoció y le dio la bienvenida; no fue sometido a ninguna etapa de demora, sino que marcó el comienzo directo de la puerta al comedor donde el doctor Lanyon se sentó solo sobre su vino. Se trataba de un caballero abundante, sano, apuesto, de cara roja, con un choque de pelo prematuramente blanco, y una manera bulliciosa y decidida. Al ver al señor Utterson, brotó de su silla y le dio la bienvenida con ambas manos. La genialidad, como era el camino del hombre, era algo teatral a la vista; pero se recogía en el sentimiento genuino. Para estos dos eran viejos amigos, viejos compañeros tanto en la escuela como en la universidad, ambos respetadores minuciosos de sí mismos y el uno del otro, y lo que no siempre sigue, hombres que disfrutaron muchísimo de la compañía del otro.
Después de una pequeña charla divagante, el abogado condujo al tema que tan desagradablemente le preocupó la mente.
“Supongo, Lyon”, dijo él, “¿tú y yo debemos ser los dos amigos más viejos que tiene Henry Jekyll?”
“Ojalá los amigos fueran más jóvenes”, se rió entre dientes el doctor Lanyon. “Pero supongo que lo estamos. ¿Y qué hay de eso? Ahora veo poco de él”.
“¿En verdad?” dijo Utterson. “Pensé que tenías un vínculo de interés común”.
“Teníamos”, fue la respuesta. “Pero han pasado más de diez años desde que Henry Jekyll se volvió demasiado fantasioso para mí. Empezó a equivocarse, mal en mente; y aunque por supuesto sigo interesándome en él por el bien viejo, como dicen, ya veo y he visto diabólico poco del hombre. Tal calvo poco científico”, agregó el médico, enrojeciendo repentinamente de púrpura, “habría separado a Damon y Pythias”.
Este pequeño espíritu de temperamento fue un alivio para el señor Utterson. “Solo han diferido en algún punto de la ciencia”, pensó; y al ser un hombre sin pasiones científicas (excepto en materia de traspasos), incluso agregó: “¡No es nada peor que eso!” Le dio a su amigo unos segundos para que recuperara la compostura, y luego se acercó a la pregunta que había venido a hacerle. “¿Alguna vez te encontraste con un protegido suyo, un Hyde?” preguntó.
“¿Hyde?” repitió Loyon. “No. Nunca oí hablar de él. Desde mi época”.
Esa fue la cantidad de información que el abogado llevó consigo a la gran y oscura cama sobre la que tiraba de un lado a otro, hasta que las pequeñas horas de la mañana comenzaron a crecer. Fue una noche de poca facilidad para su mente trabajadora, trabajando en mera oscuridad y asediado por preguntas.
Las seis de la mañana golpearon las campanas de la iglesia que tan convenientemente estaba cerca de la vivienda del señor Utterson, y aún así estaba cavando en el problema. Hasta ahora lo había tocado solo del lado intelectual; pero ahora su imaginación también estaba ocupada, o más bien esclavizada; y mientras yacía y arrojaba en la asquerosa oscuridad de la noche y la habitación con cortinas, el cuento del señor Enfield pasó ante su mente en un pergamino de cuadros iluminados. Estaría consciente del gran campo de lámparas de una ciudad nocturna; luego de la figura de un hombre caminando rápido; luego de un niño que huía del médico; y luego estos se conocieron, y ese Juggernaut humano pisó al niño y falleció independientemente de sus gritos. O de lo contrario vería una habitación en una casa rica, donde su amigo se acostaba dormido, soñando y sonriendo ante sus sueños; y luego se abriría la puerta de esa habitación, las cortinas de la cama se desplumaban, recordó el durmiente, ¡y lo! ahí estaría a su lado una figura a la que se le daba el poder, e incluso a esa hora muerta, debía levantarse y cumplir sus órdenes. La figura en estas dos fases persiguió toda la noche al abogado; y si en algún momento se durmió, no era más que verlo deslizarse más sigilosamente por las casas para dormir, o moverse más rápido y aún más rápido, incluso hasta marearse, a través de laberintos más amplios de ciudad iluminada, y en cada esquina aplastar una niña y dejarla gritando. Y aún así la figura no tenía rostro por el que pudiera conocerla; incluso en sus sueños, no tenía rostro, o uno que lo desconcertara y se derritiera ante sus ojos; y así fue que surgió y creció a buen ritmo en la mente del abogado una curiosidad singularmente fuerte, casi desmesurada, por contemplar los rasgos del verdadero Sr.. Hyde. Si pudiera pero una vez fijarle los ojos, pensó que el misterio se aclararía y tal vez rodaría por completo, como era el hábito de las cosas misteriosas cuando se examinaba bien. Podría ver una razón de la extraña preferencia o esclavitud de su amigo (llámalo como quieras) e incluso por la alarmante cláusula del testamento. Al menos sería un rostro digno de ver: el rostro de un hombre que no tenía entrañas de misericordia: un rostro que no tenía sino mostrarse para levantar, en la mente del inimpresionable Enfield, un espíritu de odio perdurable.
A partir de ese momento, el señor Utterson comenzó a rondar la puerta en la calle de los comercios. Por la mañana antes del horario de oficina, al mediodía cuando los negocios abundaban, y el tiempo escaso, por la noche bajo la cara de la luna empañada de la ciudad, por todas las luces y a todas horas de soledad o explanada, el abogado debía ser encontrado en su puesto elegido.
“Si él es el señor Hyde”, había pensado, “yo seré el señor Seek”.
Y por fin su paciencia fue recompensada. Era una noche fina y seca; escarcha en el aire; las calles tan limpias como el piso de un salón de baile; las lámparas, sin sacudidas por cualquier viento, dibujando un patrón regular de luz y sombra. A las diez en punto, cuando los comercios estaban cerrados el by-street estaba muy solitario y, a pesar del bajo gruñido de Londres desde todos lados, muy silencioso. Los pequeños sonidos llevaban lejos; los sonidos domésticos que salían de las casas eran claramente audibles a ambos lados de la calzada; y el rumor del acercamiento de cualquier pasajero le precedió por mucho tiempo. El señor Utterson había estado algunos minutos en su puesto, cuando estaba al tanto de que se acercaba un paso extraño y ligero. En el transcurso de sus patrullas nocturnas, hacía tiempo que se había acostumbrado al pintoresco efecto con el que brotan las pisadas de una sola persona, aunque todavía está muy lejos, de repente brotan distintas del vasto zumbido y ruido de la ciudad. Sin embargo, su atención nunca antes había sido detenida tan brusca y decididamente; y fue con una fuerte y supersticiosa previsión de éxito que se retiró a la entrada de la corte.
Los escalones se acercaron rápidamente, y se hincharon repentinamente más fuerte cuando giraban al final de la calle. El abogado, mirando hacia adelante desde la entrada, pronto pudo ver con qué manera de hombre tenía que lidiar. Era pequeño y vestido muy claro y la mirada de él, incluso a esa distancia, iba de alguna manera fuertemente en contra de la inclinación del vigilante. Pero se dirigió directo a la puerta, cruzando la calzada para ahorrar tiempo; y al llegar, sacó una llave de su bolsillo como una que se acercaba a casa.
El señor Utterson salió y lo tocó en el hombro al pasar. “Sr. Hyde, ¿creo?”
El señor Hyde se encogió con una ingesta silbante de la respiración. Pero su miedo sólo era momentáneo; y aunque no miró a la cara al abogado, respondió con frialdad: —Ese es mi nombre. ¿Qué quieres?”
“Veo que vas a entrar”, devolvió el abogado. “Soy un viejo amigo del doctor Jekyll's —señor Utterson de la calle Gaunt— debió haber oído hablar de mi nombre; y encontrarme con usted tan convenientemente, pensé que podría admitirme”.
“No va a encontrar al doctor Jekyll; él es de casa”, respondió el señor Hyde, soplando la llave. Y luego de repente, pero aún sin levantar la vista, “¿Cómo me conocías?” preguntó.
“De su lado”, dijo el señor Utterson “¿me hará un favor?”
“Con mucho gusto”, contestó el otro. “¿Qué será?”
“¿Me dejarás ver tu cara?” preguntó el abogado.
El señor Hyde pareció dudar, y luego, como ante alguna reflexión repentina, se enfrentó con un aire de desafío; y la pareja se miraba bastante fijamente durante unos segundos. “Ahora te volveré a conocer”, dijo el señor Utterson. “Puede ser útil”.
“Sí”, devolvió el señor Hyde, “es también lo que nos hemos conocido; y a propósito, debería tener mi dirección”. Y dio un número de una calle en el Soho.
“¡Buen Dios!” pensó el señor Utterson, “¿él también puede haber estado pensando en la voluntad?” Pero guardó sus sentimientos para sí mismo y sólo gruñó en reconocimiento a la dirección.
“Y ahora”, dijo el otro, “¿cómo me conocías?”
“Por descripción”, fue la respuesta.
“¿De quién descripción?”
“Tenemos amigos comunes”, dijo el señor Utterson.
“Amigos comunes”, se hizo eco el señor Hyde, un poco roncamente. “¿Quiénes son?”
“Jekyll, por ejemplo”, dijo el abogado.
“Nunca te lo dijo”, exclamó el señor Hyde, con una oleada de ira. “No pensé que hubieras mentido”.
“Ven”, dijo el señor Utterson, “ese no es un lenguaje apropiado”.
El otro gruñó en voz alta en una risa salvaje; y al momento siguiente, con extraordinaria rapidez, había abierto la puerta y desapareció en la casa.
El abogado se quedó un rato cuando el señor Hyde lo había dejado, el cuadro de intranquilidad. Entonces comenzó lentamente a montar la calle, haciendo una pausa en cada paso o dos y poniéndose la mano a la frente como un hombre en perplejidad mental. El problema que así estaba debatiendo mientras caminaba, era uno de una clase que rara vez se resuelve. El señor Hyde era pálido y enano, daba una impresión de deformidad sin ninguna malformación nombrable, tenía una sonrisa desagradable, se había llevado ante el abogado con una especie de mezcla asesina de timidez y audacia, y hablaba con voz ronca, susurrante y algo rota; todos estos eran puntos contra él, pero no todos estos juntos pudieron explicar el hasta ahora desconocido asco, odio y miedo con que el señor Utterson lo consideraba. “Debe haber algo más”, dijo el señor perplejo. “Hay algo más, si pudiera encontrar un nombre para ello. Dios me bendiga, ¡el hombre apenas parece humano! Algo troglodítico, digamos? o puede ser la vieja historia del Dr. Fell? o ¿es el mero resplandor de un alma asquerosa que así traspira a través de, y transfigura, su continente arcilloso? El último, creo; porque, oh mi pobre Harry Jekyll, si alguna vez leo la firma de Satanás en una cara, está en la de tu nuevo amigo”.
A la vuelta de la esquina de la calle, había una plaza de casas antiguas y hermosas, ahora en su mayor parte decaído de su alta finca y dejaban entrar pisos y cámaras a todo tipo y condiciones de hombres; grabadores de mapas, arquitectos, abogados turbios y los agentes de empresas oscuras. Una casa, sin embargo, la segunda de la esquina, seguía ocupada entera; y a la puerta de esta, que vestía un gran aire de riqueza y comodidad, aunque ahora estaba sumergida en la oscuridad a excepción de la luz del ventilador, el señor Utterson se detuvo y llamó. Un sirviente anciano, bien vestido, abrió la puerta.
“¿Está el doctor Jekyll en casa, Poole?” preguntó el abogado.
“Ya voy a ver, señor Utterson”, dijo Poole, admitiendo al visitante, mientras hablaba, en una sala grande, de techo bajo, cómoda pavimentada con banderas, calentada (a la moda de una casa de campo) por una chimenea luminosa y abierta, y amueblada con costosos gabinetes de roble. “¿Va a esperar aquí junto al fuego, señor? o ¿te voy a dar una luz en el comedor?”
“Aquí, gracias”, dijo el abogado, y él se acercó y se apoyó en el guardabarros alto. Este salón, en el que ahora lo dejaban solo, era una fantasía de mascota de su amigo el médico; y el propio Utterson no quiso hablar de ello como la habitación más agradable de Londres. Pero esta noche hubo un estremecimiento en su sangre; el rostro de Hyde se sentó pesado en su memoria; sintió (lo que era raro con él) náuseas y disgusto por la vida; y en la penumbra de sus espíritus, parecía leer una amenaza en el parpadeo de la luz del fuego en los gabinetes pulidos y el inicio intranquilo de la sombra en el techo. Estaba avergonzado de su alivio, cuando Poole actualmente regresó para anunciar que el doctor Jekyll había salido.
“Vi al señor Hyde entrar por la vieja sala de disección, Poole”, dijo. “¿Es así, cuando el doctor Jekyll es de casa?”
“Muy bien, señor Utterson, señor”, respondió el criado. “El señor Hyde tiene una llave”.
“Tu amo parece que deposita mucha confianza en ese joven, Poole”, retomó el otro con moderación.
“Sí, señor, sí lo hace”, dijo Poole. “Tenemos todas las órdenes de obedecerle”.
“¿No creo que alguna vez conocí al señor Hyde?” preguntó Utterson.
“Oh, querido no, señor. Nunca come aquí”, respondió el mayordomo. “Efectivamente vemos muy poco de él de este lado de la casa; en su mayoría va y viene por el laboratorio”.
“Bueno, buenas noches, Poole”.
“Buenas noches, señor Utterson”.
Y el abogado partió a casa con un corazón muy pesado. “Pobre Harry Jekyll”, pensó, “mi mente me confunde, ¡está en aguas profundas! Estaba salvaje cuando era joven; hace mucho tiempo para estar seguro; pero en la ley de Dios, no hay estatuto de limitaciones. Ay, debe ser eso; el fantasma de algún viejo pecado, el cáncer de alguna desgracia oculta: viene el castigo, PEDE CLAUDO, años después de que la memoria se haya olvidado y el amor propio condonara la culpa”. Y el abogado, asustado por el pensamiento, reflexionó un rato sobre su propio pasado, manoseando en todos los rincones de la memoria, al menos por casualidad algún Jack-in-the-Box de una vieja iniquidad debería saltar a la luz ahí. Su pasado era bastante irreprochable; pocos hombres podían leer los rollos de su vida con menos aprensión; sin embargo, fue humillado hasta el polvo por las muchas cosas enfermas que había hecho, y volvió a elevarse a una sobria y temerosa gratitud por los muchos que se había acercado tanto a hacer pero evitados. Y luego por un retorno sobre su antiguo tema, concibió una chispa de esperanza. “Este Maestro Hyde, si fuera estudiado”, pensó, “debe tener secretos propios; secretos negros, por la mirada de él; secretos comparados con los que lo peor del pobre Jekyll sería como el sol. Las cosas no pueden continuar como están. Me hace frío pensar en esta criatura robando como un ladrón a la cama de Harry; pobre Harry, ¡qué vigilia! Y el peligro de ello; pues si este Hyde sospecha de la existencia del testamento, puede volverse impaciente por heredar. Ay, debo ponerme los hombros al volante, si Jekyll lo hará pero déjeme”, agregó, “si Jekyll solo me deja”. Por una vez más vio ante el ojo de su mente, tan claras como la transparencia, las extrañas cláusulas de la voluntad.
El Dr. Jekyll estaba bastante a gusto
Quince días después, por excelente buena fortuna, el médico dio una de sus agradables cenas a unos cinco o seis viejos compinches, todos inteligentes, hombres de buena reputación y todos jueces del buen vino; y el señor Utterson tan ideado que se quedó atrás después de que los demás se habían ido. Este no era un arreglo nuevo, sino algo que había ocurrido muchas decenas de veces. Donde le gustaba a Utterson, le gustaba bien. A los anfitriones les encantaba detener al abogado seco, cuando el alegre y la lengua suelta ya tenían el pie en el umbral; les gustaba sentarse un rato en su discreta compañía, practicando por la soledad, aleccionando sus mentes en el rico silencio del hombre tras el gasto y la tensión de la alegría. A esta regla, el doctor Jekyll no fue la excepción; y como ahora estaba sentado en el lado opuesto del fuego —un hombre grande, bien hecho, de cara lisa de cincuenta años, con algo así como un elenco elegante quizás, pero cada marca de capacidad y amabilidad— se podía ver por su apariencia que apreciaba para el señor Utterson un afecto sincero y cálido.
“He estado queriendo hablar contigo, Jekyll”, comenzó este último. “¿Sabes esa voluntad tuya?”
Un observador cercano pudo haber reunido que el tema era de mal gusto; pero el médico se lo llevó alegremente. “Mi pobre Utterson”, dijo, “eres desafortunado en tal cliente. Nunca vi a un hombre tan angustiado como tú por mi voluntad; a menos que fuera ese pedante atado al escondite, Lanyon, ante lo que llamó mis herejías científicas. Oh, sé que es un buen tipo —no necesitas fruncir el ceño— un tipo excelente, y siempre quiero ver más de él; sino un pedante oculto para todo eso; un pedante ignorante, descarado. Nunca me decepcionó más a ningún hombre que Lanyon”.
“Sabes que nunca lo aprobé”, persiguió a Utterson, sin tener en cuenta despiadadamente el tema fresco.
“¿Mi voluntad? Sí, desde luego, eso lo sé”, dijo el doctor, un poco bruscamente. “Me lo has dicho”.
“Bueno, te lo digo otra vez”, continuó el abogado. “He estado aprendiendo algo del joven Hyde”.
El gran rostro guapo del Dr. Jekyll se puso pálido hasta los mismos labios, y le llegó una negrura alrededor de sus ojos. “No me importa escuchar más”, dijo. “Este es un asunto que pensé que habíamos acordado abandonar”.
“Lo que escuché fue abominable”, dijo Utterson.
“No puede hacer ningún cambio. No entiendes mi postura”, devolvió el médico, con cierta incoherencia de manera. “Estoy dolorosamente situado, Utterson; mi posición es muy extraña, muy extraña. Es uno de esos asuntos que no se pueden reparar hablando”.
“Jekyll”, dijo Utterson, “ya me conoces: soy un hombre en quien confiar. Haz un pecho limpio de esto en confianza; y no dudo que te puedo sacar de él”.
“Mi buen Utterson”, dijo el doctor, “esto es muy bueno de tu parte, esto es francamente bueno de tu parte, y no puedo encontrar palabras para agradecerte. Te creo plenamente; confiaría en ti antes que cualquier hombre vivo, ay, antes que yo mismo, si pudiera tomar la decisión; pero de hecho no es lo que te apetece; no es tan malo como eso; y sólo para poner tu buen corazón en reposo, te diré una cosa: en el momento que elija, puedo deshacerme del señor Hyde. Te doy mi mano sobre eso; y te doy las gracias una y otra vez; y sólo voy a añadir una pequeña palabra, Utterson, que estoy seguro que tomarás buena parte: este es un asunto privado, y te ruego que lo dejes dormir”.
Utterson reflexionó un poco, mirando en el fuego.
“No tengo ninguna duda de que tienes toda la razón”, dijo al fin, poniéndose de pie.
“Bueno, pero como hemos tocado este negocio, y por última vez espero”, continuó el doctor, “hay un punto que me gustaría que entiendas. Realmente tengo un gran interés en el pobre Hyde. Sé que lo has visto; me lo dijo; y me temo que fue grosero. Pero sinceramente tomo un gran, un muy gran interés por ese joven; y si me llevan, Utterson, deseo que me prometas que soportarás con él y obtendrás sus derechos para él. Creo que lo harías, si lo supieras todo; y sería un peso fuera de mi mente si lo prometieras”.
“No puedo fingir que alguna vez me va a gustar”, dijo el abogado.
“Eso no lo pido”, suplicó Jekyll, poniendo su mano sobre el brazo del otro; “Yo sólo pido justicia; sólo te pido que lo ayudes por mi bien, cuando ya no estoy aquí”.
Utterson lanzó un suspiro incontenible. “Bueno”, dijo, “lo prometo”.
El caso del asesinato de Carew
Casi un año después, en el mes de octubre del 18—, Londres se sobresaltó por un delito de ferocidad singular y se volvió aún más notable por la alta posición de la víctima. Los detalles fueron pocos y sorprendentes. Una criada que vivía sola en una casa no muy lejos del río, había subido las escaleras a la cama alrededor de las once. A pesar de que una niebla rodó sobre la ciudad en las pocas horas, la parte temprana de la noche estaba despejada, y el carril, que daba por alto la ventana de la criada, estaba brillantemente iluminado por la luna llena. Parece que le dieron románticamente, pues se sentó sobre su caja, la cual se paró inmediatamente debajo de la ventana, y cayó en un sueño de reflexionar. Nunca (solía decir, con lágrimas que fluían, cuando narraba esa experiencia), nunca se había sentido más en paz con todos los hombres ni había pensado más amablemente en el mundo. Y al estar así sentada se percató de un anciano precioso caballero de pelo blanco, acercándose por el carril; y avanzando para encontrarse con él, otro y muy pequeño caballero, a quien en un principio prestó menos atención. Cuando habían entrado dentro del habla (que estaba justo bajo los ojos de la criada) el hombre mayor se inclinó y abordó al otro con una manera muy bonita de cortesía. No parecía que el tema de su discurso fuera de gran importancia; efectivamente, desde su señalamiento, algunas veces aparecía como si solo le preguntara su camino; pero la luna brillaba en su rostro mientras hablaba, y la niña se alegró de verla, parecía respirar una amabilidad tan inocente y del viejo mundo de disposición, pero con algo alto también, como de un autocontenido bien fundado. Actualmente su ojo vagaba hacia el otro, y se sorprendió al reconocer en él a cierto señor Hyde, quien alguna vez había visitado a su amo y para quien había concebido una aversión. Tenía en la mano un bastón pesado, con el que era trivial; pero nunca respondió ni una palabra, y parecía escuchar con impaciencia malcontenida. Y entonces de repente estalló en una gran llama de ira, estampando con el pie, blandiendo el bastón, y continuando (como la criada lo describió) como un loco. El viejo señor dio un paso atrás, con el aire de uno muy sorprendido y un poco dolido; y a eso el señor Hyde estalló de todos los límites y lo golpeó a la tierra. Y al momento siguiente, con furia simio, estaba pisoteando a su víctima bajo los pies y aclamando una tormenta de golpes, bajo los cuales los huesos se hicieron añicos audiblemente y el cuerpo saltó sobre la calzada. Ante el horror de estas vistas y sonidos, la criada se desmayó.
Eran las dos cuando se acercó a sí misma y llamó a la policía. El asesino se había ido hace mucho tiempo; pero ahí yacía a su víctima en medio del carril, increíblemente destrozada. El palo con el que se había hecho la escritura, aunque era de alguna madera rara y muy dura y pesada, se había roto en el medio bajo el estrés de esta insensata crueldad; y una mitad astillada había rodado en la cuneta vecina; la otra, sin duda, se había llevado por el asesino. Sobre la víctima se encontró un monedero y un reloj de oro: pero no hay tarjetas ni papeles, excepto un sobre sellado y sellado, que probablemente llevaba al cargo, y que llevaba el nombre y la dirección del señor Utterson.
Esto fue llevado al abogado a la mañana siguiente, antes de que se levantara de la cama; y apenas lo había visto y le habían dicho las circunstancias, entonces le disparó un labio solemne. —No diré nada hasta que haya visto el cuerpo -dijo-, esto puede ser muy grave. Ten la amabilidad de esperar mientras me visto”. Y con el mismo semblante grave se apresuró a través de su desayuno y se dirigió a la comisaría, donde se había llevado el cuerpo. En cuanto entró en la celda, asintió.
“Sí”, dijo, “lo reconozco. Lamento decir que se trata de Sir Danvers Carew”.
“Dios mío, señor”, exclamó el oficial, “¿es posible?” Y al momento siguiente su ojo se iluminó con ambición profesional. “Esto hará un trato de ruido”, dijo. “Y quizá nos puedas ayudar con el hombre”. Y narró brevemente lo que la criada había visto, y mostró el palo roto.
El señor Utterson ya había codorsionado con el nombre de Hyde; pero cuando le pusieron el palo, ya no podía dudar; roto y maltratado como era, lo reconoció por uno que él mismo había presentado muchos años antes a Henry Jekyll.
“¿Es este el señor Hyde una persona de baja estatura?” indagó.
“Particularmente pequeño y particularmente de aspecto malvado, es lo que la criada lo llama”, dijo el oficial.
El señor Utterson reflexionó; y luego, levantando la cabeza, “Si vas a venir conmigo en mi taxi”, dijo, “creo que te puedo llevar a su casa”.
Era para esta hora alrededor de las nueve de la mañana, y la primera niebla de la temporada. Un gran palito color chocolate bajaba sobre el cielo, pero el viento continuamente cargaba y encaminaba estos vapores asediados; de manera que mientras el taxi se arrastraba de calle en calle, el señor Utterson contemplaba una maravillosa cantidad de grados y matices de crepúsculo; porque aquí estaría oscuro como el fondo de la tarde; y habría un resplandor de un marrón rico y espeluznante, como la luz de alguna extraña conflagración; y aquí, por un momento, la niebla estaría bastante rota, y un eje demacrado de luz del día miraría entre las coronas arremolinadas. El lúgubre barrio del Soho visto bajo estos vislumbres cambiantes, con sus formas fangosas, y sus vagabundos pasajeros, y sus lámparas, que nunca se habían extinguido ni se habían encendido de nuevo para combatir esta triste reinvasión de la oscuridad, parecía, a los ojos del abogado, como un distrito de alguna ciudad en una pesadilla. Los pensamientos de su mente, además, eran del tinte más sombrío; y al mirar al compañero de su impulso, estaba consciente de algún toque de ese terror de la ley y de los oficiales de la ley, que a veces pueden asaltar a los más honestos.
Al elaborar el taxi antes de la dirección señalada, la niebla se levantó un poco y le mostraba una calle lúgubre, un palacio de ginebra, una casa baja para comer franceses, una tienda para el comercio minorista de números de centavo y dos ensaladas, muchos niños harapientos acurrucados en las puertas, y muchas mujeres de muchas nacionalidades diferentes desmayándose, clave en la mano, para tener un vaso matutino; y al momento siguiente la niebla volvió a asentarse sobre esa parte, tan marrón como el umber, y lo apartó de su ennegrecido entorno. Esta era la casa del favorito de Henry Jekyll; de un hombre que era heredero de un cuarto de millón de esterlinas.
Una anciana de cara de marfil y de pelo plateado abrió la puerta. Tenía un rostro malvado, alisado por la hipocresía: pero sus modales eran excelentes. Sí, dijo, esto era del señor Hyde, pero él no estaba en su casa; había estado en esa noche muy tarde, pero se había ido de nuevo en menos de una hora; no había nada extraño en eso; sus hábitos eran muy irregulares, y muchas veces estaba ausente; por ejemplo, pasaron casi dos meses desde que ella lo había visto hasta ayer .
“Muy bien, entonces, deseamos ver sus habitaciones”, dijo el abogado; y cuando la mujer comenzó a declarar que era imposible, “será mejor que te diga quién es esta persona”, agregó. “Este es el Inspector Newcomen de Scotland Yard”.
Un destello de alegría odiosa apareció en el rostro de la mujer. “¡Ah!” dijo ella, “¡él está en problemas! ¿Qué ha hecho?”
El señor Utterson y el inspector intercambiaron miradas. “No parece un personaje muy popular”, observó este último. “Y ahora, mi buena mujer, solo déjeme a mí y a este señor echar un vistazo a nosotros”.
En toda la extensión de la casa, que pero para la anciana permanecía vacía de otra manera, el señor Hyde sólo había utilizado un par de habitaciones; pero éstas estaban amuebladas con lujo y buen gusto. Un clóset estaba lleno de vino; el plato era de plata, la napery elegante; un buen cuadro colgaba de las paredes, un regalo (como suponía Utterson) de Henry Jekyll, que era muy conocedor; y las alfombras eran de muchas capas y de colores agradables. En este momento, sin embargo, las habitaciones llevaban todas las marcas de haber sido saqueadas recientemente y apresuradamente; la ropa yacía alrededor del piso, con sus bolsillos adentro hacia afuera; los cajones con cerradura estaban abiertos; y en el hogar yacía un montón de cenizas grises, como si muchos papeles hubieran sido quemados. De estas brasas el inspector desenterró el extremo trasero de una libreta de cheques verde, que se había resistido a la acción del fuego; la otra mitad del palo fue encontrada detrás de la puerta; y como esto aseguró sus sospechas, el oficial se declaró encantado. Una visita al banco, donde se encontró que varios miles de libras estaban mintiendo en el crédito del asesino, completó su gratificación.
“Puede que dependa de ello, señor”, le dijo al señor Utterson: “Lo tengo en la mano. Debió haber perdido la cabeza, o nunca habría dejado el palo o, sobre todo, quemado la libreta de cheques. Porque, el dinero es la vida para el hombre. No tenemos nada que hacer más que esperarlo en el banco, y sacar los folletos”.
Esto último, sin embargo, no fue tan fácil de lograr; porque el señor Hyde había contado pocos familiares —incluso el amo de la criada solo lo había visto dos veces; su familia no podía ser rastreada en ninguna parte; nunca había sido fotografiado; y los pocos que podían describirlo diferían ampliamente, como lo harán los observadores comunes. Sólo en un punto estuvieron de acuerdo; y esa fue la inquietante sensación de deformidad no expresada con la que el fugitivo impresionó a sus miradores.
El incidente de la carta
Fue a altas horas de la tarde, cuando el señor Utterson encontró el camino hasta la puerta del doctor Jekyll, donde fue ingresado enseguida por Poole, y llevado por las oficinas de la cocina y a través de un patio que alguna vez había sido jardín, hasta el edificio que se conocía con indiferencia como el laboratorio o salas de disección. El médico había comprado la casa a los herederos de un célebre cirujano; y sus propios gustos al ser más bien químicos que anatómicos, habían cambiado el destino del bloque en el fondo del jardín. Era la primera vez que el abogado había sido recibido en esa parte del aposento de su amigo; y miraba con curiosidad la estructura lúgubre y sin ventanas, y miraba con una desagradable sensación de extrañeza mientras cruzaba el teatro, una vez abarrotado de estudiantes ansiosos y ahora acostado demacrado y silencioso, las mesas cargado de aparatos químicos, el piso sembrado de cajas y lleno de paja para empacar, y la luz que cae tenuemente a través de la cúpula brumosa. Al otro extremo, un tramo de escaleras montado en una puerta cubierta con baize rojo; y a través de esto, el señor Utterson fue recibido por fin en el gabinete del médico. Era una habitación amplia equipada redonda con prensas de vidrio, amueblada, entre otras cosas, con un cheval-vidrio y una mesa de negocios, y mirando a la cancha por tres ventanas polvorientas barradas con hierro. El fuego ardía en la rejilla; se puso una lámpara encendida en la repisa de la chimenea, pues incluso en las casas la niebla comenzó a mentir densamente; y ahí, de cerca del calor, se sentó el doctor Jekyll, luciendo mortífero enfermo. No se levantó para encontrarse con su visitante, sino que extendió la mano fría y le dio la bienvenida con una voz cambiada.
“Y ahora”, dijo el señor Utterson, en cuanto Poole los dejó, “¿ha escuchado la noticia?”
El doctor se estremeció. “Lo estaban llorando en la plaza”, dijo. “Los escuché en mi comedor”.
“Una palabra”, dijo el abogado. “Carew era mi cliente, pero tú también, y quiero saber qué estoy haciendo. ¿No te has enfadado lo suficiente como para esconder a este tipo?”
“Utterson, lo juro por Dios”, exclamó el doctor, “juro por Dios que nunca más le volveré a poner los ojos en él. Ato mi honor a ti que he terminado con él en este mundo. Todo está en su fin. Y de hecho no quiere mi ayuda; no lo conoces como yo; está a salvo, está bastante a salvo; marca mis palabras, nunca más se le escuchará”.
El abogado escuchó sombrío; no le gustaba la manera febril de su amigo. —Pareces bastante seguro de él —dijo él— y por tu bien, espero que tengas razón. Si llegara a un juicio, su nombre podría aparecer”.
“Estoy bastante seguro de él”, respondió Jekyll; “tengo motivos de certeza que no puedo compartir con nadie. Pero hay una cosa sobre la que me pueden aconsejar. Yo he recibido una carta; y no sé si debo mostrársela a la policía. A mí me gustaría dejarlo en tus manos, Utterson; juzgarías sabiamente, estoy seguro; tengo una confianza tan grande en ti”.
“¿Temes, supongo, que pueda llevar a su detección?” preguntó el abogado.
“No”, dijo el otro. “No puedo decir que me importe lo que sea de Hyde; ya terminé bastante con él. Estaba pensando en mi propio carácter, que este odioso negocio ha expuesto bastante”.
Utterson rumió un rato; se sorprendió por el egoísmo de su amigo, y sin embargo aliviado por ello. “Bueno”, dijo, al fin, “déjame ver la carta”.
La carta fue escrita en una mano extraña, erguida y firmada “Edward Hyde”: y significó, brevemente, que el benefactor del escritor, el doctor Jekyll, a quien hacía tiempo tan indigamente había pagado por mil generosidades, necesita mano de obra sin alarma por su seguridad, ya que tenía medios de escape sobre los que colocó un seguro dependencia. Al abogado le gustó bastante bien esta carta; le ponía un mejor color a la intimidad de lo que había buscado; y se culpó a sí mismo de algunas de sus sospechas pasadas.
“¿Tienes el sobre?” preguntó.
—La quemé —contestó Jekyll—, antes de pensar de qué se trataba. Pero no llevaba matasellos. Se entregó la nota”.
“¿Me quedaré con esto y dormiré sobre él?” preguntó Utterson.
“Deseo que juzgues por mí enteramente”, fue la respuesta. “He perdido la confianza en mí mismo”.
“Bueno, voy a considerar”, devolvió el abogado. “Y ahora una palabra más: ¿fue Hyde quien dictó los términos en tu voluntad sobre esa desaparición?”
El médico parecía agarrado de un qualm de desmayo; cerró la boca fuerte y asintió.
“Lo sabía”, dijo Utterson. “Él quiso asesinarte. Tuviste una buena fuga”.
“He tenido lo que es mucho más para el propósito”, devolvió solemnemente el médico: “He tenido una lección, ¡oh Dios, Utterson, qué lección he tenido!” Y se cubrió la cara por un momento con las manos.
Al salir, el abogado se detuvo y tuvo una o dos palabras con Poole. “Por el adiós”, dijo, “había una carta entregada hoy: ¿cómo era el mensajero?” Pero Poole estaba positivo nada había llegado excepto por correo; “y sólo circulares por eso”, agregó.
Esta noticia despidió al visitante con sus miedos renovados. Claramente la carta había llegado por la puerta del laboratorio; posiblemente, efectivamente, había sido escrita en el gabinete; y si eso fuera así, hay que juzgarla de otra manera, y manejarla con más cautela. Los noticieros, a medida que iba, se estaban llorando roncos a lo largo de los espacios para los pies: “Edición especial. Impactante asesinato de un M.P.” Esa fue la oración fúnebre de un amigo y cliente; y no pudo evitar cierta aprehensión para que el buen nombre de otro no fuera absorbido en el remolino del escándalo. Era, al menos, una decisión cosquillosa que tenía que tomar; y autosuficiente como era por costumbre, comenzó a apreciar un anhelo de consejos. No iba a ser tenida directamente; pero quizá, pensó, podría ser pescada por ella.
Ahora después, se sentó a un lado de su propio hogar, con el señor Guest, su secretario principal, al otro, y a medio camino entre, a una distancia muy bien calculada del fuego, una botella de un vino viejo en particular que durante mucho tiempo había habitado sin sol en los cimientos de su casa. La niebla aún dormía en el ala sobre la ciudad ahogada, donde las lámparas brillaban como carbunclos; y a través de la mufla y sofocación de estas nubes caídas, la procesión de la vida del pueblo seguía rodando por las grandes arterias con un sonido como de un fuerte viento. Pero la habitación era gay con luz de fuego. En la botella los ácidos se resolvieron hace mucho tiempo; el tinte imperial se había ablandado con el tiempo, a medida que el color se enriquece en las vidrieras manchadas; y el resplandor de las calurosas tardes de otoño en los viñedos de laderas, estaba listo para ser liberado y dispersar las nieblas de Londres. Insensiblemente el abogado se fundió. No había ningún hombre del que guardara menos secretos que el señor Guest; y no siempre estuvo seguro de guardar tantos como quiso decir. El invitado a menudo había estado de negocios al médico; conocía a Poole; podía escasamente haber fallado en enterarse de la familiaridad del señor Hyde sobre la casa; podría sacar conclusiones: ¿no estaba tan bien, entonces, que debería ver una carta que corrigiera ese misterio? y sobre todo desde Guest, siendo un gran estudiante y crítico de la escritura a mano, ¿consideraría el paso natural y complaciente? El secretario, además, era un abogado; apenas podía leer un documento tan extraño sin dejar caer una observación; y con esa observación el señor Utterson podría dar forma a su futuro rumbo.
“Este es un asunto triste sobre Sir Danvers”, dijo.
“Sí, señor, en efecto. Ha suscitado una gran cantidad de sentimiento público”, devolvió Guest. “El hombre, por supuesto, estaba loco”.
“Me gustaría escuchar sus puntos de vista sobre eso”, respondió Utterson. “Aquí tengo un documento en su letra; es entre nosotros, porque escasamente sé qué hacer al respecto; es un negocio feo en el mejor de los casos. Pero ahí está; bastante a tu manera: el autógrafo de un asesino”.
Los ojos del invitado se iluminaron, y él se sentó enseguida y lo estudió con pasión. “No señor”, dijo: “no loco; pero es una mano extraña”.
“Y por todas las cuentas un escritor muy extraño”, agregó el abogado.
Justo entonces el criado entró con una nota.
“¿Eso es del Dr. Jekyll, señor?” indagó el secretario. “Pensé que conocía la escritura. ¿Algo privado, señor Utterson?”
“Sólo una invitación a cenar. ¿Por qué? ¿Quieres verlo?”
“Un momento. Le agradezco, señor”; y el empleado colocó las dos hojas de papel a su lado y comparó sedulosamente su contenido. “Gracias señor”, dijo al fin, devolviendo ambos; “es un autógrafo muy interesante”.
Hubo una pausa, durante la cual el señor Utterson luchó consigo mismo. “¿Por qué los comparaste, Invitado?” indagó de repente.
—Bueno, señor —respondió el empleado—, hay un parecido bastante singular; las dos manos son en muchos puntos idénticas: solo inclinadas de manera diferente”.
“Bastante pintoresco”, dijo Utterson.
“Es, como usted dice, bastante pintoresco”, devolvió Guest.
“Yo no hablaría de esta nota, ya sabes”, dijo el maestro.
“No, señor”, dijo el secretario. “Entiendo”.
Pero no tan pronto estuvo solo el señor Utterson esa noche, entonces encerró la nota en su caja fuerte, donde reposó a partir de ese momento en adelante. “¡Qué!” pensó. “¡Henry Jekyll forja por un asesino!” Y su sangre le corría fría por las venas.
Incidente del Dr. Lyon
El tiempo pasó; se ofrecieron miles de libras en recompensa, porque la muerte de Sir Danvers estaba resentida como una lesión pública; pero el señor Hyde había desaparecido del conocimiento de la policía como si nunca hubiera existido. Gran parte de su pasado fue desenterrado, en efecto, y todo desacreditado: los cuentos salieron de la crueldad del hombre, a la vez tan insensible y violenta; de su vil vida, de sus extraños asociados, del odio que parecía haber rodeado su carrera; pero de su paradero actual, no un susurro. Desde el momento en que había salido de la casa en el Soho la mañana del asesinato, simplemente fue borrado; y poco a poco, a medida que avanzaba el tiempo, el señor Utterson comenzó a recuperarse del picor de su alarma, y a crecer más callado consigo mismo. La muerte de Sir Danvers fue, a su manera de pensar, más que pagada por la desaparición del señor Hyde. Ahora que esa influencia malvada había sido retirada, comenzó una nueva vida para el doctor Jekyll. Salió de su reclusión, renovó las relaciones con sus amigos, se convirtió una vez más en su invitado y animador familiar; y aunque siempre había sido conocido por sus organizaciones benéficas, ahora no era menos distinguido por la religión. Estaba ocupado, estaba mucho al aire libre, lo hacía bien; su rostro parecía abrirse e iluminarse, como si con una conciencia interna de servicio; y por más de dos meses, el médico estuvo en paz.
El 8 de enero Utterson había cenado en el doctor con una pequeña fiesta; Lanyon había estado ahí; y el rostro del anfitrión había mirado de uno a otro como en los viejos tiempos cuando el trío eran amigos inseparables. El día 12, y nuevamente el día 14, se cerró la puerta contra el abogado. “El médico estaba confinado a la casa”, dijo Poole, “y no vio a nadie”. El día 15, volvió a intentarlo, y volvió a ser rechazado; y habiendo sido utilizado durante los últimos dos meses para ver a su amigo casi a diario, encontró este regreso de soledad para pesar sobre su ánimo. La quinta noche que tuvo en Invitado para cenar con él; y la sexta se apostó con el doctor Layon's.
Ahí por lo menos no se le negó la admisión; pero al entrar, se sorprendió por el cambio que se había producido en la apariencia del médico. Tenía su orden de muerte escrita legiblemente en su rostro. El hombre color de rosa se había vuelto pálido; su carne se había caído; estaba visiblemente más calvo y mayor; y sin embargo no fueron tanto estas muestras de una rápida decadencia física las que detuvieron el aviso del abogado, como una mirada a los ojos y la calidad de la manera que parecía dar testimonio de algún terror profundamente arraigado de la mente. Era poco probable que el médico tuviera miedo a la muerte; y sin embargo, eso era lo que Utterson se vio tentado a sospechar. “Sí”, pensó; “es médico, debe conocer su propio estado y que se cuentan sus días; y el conocimiento es más de lo que puede soportar”. Y sin embargo, cuando Utterson remarcó sobre su mala apariencia, fue con un aire de gran firmeza que Lanyon se declaró condenado a sí mismo como un hombre condenado.
“He tenido un shock”, dijo, “y nunca me voy a recuperar. Es cuestión de semanas. Bueno, la vida ha sido agradable; me ha gustado; sí, señor, solía gustarme. A veces pienso que si lo sabíamos todo, deberíamos estar más contentos de escapar”.
“Jekyll también está enfermo”, observó Utterson. “¿Lo has visto?”
Pero la cara de Lanyon cambió, y levantó una mano temblorosa. “Deseo no ver ni escuchar más del doctor Jekyll”, dijo con voz fuerte e inconstante. “Ya terminé bastante con esa persona; y te ruego que me ahorres cualquier alusión a alguien a quien considero muerto”.
“Tut-tut”, dijo el señor Utterson; y luego después de una pausa considerable, “¿No puedo hacer nada?” indagó. “Somos tres amigos muy viejos, Lanyon; no viviremos para hacer otros”.
“No se puede hacer nada”, respondió Lanyon; “pregúntese”.
“No me va a ver”, dijo el abogado.
“Eso no me sorprende”, fue la respuesta. “Algún día, Utterson, después de que esté muerto, quizá vengas a aprender lo correcto y lo malo de esto. No puedo decírtelo. Y mientras tanto, si puedes sentarte y hablar conmigo de otras cosas, por el amor de Dios, quédate y hazlo; pero si no puedes mantenerte alejado de este maldito tema, entonces en nombre de Dios, ve, porque no puedo soportarlo”.
Tan pronto como llegó a casa, Utterson se sentó y escribió a Jekyll, quejándose de su exclusión de la casa, y preguntando la causa de esta infeliz ruptura con Lanyon; y al día siguiente le trajo una respuesta larga, a menudo muy patéticamente redactada, y a veces oscuramente misteriosa a la deriva. La riña con Lanyon fue incurable. “No culpo a nuestro viejo amigo”, escribió Jekyll, “pero comparto su opinión de que nunca debemos encontrarnos. Quiero decir de ahora en adelante llevar una vida de extrema reclusión; no debes sorprenderte, ni debes dudar de mi amistad, si mi puerta suele estar cerrada incluso a ti. Debes sufrirme para ir por mi propio camino oscuro. Me he traído un castigo y un peligro que no puedo nombrar. Si yo soy el jefe de los pecadores, también soy el jefe de los enfermos. No podía pensar que esta tierra contenía un lugar para sufrimientos y terrores tan destripulantes; y solo se puede hacer una cosa, Utterson, para aligerar este destino, y es respetar mi silencio”. Utterson estaba asombrado; la oscura influencia de Hyde había sido retirada, el médico había vuelto a sus viejas tareas y amidades; hace una semana, el prospecto había sonreído con cada promesa de una edad alegre y honrada; y ahora en un momento, la amistad, y la tranquilidad, y todo el tenor de su vida quedaron destrozados. Tan grande y poco preparado un cambio apuntaba a la locura; pero en vista de la manera y las palabras de Lanyon, debe mentir para ello un terreno más profundo.
Una semana después el doctor Lyon se llevó a su cama, y en algo menos de quince días estaba muerto. La noche después del funeral, en el que había sido tristemente afectado, Utterson cerró con llave la puerta de su sala de negocios, y ahí sentado a la luz de una vela melancólica, sacó y puso ante él un sobre dirigido de la mano y sellado con el sello de su amigo muerto. “PRIVADO: para las manos de G. J. Utterson SOLO, y en caso de que su prefallecimiento sea destruido sin leer”, por lo que estaba enfáticamente superscrita; y el abogado temía contemplar los contenidos. “Hoy he enterrado a un amigo”, pensó: “¿y si esto me costara otro?” Y luego condenó el miedo como una deslealtad, y rompió el sello. Dentro había otro recinto, igualmente sellado, y marcado en la portada como “no para ser abierto hasta la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll”. Utterson no podía confiar en sus ojos. Sí, fue desaparición; aquí de nuevo, como en la voluntad loca que hacía tiempo le había devuelto a su autor, aquí nuevamente estaba la idea de una desaparición y el nombre de Henry Jekyll entre corchetes. Pero en el testamento, esa idea había surgido de la siniestra sugerencia del hombre Hyde; ahí estaba ambientada con un propósito demasiado sencillo y horrible. Escrito de la mano de Linyon, ¿qué debería significar? Una gran curiosidad vino sobre el síndico, desatender la prohibición y sumergirse de inmediato hasta el fondo de estos misterios; pero el honor profesional y la fe a su amigo muerto eran obligaciones estrictas; y el paquete dormía en el rincón más íntimo de su caja fuerte privada.
Una cosa es mortificar la curiosidad, otra conquistarla; y puede dudarse si, a partir de ese día en adelante, Utterson deseaba con el mismo afán la sociedad de su amigo sobreviviente. Pensó en él amablemente; pero sus pensamientos estaban inquietos y temerosos. Fue a llamar efectivamente; pero quizás se sintió aliviado de que se le negara la admisión; quizás, en su corazón, prefirió hablar con Poole a la puerta y rodeado por el aire y los sonidos de la ciudad abierta, en lugar de ser admitido en esa casa de servidumbre voluntaria, y sentarse y hablar con su inescrutable recluso. Poole tenía, en efecto, ninguna noticia muy agradable que comunicar. El médico, al parecer, ahora más que nunca se limitó al gabinete sobre el laboratorio, donde a veces incluso dormía; estaba sin ánimo, se había vuelto muy callado, no leía; parecía como si tuviera algo en mente. Utterson se acostumbró tanto al carácter invariable de estos reportes, que poco a poco se cayó en la frecuencia de sus visitas.
Incidente en la ventana
Se tropezó el domingo, cuando el señor Utterson estaba en su caminata habitual con el señor Enfield, que su camino volvía a pasar por la calle; y que cuando llegaron frente a la puerta, ambos se detuvieron a mirarla.
“Bueno”, dijo Enfield, “esa historia está al final al menos. Nunca veremos más del señor Hyde”.
“Espero que no”, dijo Utterson. “¿Alguna vez te dije que una vez lo vi y compartí tu sentimiento de repulsión?”
“Era imposible hacer el uno sin el otro”, devolvió Enfield. “Y por cierto, ¡qué imbécil debiste haber pensado en mí, no para saber que esto era una vuelta atrás a la del Dr. Jekyll! En parte fue culpa tuya que lo descubrí, incluso cuando lo hice”.
“Entonces lo descubriste, ¿verdad?” dijo Utterson. “Pero si eso es así, podemos entrar a la cancha y echar un vistazo a las ventanas. A decir verdad, me inquieta el pobre Jekyll; e incluso afuera, siento como si la presencia de un amigo le pudiera hacer bien”.
La cancha estaba muy fresca y un poco húmeda, y llena de crepúsculo prematuro, aunque el cielo, en lo alto de arriba, seguía brillando con la puesta del sol. El medio de las tres ventanas estaba a medio camino abierto; y sentado cerca a su lado, tomando el aire con una infinita tristeza de mien, como algún preso desconsolado, Utterson vio al doctor Jekyll.
“¡Qué! ¡Jekyll!” lloró. “Confío en que seas mejor”.
“Estoy muy bajo, Utterson”, contestó el doctor con tristeza, “muy bajo. No va a durar mucho, gracias a Dios”.
“Te quedas demasiado adentro”, dijo el abogado. “Deberías estar fuera, azotando la circulación como el señor Enfield y yo. (Este es mi primo, el señor Enfield, el Dr. Jekyll.) Ven ahora; toma tu sombrero y da un giro rápido con nosotros”.
“Eres muy bueno”, suspiró el otro. “A mí me gustaría mucho; pero no, no, no, es bastante imposible; no me atrevo. Pero en efecto, Utterson, estoy muy contento de verle; esto es realmente un gran placer; le pediría a usted y al señor Enfield que se levanten, pero el lugar realmente no está en forma”.
“Por qué, entonces”, dijo el abogado, de buen carácter, “lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí abajo y hablar con usted desde donde estamos”.
“Eso es justo lo que estaba a punto de aventurarme a proponer”, devolvió el médico con una sonrisa. Pero las palabras apenas se pronunciaron, antes de que la sonrisa fuera sacada de su rostro y sucedida por una expresión de tan abyecta terror y desesperación, como congeló la misma sangre de los dos señores de abajo. Lo vieron pero para echar un vistazo ya que la ventana fue arrojada instantáneamente hacia abajo; pero ese atisbo había sido suficiente, y giraron y salieron de la cancha sin decir una palabra. En silencio, también, atravesaban el por-calle; y no fue hasta que llegaron a una vía vecina, donde incluso un domingo todavía había algunas sacudidas de la vida, que el señor Utterson por fin giró y miró a su compañero. Ambos estaban pálidos; y había un horror de respuesta en sus ojos.
“Dios nos perdone, Dios nos perdone”, dijo el señor Utterson.
Pero el señor Enfield sólo asintió con la cabeza muy seriamente, y volvió a caminar en silencio.
La última noche
El señor Utterson estaba sentado junto a su chimenea una noche después de cenar, cuando se sorprendió al recibir una visita de Poole.
“Bendíceme, Poole, ¿qué te trae por aquí?” gritó; y luego echándole una segunda mirada: “¿Qué te aflige?” agregó; “¿el doctor está enfermo?”
“Señor Utterson”, dijo el hombre, “hay algo mal”.
“Toma asiento, y aquí tienes una copa de vino para ti”, dijo el abogado. “Ahora, tómate tu tiempo y dime claramente lo que quieres”.
—Conoces los caminos del médico, señor —contestó Poole—, y cómo se calla. Bueno, se ha vuelto a callar en el gabinete; y no me gusta, señor, ojalá muera si me gusta. Señor Utterson, señor, me temo”.
“Ahora bien, mi buen hombre”, dijo el abogado, “sea explícito. ¿A qué le temes?”
“Tengo miedo desde hace aproximadamente una semana”, regresó Poole, haciendo caso omiso de la pregunta, “y no puedo soportarla más”.
La apariencia del hombre aguantó ampliamente sus palabras; su manera se alteró para peor; y salvo el momento en que había anunciado por primera vez su terror, no había mirado ni una sola vez al abogado a la cara. Incluso ahora, se sentó con la copa de vino descatada en su rodilla, y sus ojos dirigidos a una esquina del piso. “No puedo soportarlo más”, repitió.
“Ven”, dijo el abogado, “veo que tienes alguna buena razón, Poole; veo que hay algo muy mal. Intenta decirme qué es”.
“Creo que ha habido juego sucio”, dijo Poole, roncamente.
“¡Juego sucio!” gritó el abogado, mucho asustado y más bien inclinado a irritarse en consecuencia. “¡Qué juego sucio! ¿Qué quiere decir el hombre?”
“No me atrevo a decir, señor”, fue la respuesta; “pero ¿va a venir conmigo a ver por sí mismo?”
La única respuesta del señor Utterson fue levantarse y obtener su sombrero y su abrigo; pero observó con asombro la grandeza del alivio que apareció en el rostro del mayordomo, y quizás con nada menos, que el vino seguía sin saborear cuando lo bajó a seguir.
Era una noche salvaje, fría, sazonable de marzo, con una luna pálida, acostada boca arriba como si el viento la hubiera inclinado, y volador de la textura más diáfana y cédula. El viento dificultaba la conversación, y moteó la sangre en la cara. Parecía haber barrido las calles inusualmente desnudas de pasajeros, además; para el señor Utterson pensó que nunca había visto esa parte de Londres tan desierta. Podría haberlo deseado de otra manera; nunca en su vida había sido consciente de un deseo tan agudo de ver y tocar a sus semejantes criaturas; por la lucha que pudiera, había tenido en su mente una aplastante anticipación de calamidad. La plaza, cuando llegaron allí, estaba llena de viento y polvo, y los árboles delgados del jardín se amarraban a lo largo de la barandilla. Poole, que había mantenido todo el camino un ritmo o dos por delante, ahora se detuvo en medio del pavimento, y a pesar del clima mordaz, se quitó el sombrero y se limpió la frente con un pañuelo de bolsillo rojo. Pero a pesar de toda la prisa de su venida, estos no fueron los rocíos de esfuerzo que limpió, sino la humedad de alguna angustia estrangulante; porque su rostro era blanco y su voz, cuando hablaba, áspera y rota.
“Bueno, señor”, dijo, “aquí estamos, y Dios conceda que no haya nada malo”.
“Amén, Poole”, dijo el abogado.
Entonces el criado llamó de manera muy vigilada; la puerta se abrió en la cadena; y una voz preguntó desde dentro: “¿Eres tú, Poole?”
“Está bien”, dijo Poole. “Abre la puerta”.
El salón, al entrar en él, estaba brillantemente iluminado; el fuego estaba elevado; y alrededor del hogar todos los siervos, hombres y mujeres, estaban acurrucados juntos como un rebaño de ovejas. Al ver al señor Utterson, la criada irrumpió en gemidos histéricos; y el cocinero, gritando “¡Bendito sea Dios! es el señor Utterson”, corrió hacia adelante como para tomarlo en sus brazos.
“¿Qué, qué? ¿Están todos aquí?” dijo el abogado de manera feviosa. “Muy irregular, muy indecoroso; su amo estaría lejos de estar contento”.
“Todos tienen miedo”, dijo Poole.
Siguió silencio en blanco, nadie protestando; sólo la criada alzó la voz y ahora lloró fuerte.
“¡Sostén tu lengua!” Poole le dijo, con una ferocidad de acento que atestiguaba sus propios nervios tintados; y efectivamente, cuando la niña había levantado tan repentinamente la nota de su lamentación, todos habían comenzado y girado hacia la puerta interior con rostros de espantosa expectativa. “Y ahora”, continuó el mayordomo, dirigiéndose al chico cuchillo, “llévame una vela, y obtendremos esto a través de las manos de inmediato”. Y luego le rogó al señor Utterson que lo siguiera, y abrió el camino hacia el jardín trasero.
—Ahora, señor -dijo-, viene tan gentilmente como pueda. Quiero que oigas, y no quiero que te escuchen. Y vea aquí, señor, si por casualidad le iba a pedir que entrara, no se vaya”.
Los nervios del señor Utterson, ante esta desesperada terminación, dieron un imbécil que casi lo tiró de su balanza; pero recordó su valentía y siguió al mayordomo hasta el edificio del laboratorio a través del teatro quirúrgico, con su madera de cajas y botellas, hasta el pie de la escalera. Aquí Poole le indicó que se parara de un lado y escuchara; mientras él mismo, bajando la vela y haciendo un gran y obvio llamado a su resolución, montó los escalones y golpeó con una mano un tanto incierta sobre el balancín rojo de la puerta del gabinete.
“Señor Utterson, señor, pidiéndole verle”, llamó; e incluso mientras lo hacía, una vez más firmó violentamente con el abogado para darle oídos.
Una voz contestó desde dentro: “Dile que no puedo ver a nadie”, decía quejoso.
“Gracias señor”, dijo Poole, con una nota de algo así como triunfo en su voz; y tomando su vela, condujo al señor Utterson de regreso por el patio y hacia la gran cocina, donde se apagó el fuego y los escarabajos saltaban al piso.
“Señor”, dijo, mirando al señor Utterson a los ojos, “¿esa era la voz de mi amo?”
“Parece mucho cambiado”, respondió el abogado, muy pálido, pero dando mirada por mirada.
“¿Cambiado? Bueno, sí, eso creo”, dijo el mayordomo. “¿Llevo veinte años en la casa de este hombre, para ser engañado con su voz? No, señor; amo está hecho con; fue hecho fuera con hace ocho días, cuando lo oímos gritar sobre el nombre de Dios; y quién está ahí en lugar de él, y por qué se queda ahí, ¡es algo que clama al cielo, señor Utterson!”
“Este es un cuento muy extraño, Poole; esto es más bien un cuento salvaje, mi hombre”, dijo el señor Utterson, mordiéndose el dedo. “Supongamos que fuera como usted supone, suponiendo que el doctor Jekyll haya sido —bueno, asesinado ¿qué podría inducir al asesino a quedarse? Eso no va a retener el agua; no se encomienda a razonar”.
“Bueno, señor Utterson, usted es un hombre difícil de satisfacer, pero lo haré todavía”, dijo Poole. “Todo esto la semana pasada (debes saberlo) él, o eso, sea lo que sea que viva en ese gabinete, ha estado llorando día y noche por algún tipo de medicamento y no se lo puede llegar a la mente. A veces era su manera —la del maestro, es decir— de escribir sus órdenes en una hoja de papel y tirarla a la escalera. No hemos tenido nada más esta semana atrás; nada más que papeles, y una puerta cerrada, y las mismas comidas que quedaron ahí para ser introducidas de contrabando cuando nadie estaba mirando. Bueno, señor, todos los días, ay, y dos y tres veces en el mismo día, ha habido órdenes y quejas, y me han enviado volando a todos los químicos mayoristas de la ciudad. Cada vez que traía las cosas de vuelta, había otro periódico diciéndome que la devolviera, porque no era pura, y otro orden a otra firma. Esta droga se quiere amarga mal, señor, para lo que sea”.
“¿Tiene alguno de estos papeles?” preguntó el señor Utterson.
Poole sintió en su bolsillo y entregó una nota arrugada, que el abogado, doblándose más cerca de la vela, examinó cuidadosamente. Su contenido corrió así: “El doctor Jekyll presenta sus cumplidos a los señores Maw. Les asegura que su última muestra es impura y bastante inútil para su presente propósito. En el año 18—, el doctor J. compró una cantidad algo grande a los señores M. Ahora les ruega que busquen con los cuidados más sedulosos, y si se dejara alguna de la misma calidad, se la reenvíe de inmediato. El gasto no es contraprestación. La importancia de esto para el doctor J. difícilmente puede exagerarse”. Hasta el momento la carta había corrido lo suficientemente compuesta, pero aquí con una repentina tartamudez de la pluma, la emoción del escritor se había soltado. “Por el amor de Dios”, agregó, “encuéntrame algunos de los viejos”.
“Esta es una nota extraña”, dijo el señor Utterson; y luego bruscamente, “¿cómo llega a tenerla abierta?”
“El hombre de Maw's estaba enojado principal, señor, y me lo devolvió como tanta suciedad”, devolvió Poole.
“Esta es sin duda la mano del médico, ¿sabes?” reanudó el abogado.
“Pensé que lo parecía”, dijo el sirviente bastante malhumorado; y luego, con otra voz, “Pero, ¿qué importa mano de escritura?” dijo. “¡Lo he visto!”
“¿Lo viste?” repitió el señor Utterson. “¿Y bien?”
“¡Eso es!” dijo Poole. “Fue así. Entré de repente al teatro desde el jardín. Parece que se había escapado a buscar esta droga o lo que sea; porque la puerta del gabinete estaba abierta, y ahí estaba al otro extremo de la habitación cavando entre las cajas. Levantó la vista cuando entré, dio una especie de grito y se metió arriba en el gabinete. Fue pero por un minuto que lo vi, pero el pelo se me paró sobre la cabeza como quills. Señor, si ese era mi amo, ¿por qué tenía una máscara en la cara? Si era mi amo, ¿por qué gritó como una rata y huyó de mí? Le he servido lo suficiente. Y luego...” El hombre hizo una pausa y pasó la mano sobre su rostro.
“Todas estas son circunstancias muy extrañas”, dijo el señor Utterson, “pero creo que empiezo a ver la luz del día. A su amo, Poole, se le engancha claramente uno de esos males que tanto torturan como deforman al que sufre; de ahí, para nada sé, la alteración de su voz; de ahí la máscara y la evitación de sus amigos; de ahí su afán por encontrar esta droga, por medio de la cual el pobre alma conserva alguna esperanza de última Recuperación—Dios conceda que no sea engañado! Ahí está mi explicación; es bastante triste, Poole, ay, y espantoso considerarlo; pero es simple y natural, cuelga bien juntos, y nos saca de todas las alarmas exorbitantes”.
—Señor —dijo el mayordomo, volviéndose hacia una especie de palidez moteada—, esa cosa no era mi amo, y ahí está la verdad. Mi maestro —aquí lo miró a su alrededor y empezó a susurrar— “es una constitución alta y fina de hombre, y esto era más bien un enano”. Utterson intentó protestar. -Oh, señor -exclamó Poole-, ¿cree que desconozco a mi amo después de veinte años? ¿Crees que no sé a dónde viene su cabeza en la puerta del gabinete, donde lo vi todas las mañanas de mi vida? No, señor, esa cosa en la máscara nunca fue el doctor Jekyll—Dios sabe lo que era, pero nunca fue el doctor Jekyll; y es la creencia de mi corazón que hubo asesinato hecho”.
“Poole”, contestó el abogado, “si usted dice eso, se convertirá en mi deber asegurarme. Por mucho que deseo perdonar los sentimientos de su amo, por mucho que me desconcierta esta nota que parece demostrar que sigue vivo, consideraré mi deber romper esa puerta”.
“¡Ah, señor Utterson, eso es hablar!” gritó el mayordomo.
“Y ahora viene la segunda pregunta”, retomó Utterson: “¿Quién lo va a hacer?”
“Por qué, usted y yo, señor”, fue la respuesta impálida.
“Eso está muy bien dicho”, devolvió el abogado; “y lo que sea que venga de ello, voy a hacer de mi incumbencia ver que no eres perdedor”.
“Hay un hacha en el teatro”, continuó Poole; “y podrías llevarte el atizador de la cocina por ti mismo”.
El abogado tomó ese instrumento grosero pero pesado en su mano, y lo equilibró. “¿Sabes, Poole”, dijo, levantando la vista, “que tú y yo estamos a punto de colocarnos en una posición de algún peligro?”
“Puede que así lo diga, señor, de hecho”, devolvió el mayordomo.
“Está bien, entonces que debemos ser francos”, dijo el otro. “Los dos pensamos más de lo que hemos dicho; hagamos un pecho limpio. Esta figura enmascarada que viste, ¿la reconocías?”
“Bueno, señor, fue tan rápido, y la criatura estaba tan doblada, que apenas podía jurarlo”, fue la respuesta. “Pero si quiere decir, ¿fue el señor Hyde? —por qué, sí, creo que lo fue! Verás, era mucho de la misma grandeza; y tenía la misma manera rápida, ligera con ella; y entonces ¿quién más podría haber entrado por la puerta del laboratorio? No se le ha olvidado, señor, que en el momento del asesinato aún tenía la llave con él? Pero eso no es todo. No sé, señor Utterson, ¿alguna vez conoció a este señor Hyde?”
“Sí”, dijo el abogado, “una vez hablé con él”.
“Entonces debe saber tan bien como el resto de nosotros que había algo raro en ese caballero —algo que le dio un giro a un hombre— no sé con razón cómo decirlo, señor, más allá de esto: que se sintió en su médula algo fría y delgada”.
“Yo soy dueño, sentí algo de lo que usted describe”, dijo el señor Utterson.
“Muy bien, señor”, devolvió Poole. “Bueno, cuando esa cosa enmascarada como un mono saltó de entre los químicos y se metió en el gabinete, bajó por mi espina dorsal como hielo. ¡Oh, sé que no es evidencia, señor Utterson; estoy lo suficientemente aprendido en libros para eso; pero un hombre tiene sus sentimientos, y yo le doy mi palabra bíblica que era el señor Hyde!”
“Ay, ay”, dijo el abogado. “Mis miedos se inclinan al mismo punto. El mal, me temo, se fundió —el mal seguramente vendría— de esa conexión. Ay verdaderamente, te creo; creo que el pobre Harry es asesinado; y creo que su asesino (con qué propósito, solo Dios puede decir) sigue acechando en la habitación de su víctima. Bueno, que nuestro nombre sea venganza. Llama a Bradshaw”.
El secuaz llegó a la citación, muy blanco y nervioso.
“Arméntate, Bradshaw”, dijo el abogado. “Este suspenso, lo sé, les está diciendo a todos ustedes; pero ahora es nuestra intención ponerle fin. Poole, aquí, y voy a forzar nuestro camino en el gabinete. Si todo está bien, mis hombros son lo suficientemente anchos como para tener la culpa. En tanto, no sea que nada vaya realmente mal, o cualquier malhechor busque escapar por la espalda, usted y el chico deben ir a la vuelta de la esquina con un par de buenos palos y tomar su puesto en la puerta del laboratorio. Te damos diez minutos, para llegar a tus estaciones”.
Cuando Bradshaw se fue, el abogado miró su reloj. “Y ahora, Poole, lleguemos al nuestro”, dijo; y tomando el atizador bajo el brazo, abrió el camino hacia el patio. El scud se había colado sobre la luna, y ahora estaba bastante oscuro. El viento, que sólo irrumpió en bocanadas y corrientes de aire en ese pozo profundo del edificio, arrojó la luz de la vela de un lado a otro alrededor de sus pasos, hasta que llegaron al refugio del teatro, donde se sentaron silenciosamente a esperar. Londres tarareó solemnemente por todas partes; pero más cerca al alcance de la mano, la quietud solo se rompió por los sonidos de una pisada que se movía de un lado a otro a lo largo del piso del gabinete.
“Entonces caminará todo el día, señor”, susurró Poole; “ay, y la mayor parte de la noche. Sólo cuando una nueva muestra viene del químico, hay un pequeño descanso. ¡Ah, es una mala conciencia que es tanto enemigo para descansar! ¡Ah, señor, hay sangre tontamente derramada en cada paso de ella! Pero vuelva a escuchar, un poco más cerca—ponga su corazón en sus oídos, señor Utterson, y dígame, ¿ese es el pie del doctor?”
Los escalones cayeron ligera y extrañamente, con cierto columpio, por todo fueron tan despacio; en efecto, era diferente a la pesada pisada crujida de Henry Jekyll. Utterson suspiró. “¿Nunca hay nada más?” preguntó.
Poole asintió. “Una vez”, dijo. “¡Una vez lo oí llorando!”
“¿Llorando? ¿cómo eso?” dijo el abogado, consciente de un escalofrío repentino de horror.
“Llorando como una mujer o un alma perdida”, dijo el mayordomo. “Salí con eso en mi corazón, que yo también podría haber llorado”.
Pero ahora los diez minutos llegaron a su fin. Poole desenterró el hacha de debajo de una pila de paja empacadora; la vela se colocó sobre la mesa más cercana para encenderlos al ataque; y se acercaron con el aliento atracado a donde ese paciente pie seguía subiendo y bajando, arriba y abajo, en la tranquilidad de la noche. “Jekyll”, exclamó Utterson, a gran voz, “exijo verte”. Se detuvo un momento, pero no llegó ninguna respuesta. “Te doy una advertencia justa, nuestras sospechas se despiertan, y debo verte y te veré”, retomó; “si no por medios justos, entonces por falta, si no de tu consentimiento, ¡entonces por la fuerza bruta!”
“Utterson”, dijo la voz, “¡por el amor de Dios, ten piedad!”
“Ah, esa no es la voz de Jekyll, ¡es de Hyde!” gritó Utterson. “¡Abajo la puerta, Poole!”
Poole balanceó el hacha sobre su hombro; el golpe sacudió el edificio, y la puerta roja del balancín saltó contra la cerradura y las bisagras. Un chillido triste, como de mero terror animal, sonó desde el gabinete. Arriba volvió a subir el hacha, y nuevamente los paneles se estrellaron y el marco delimitó; cuatro veces cayó el golpe; pero la madera era dura y los herrajes fueron de excelente mano de obra; y no fue hasta el quinto, que estalló la cerradura y el naufragio de la puerta cayó hacia adentro sobre la alfombra.
Los sitiadores, consternados por su propio motín y la quietud que había tenido éxito, retrocedieron un poco y miraron hacia adentro. Allí yacía el gabinete ante sus ojos en la tranquila luz de la lámpara, un buen fuego resplandeciendo y parloteando en el hogar, la tetera cantando su fina cepa, uno o dos cajones abiertos, papeles bien puestos en la mesa de negocios, y más cerca del fuego, las cosas dispuestas para el té; la habitación más tranquila, habrías dicho, y, pero para las prensas acristaladas llenas de químicos, el lugar más común esa noche en Londres.
Justo en el medio yacía el cuerpo de un hombre muy retorcido y todavía retorcido. Se acercaron de puntillas, lo giraron de espaldas y vieron el rostro de Edward Hyde. Estaba vestido con ropas demasiado grandes para él, ropa de la grandeza del médico; las cuerdas de su rostro aún se movían con una apariencia de vida, pero la vida se había ido bastante: y por el frasco aplastado en la mano y el fuerte olor a granos que colgaban del aire, Utterson sabía que estaba mirando el cuerpo de un autodestructor.
“Hemos llegado demasiado tarde”, dijo con dureza, “ya sea para salvar o castigar. Hyde se ha ido a su cuenta; y sólo nos queda encontrar el cuerpo de tu amo”.
La proporción mucho mayor del edificio estaba ocupada por el teatro, que llenaba casi toda la planta baja y se iluminaba desde arriba, y por el gabinete, que formaba un piso superior en un extremo y miraba a la cancha. Un pasillo unía el teatro a la puerta de la por-calle; y con esto el gabinete comunicaba separadamente por un segundo tramo de escaleras. Había además unos armarios oscuros y una amplia bodega. Todos estos ahora los examinaron minuciosamente. Cada clóset necesitaba más que una mirada, pues todos estaban vacíos, y todos, por el polvo que caía de sus puertas, habían permanecido mucho tiempo sin abrir. El sótano, en efecto, estaba lleno de madera loca, en su mayoría datando de los tiempos del cirujano que era el predecesor de Jekyll; pero aún cuando abrieron la puerta se anunciaron de la inutilidad de una búsqueda posterior, por la caída de un tapete perfecto de telaraña que durante años había sellado la entrada. En ningún lugar había rastro de Henry Jekyll vivo o muerto.
Poole estampada en las banderas del corredor. “Aquí hay que enterrarlo”, dijo, escuchando el sonido.
“O pudo haber huido”, dijo Utterson, y se volvió para examinar la puerta en la calle de portería. Estaba cerrada con llave; y tendidos cerca sobre las banderas, encontraron la llave, ya manchada de óxido.
“Esto no parece uso”, observó el abogado.
“¡Usa!” se hizo eco de Poole. “¿No ve, señor, está roto? tanto como si un hombre le hubiera estampado”.
“Ay”, continuó Utterson, “y las fracturas, también, están oxidadas”. Los dos hombres se miraron con un susto. “Esto está más allá de mí, Poole”, dijo el abogado. “Volvamos al gabinete”.
Montaron la escalera en silencio, y aún con ocasional mirada asombrada al cadáver, procedieron más a fondo a examinar el contenido del gabinete. En una mesa, había rastros de trabajo químico, colocándose diversos montones medidos de alguna sal blanca sobre platillos de vidrio, como si para un experimento en el que se hubiera evitado al hombre infeliz.
“Esa es la misma droga que siempre le traía”, dijo Poole; e incluso mientras hablaba, la tetera con un ruido alarmante se hirvió.
Esto los llevó a la chimenea, donde la silleta se levantaba cómodamente, y las cosas del té estaban listas hasta el codo de la niñera, el mismo azúcar en la taza. Había varios libros en una estantería; uno yacía al lado de las cosas del té abiertas, y Utterson se sorprendió al encontrarle una copia de una obra piadosa, por la que Jekyll había expresado varias veces una gran estima, anotado, en su propia mano con sorprendentes blasfemias.
A continuación, en el transcurso de su revisión de la cámara, los buscadores acudieron al galón, en cuyas profundidades miraban con un horror involuntario. Pero estaba tan girada como para mostrarles nada más que el resplandor rosado que tocaba en el techo, el fuego chispeando en cien repeticiones a lo largo del frente vidriado de las prensas, y sus propios semblantes pálidos y temerosos inclinándose para mirar hacia adentro.
“Este vaso ha visto algunas cosas extrañas, señor”, susurró Poole.
“Y seguramente ninguno más extraño que él mismo”, se hizo eco el abogado en los mismos tonos. “Por lo que Jekyll” —se puso al tanto de la palabra con un comienzo, y luego conquistando la debilidad— “¿qué podría querer Jekyll con ello?” dijo.
“¡Puedes decir eso!” dijo Poole.
A continuación se voltearon a la mesa de negocios. En el escritorio, entre la ordenada variedad de papeles, un sobre grande estaba en la parte superior, y llevaba, en la mano del médico, el nombre del señor Utterson. El abogado lo abrió, y varios recintos cayeron al suelo. El primero fue un testamento, dibujado en los mismos términos excéntricos que el que había regresado seis meses antes, para que sirviera de testamento en caso de muerte y como escritura de donación en caso de desaparición; pero en lugar del nombre de Edward Hyde, el abogado, con indescriptible asombro leer el nombre de Gabriel John Utterson. Miró a Poole, y luego de vuelta al periódico, y por último, al malhechor muerto tendido sobre la alfombra.
“Mi cabeza da vueltas”, dijo. “Ha estado todos estos días en posesión; no tuvo motivo para gustarle; debió haberse enfurecido para verse desplazado; y no ha destruido este documento”.
Atrapó el siguiente trabajo; era una breve nota en la mano del médico y fechada en la parte superior. “¡Oh, Poole!” el abogado gritó, “estaba vivo y aquí este día. No puede haber sido desechado en tan poco espacio; debe estar vivo, ¡debió haber huido! Y entonces, ¿por qué huyó? y ¿cómo? y en ese caso, ¿podemos aventurarnos a declarar este suicidio? O, debemos tener cuidado. Preveo que aún podemos involucrar a su amo en alguna catástrofe terrible”.
“¿Por qué no lo lee, señor?” preguntó Poole.
“Porque me temo”, contestó solemnemente el abogado. “¡Dios me conceda que no tengo causa para ello!” Y con eso se llevó el papel a los ojos y leyó de la siguiente manera:
“Mi querido Utterson, —Cuando esto caiga en tus manos, habré desaparecido, bajo qué circunstancias no tengo la penetración para prever, sino mi instinto y todas las circunstancias de mi situación sin nombre me dicen que el final es seguro y debe ser temprano. Ve entonces, y primero lee la narración que Lanyon me advirtió que iba a poner en tus manos; y si te importa escuchar más, recurre a la confesión de
“Tu amigo indigno e infeliz,
“HENRY JEKYLL”.
“¿Había un tercer recinto?” preguntó Utterson.
“Aquí, señor”, dijo Poole, y cedió en sus manos un considerable paquete sellado en varios lugares.
El abogado se lo metió en el bolsillo. “Yo no diría nada de este papel. Si su amo ha huido o está muerto, al menos podemos guardar su crédito. Ya son las diez; debo irme a casa y leer estos documentos en silencio; pero volveré antes de la medianoche, cuando mandemos a llamar a la policía”.
Salieron, cerrando la puerta del teatro detrás de ellos; y Utterson, dejando una vez más a los sirvientes reunidos sobre el incendio en el pasillo, regresó penosamente a su oficina para leer las dos narrativas en las que ahora se iba a explicar este misterio.
Narrativa del Dr. Lyon
El nueve de enero, ahora hace cuatro días, recibí por la entrega vespertina un sobre registrado, dirigido en la mano de mi compañero y compañero de la vieja escuela, Henry Jekyll. Esto me sorprendió mucho; porque de ninguna manera estábamos en el hábito de la correspondencia; había visto al hombre, cenado con él, efectivamente, la noche anterior; y no podía imaginar nada en nuestro coito que justificara formalidad de registro. El contenido aumentó mi maravilla; porque así es como corrió la carta:
“10 de diciembre, 18—.
“Querido Lanyon: —Tú eres uno de mis amigos más antiguos; y aunque a veces hemos diferido en cuestiones científicas, no puedo recordar, al menos de mi lado, ninguna ruptura en nuestro afecto. Nunca hubo un día en el que, si me hubieras dicho: `Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón, depende de ti', no habría sacrificado mi mano izquierda para ayudarte. Loyon mi vida, mi honor, mi razón, están todos a tu merced; si hoy me fallas, estoy perdido. Podrías suponer, después de este prefacio, que voy a pedirte algo deshonroso que conceder. Juzga por ti mismo.
“Quiero que pospongas todos los demás compromisos para esta noche —ay, aunque te hayan llamado a la cama de un emperador; que tomes un taxi, a menos que tu carruaje esté realmente en la puerta; y con esta carta en tu mano para consulta, conduzcas directo a mi casa. Poole, mi mayordomo, tiene sus órdenes; lo encontrarás esperando tu llegada con un cerrajero. Entonces se va a forzar la puerta de mi gabinete: y hay que entrar solo; abrir la prensa vidriada (letra E) de la mano izquierda, romper la cerradura si está cerrada; y sacar, con todo su contenido tal como están de pie, el cuarto cajón desde arriba o (que es lo mismo) el tercero desde abajo. En mi extrema angustia mental, tengo un miedo mórbido a desorientarte; pero aunque me equivoque, quizás conozcas el cajón adecuado por su contenido: algunos polvos, un vial y un libro de papel. Este cajón te ruego que lleves contigo a la Plaza Cavendish exactamente como está.
“Esa es la primera parte del servicio: ahora para la segunda. Deberías estar de vuelta, si te pones enseguida en el recibo de esto, mucho antes de la medianoche; pero te dejaré esa cantidad de margen, no sólo por miedo a uno de esos obstáculos que no se pueden prevenir ni prever, sino porque una hora en la que tus sirvientes están en la cama es de preferirse por lo que entonces será quedan por hacer. A medianoche, entonces, tengo que pedirte que estés solo en tu consulta, que admitas con tu propia mano en la casa a un hombre que se presentará a mi nombre, y que coloques en sus manos el cajón que habrás traído contigo de mi gabinete. Entonces habrás jugado tu parte y te habrás ganado mi gratitud por completo. Cinco minutos después, si insistes en una explicación, habrás entendido que estos arreglos son de capital importancia; y que por el descuido de uno de ellos, fantásticos como deben aparecer, podrías haber cargado tu conciencia con mi muerte o el naufragio de mi razón.
“Confiado como yo en que no vas a menudar con este atractivo, mi corazón se hunde y mi mano tiembla ante el simple pensamiento de tal posibilidad. Piensa en mí a esta hora, en un lugar extraño, trabajando bajo una negrura de angustia que ninguna fantasía puede exagerar, y sin embargo bien consciente de que, si me sirves pero puntualmente, mis problemas se irán rodando como una historia que se cuenta. Sirve a mí, mi querido Lanyon y ahorra
“Tu amigo,
“H.J.
“P.S.—Ya lo había sellado cuando un nuevo terror golpeó mi alma. Es posible que la oficina de correos me falle, y esta carta no llegue a sus manos hasta mañana mañana. En ese caso, querido Lanyon, haz mi recado cuando sea más conveniente para ti en el transcurso del día; y una vez más espera a mi mensajero a medianoche. Entonces puede que ya sea demasiado tarde; y si esa noche pasa sin evento, sabrás que has visto lo último de Henry Jekyll”.
Al leer esta carta, me aseguré de que mi colega estuviera loco; pero hasta que eso se demostrara más allá de la posibilidad de duda, me sentí obligado a hacer lo que me pidió. Cuanto menos entendía de este farrago, menos estaba en condiciones de juzgar su importancia; y un recurso así redactado no podía dejarse de lado sin una grave responsabilidad. Me levanté en consecuencia de la mesa, me metí en un respiro y conduje directo a la casa de Jekyll. El mayordomo estaba esperando mi llegada; había recibido por el mismo puesto que el mío una carta certificada de instrucción, y había enviado enseguida por un cerrajero y un carpintero. Los comerciantes llegaron mientras aún estábamos hablando; y nos trasladamos en un cuerpo al antiguo teatro quirúrgico del doctor Denman, desde el cual (como sin duda sabe) se ingresa de manera más conveniente al gabinete privado de Jekyll. La puerta era muy fuerte, la cerradura excelente; el carpintero declaró que tendría grandes problemas y tendría que hacer mucho daño, si se usara la fuerza; y el cerrajero estaba cerca de la desesperación. Pero este último fue un tipo hábil, y después de dos horas de trabajo, la puerta se quedó abierta. Se desbloqueó la prensa marcada con E; y saqué el cajón, lo llené de paja y lo até en una sábana, y volví con él a la Plaza Cavendish.
Aquí procedí a examinar su contenido. Los polvos estaban suficientemente arreglados, pero no con la amabilidad del químico dispensador; para que fuera sencillo eran de fabricación privada de Jekyll: y cuando abrí una de las envolturas encontré lo que me pareció una simple sal cristalina de color blanco. El vial, al que luego volví mi atención, podría haber estado casi medio lleno de un licor rojo sangre, que era muy penetrante para el sentido del olfato y me pareció que contenía fósforo y algo de éter volátil. En los demás ingredientes no pude hacer ninguna conjetura. El libro era un libro de versión ordinaria y contenía poco pero una serie de fechas. Estos cubrieron un periodo de muchos años, pero observé que las entradas cesaron hace casi un año y de manera bastante abrupta. Aquí y allá se anexó un breve comentario a una fecha, generalmente no más de una sola palabra: “doble” ocurriendo quizás seis veces en un total de varios cientos de entradas; y una vez muy temprano en la lista y seguido de varias marcas de exclamación, “¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Todo esto, aunque despertó mi curiosidad, me dijo poco que eso era definitivo. Aquí había un vial de algo de sal, y el registro de una serie de experimentos que habían llevado (como demasiadas de las investigaciones de Jekyll) a ningún fin de utilidad práctica. ¿Cómo podría afectar la presencia de estos artículos en mi casa ya sea el honor, la cordura o la vida de mi frívolo colega? Si su mensajero pudiera ir a un lugar, ¿por qué no podría ir a otro? E incluso otorgando algún impedimento, ¿por qué este señor iba a ser recibido por mí en secreto? Cuanto más reflexionaba, más convencido crecía de que estaba lidiando con un caso de enfermedad cerebral; y aunque despedí a mis sirvientes a la cama, cargué un viejo revólver, que podría ser encontrado en alguna postura de defensa propia.
A las doce en punto apenas había sonado sobre Londres, antes el aldaba sonaba muy suavemente en la puerta. Fui yo mismo a la citación, y encontré a un hombre pequeño agachado contra los pilares del pórtico.
“¿Vienes del Dr. Jekyll?” Yo pregunté.
Me dijo “sí” por un gesto constreñido; y cuando le había pedido entrar, no me obedeció sin mirar hacia atrás a la oscuridad de la plaza. Había un policía no muy lejos, avanzando con el ojo de buey abierto; y a la vista, pensé que mi visitante empezó e hice mayor prisa.
Estos datos me llamaron la atención, confieso, de manera desagradable; y al seguirlo a la brillante luz de la consultora, mantuve la mano lista en mi arma. Aquí, por fin, tuve la oportunidad de verlo claramente. Nunca antes le había puesto los ojos en él, tanto era cierto. Era pequeño, como he dicho; me llamó la atención además de la impactante expresión de su rostro, con su notable combinación de gran actividad muscular y gran aparente debilidad de constitución, y —por último pero no menos importante— con la extraña perturbación subjetiva causada por su barrio. Esto tenía cierto parecido con el rigor incipiente, y estuvo acompañado de un marcado hundimiento del pulso. En su momento, lo bajé a algún disgusto idiosincrásico, personal, y simplemente me preguntaba la agudeza de los síntomas; pero desde entonces he tenido razones para creer en la causa para mentir mucho más profundamente en la naturaleza del hombre, y para encender alguna bisagra más noble que el principio del odio.
Esta persona (que tenía así, desde el primer momento de su entrada, me impactó lo que sólo puedo describir como una asquerosa curiosidad) estaba vestida de una manera que habría hecho risible a una persona común; su ropa, es decir, aunque eran de tela rica y sobria, eran enormemente demasiado grandes para él en cada medida —los pantalones colgaban de sus piernas y se enrollaban para mantenerlos alejados del suelo, la cintura del abrigo debajo de sus guaridas y el cuello que se extendía sobre sus hombros. Extraño de relatar, este absurdo pertrecho estuvo lejos de llevarme a la risa. Más bien, como había algo anormal y mal engendrado en la esencia misma de la criatura que ahora me enfrentaba —algo arrebatador, sorprendente y reincidente— esta nueva disparidad parecía sino encajar y reforzarla; de modo que a mi interés por la naturaleza y el carácter del hombre, se le añadió una curiosidad en cuanto a su origen, su vida, su fortuna y su estatus en el mundo.
Estas observaciones, aunque han tomado un espacio tan grande para establecerse en, fueron sin embargo obra de unos segundos. Mi visitante estaba, en efecto, en llamas con sombría emoción.
“¿Lo tienes?” lloró. “¿Lo tienes?” Y tan vivaz estaba su impaciencia que incluso puso su mano sobre mi brazo y buscó sacudirme.
Lo devolví, consciente de su toque de cierta punzada helada a lo largo de mi sangre. “Venga, señor”, dije yo. “Olvida que todavía no tengo el placer de su conocido. Siéntate, por favor”. Y le mostré un ejemplo, y me senté en mi asiento habitual y con una imitación tan justa de mi manera ordinaria a un paciente, ya que la tardanza de la hora, la naturaleza de mis preocupaciones, y el horror que tuve de mi visitante, me dejarían reunir.
“Le ruego que me disculpe, doctor Lanyon”, respondió civilmente. “Lo que dices está muy bien fundado; y mi impaciencia ha mostrado sus talones a mi cortesía. Vengo aquí a instancia de su colega, el doctor Henry Jekyll, en un asunto de algún momento; y entendí...” Hizo una pausa y se metió la mano en la garganta, y pude ver, a pesar de su manera colecta, que estaba luchando contra los acercamientos de la histeria— “Entendí, un cajón...”
Pero aquí me compadecí del suspenso de mi visitante, y algunos quizás por mi propia creciente curiosidad.
“Ahí está, señor”, dije yo, señalando el cajón, donde yacía en el suelo detrás de una mesa y todavía cubierto con la sábana.
Él saltó a ella, y luego hizo una pausa, y puso su mano sobre su corazón: Podía oír sus dientes rallarse con la acción convulsiva de sus mandíbulas; y su rostro estaba tan espantoso al ver que me alarmaba tanto por su vida como por su razón.
“Componete”, dijo I.
Me giró una espantosa sonrisa, y como si con la decisión de la desesperación, arrancó la sábana. Al ver el contenido, pronunció un fuerte sollozo de tan inmenso alivio que me senté petrificado. Y al momento siguiente, en una voz que ya estaba bastante bien bajo control, “¿Tienes un vaso graduado?” preguntó.
Me levanté de mi lugar con algo de esfuerzo y le di lo que pidió.
Me agradeció con un guiño sonriente, midió algunos mínimos de la tintura roja y agregó uno de los polvos. La mezcla, que en un principio era de tonalidad rojiza, comenzó, en proporción a medida que los cristales se derritieron, a aclarar en color, a efervesarse audiblemente y a arrojar pequeños humos de vapor. De pronto y en el mismo momento, la ebullición cesó y el compuesto cambió a un púrpura oscuro, que volvió a desvanecerse más lentamente a un verde acuoso. Mi visitante, que había visto estas metamorfosis con buen ojo, sonrió, puso el cristal sobre la mesa, y luego se volvió y me miró con aire de escrutinio.
“Y ahora”, dijo, “para resolver lo que queda. ¿Serás sabio? ¿Serás guiado? ¿Me va a sufrir tomar este vaso en la mano y salir de su casa sin más parley? o tiene la codicia de la curiosidad demasiado dominio de ti? Piensa antes de responder, pues se hará como tú decidas. Como decidas, te quedarás como antes, y ni más rico ni sabio, a menos que el sentido de servicio prestado a un hombre en aflicción mortal pueda ser contado como una especie de riquezas del alma. O, si así prefieres elegir, una nueva provincia de conocimiento y nuevas vías a la fama y al poder se te abrirán, aquí, en esta sala, en el instante; y tu vista será arrasada por un prodigio para tambalear la incredulidad de Satanás”.
“Señor”, dije yo, afectando una frialdad que estaba lejos de poseer verdaderamente, “habla enigmas, y tal vez no se preguntará que le escucho sin una impresión muy fuerte de creencia. Pero he ido demasiado lejos en el camino de los servicios inexplicables para hacer una pausa antes de ver el final”.
“Está bien”, respondió mi visitante. “Loyon, recuerdas tus votos: lo que sigue está bajo el sello de nuestra profesión. Y ahora, ustedes que tanto tiempo han estado atados a los puntos de vista más estrechos y materiales, ustedes que han negado la virtud de la medicina trascendental, ustedes que han ridiculizado a sus superiores, ¡he aquí!”
Se puso el vaso a los labios y bebió de un trago. Siguió un grito; se tambaleó, se tambaleó, se agarró a la mesa y se agarró, mirando con los ojos inyectados, jadeando con la boca abierta; y mientras miraba ahí vino, pensé, un cambio —parecía que se hinchaba— su rostro se volvió repentinamente negro y los rasgos parecían derretirse y alteraban, y al momento siguiente, me había saltado a mis pies y saltó contra la pared, mis brazos levantados para protegerme de ese prodigio, mi mente sumergida en el terror.
“¡Oh, Dios!” Grité, y “¡Oh, Dios!” una y otra vez; porque ahí ante mis ojos —pálidos y conmocionados, y medio desmayados, y manoseando ante él con las manos, como un hombre restaurado de la muerte— ¡estaba Henry Jekyll!
Lo que me dijo en la siguiente hora, no puedo llevar mi mente a poner en papel. Vi lo que vi, oí lo que oí, y mi alma se enfermó de ello; y sin embargo ahora, cuando esa visión se ha desvanecido de mis ojos, me pregunto si lo creo, y no puedo responder. Mi vida es sacudida hasta sus raíces; el sueño me ha dejado; el terror más mortífero está a mi lado a todas horas del día y de la noche; y siento que mis días están contados, y que debo morir; y sin embargo moriré incrédulo. En cuanto a la torpeza moral que el hombre me reveló, incluso con lágrimas de penitencia, no puedo, ni siquiera en la memoria, detenerme en ella sin un comienzo de horror. Diré pero una cosa, Utterson, y eso (si puedes traer tu mente a acreditarlo) será más que suficiente. La criatura que se escabulló en mi casa esa noche fue, según la propia confesión de Jekyll, conocida con el nombre de Hyde y cazada en todos los rincones de la tierra como el asesino de Carew.
HASTIE LANYON

Declaración completa del caso de Henry Jekyll
Nací en el año 18— de gran fortuna, dotado además de excelentes partes, inclinado por la naturaleza a la industria, aficionado al respeto de los sabios y buenos entre mis semejantes, y así, como podría haberse supuesto, con toda garantía de un futuro honorable y distinguido. Y de hecho el peor de mis faltas fue una cierta alegría impaciente de disposición, tal como ha hecho la felicidad de muchos, pero como me costó reconciliarme con mi imperioso deseo de llevar la cabeza en alto, y llevar un semblante más que comúnmente grave ante el público. De ahí surgió que oculté mis placeres; y que cuando llegué a años de reflexión, y comencé a mirar a mi alrededor y a hacer balance de mi progreso y posición en el mundo, ya estaba comprometida con una profunda duplicidad de la vida. Muchos hombres incluso habrían resplandecido tales irregularidades de las que yo era culpable; pero por las altas opiniones que había puesto ante mí, las miré y las escondí con un sentimiento de vergüenza casi mórbido. Fue así más bien la naturaleza exigente de mis aspiraciones que cualquier degradación particular en mis faltas, lo que me hizo lo que era, y, incluso con una trinchera más profunda que en la mayoría de los hombres, cortaba en mí aquellas provincias del bien y del mal que dividen y componen la doble naturaleza del hombre. En este caso, me impulsó a reflexionar profunda y empederamente sobre esa dura ley de la vida, que yace en la raíz de la religión y es uno de los manantiales más abundantes de angustia. Aunque tan profundo un doble traficante, no era en ningún sentido hipócrita; ambos lados de mí estaban en serio; ya no era yo mismo cuando dejé de lado la moderación y me sumergí en la vergüenza, que cuando trabajaba, a los ojos del día, en la promoción del conocimiento o el alivio del dolor y el sufrimiento. Y se dio la casualidad de que la dirección de mis estudios científicos, que condujeron totalmente hacia lo místico y lo trascendental, reaccionó y arrojó una fuerte luz sobre esta conciencia de la guerra perenne entre mis miembros. Con cada día, y desde ambos lados de mi inteligencia, la moral y la intelectual, me acerqué así constantemente a esa verdad, por cuyo descubrimiento parcial he estado condenada a un naufragio tan terrible: ese hombre no es realmente uno, sino verdaderamente dos. Digo dos, porque el estado de mis propios conocimientos no pasa más allá de ese punto. Otros seguirán, otros me superarán en las mismas líneas; y me arriesgo a la suposición de que el hombre será en última instancia conocido por una mera política de habitantes multifacarios, incongruentes e independientes. Yo, por mi parte, desde la naturaleza de mi vida, avanzaba infaliblemente en una dirección y en una sola dirección. Fue en el lado moral, y en mi propia persona, que aprendí a reconocer la dualidad minuciosa y primitiva del hombre; vi que, de las dos naturalezas que contendieron en el campo de mi conciencia, aunque con razón se pudiera decir que yo era cualquiera, fue solo porque yo era radicalmente ambos; y desde una fecha temprana, incluso antes de que el curso de mis descubrimientos científicos comenzara a sugerir la posibilidad más desnuda de tal milagro, había aprendido a morar con placer, como un sueño amado, en el pensamiento de la separación de estos elementos. Si cada uno, me decía a mí mismo, pudiera alojarse en identidades separadas, la vida se aliviaría de todo lo que era insoportable; el injusto podría seguir su camino, liberado de las aspiraciones y el remordimiento de su gemelo más recto; y el justo podría caminar firme y con seguridad en su camino ascendente, haciendo las cosas buenas en las que encontró su placer, y ya no expuesto a la desgracia y la penitencia por las manos de este mal extraño. Era la maldición de la humanidad que estos incongruentes maricones estuvieran así unidos, que en el vientre de la conciencia agonía, estos gemelos polares debían estar luchando continuamente. ¿Cómo, entonces se disociaron?
Estaba tan lejos en mis reflexiones cuando, como he dicho, una luz lateral comenzó a brillar sobre el tema desde la mesa del laboratorio. Empecé a percibir más profundamente de lo que nunca se ha dicho, la inmaterialidad temblorosa, la fugacidad neblina, de este cuerpo aparentemente tan sólido en el que caminamos ataviados. Ciertos agentes que encontré tenían el poder de sacudir y arrancar esa vestidura carnal, aun cuando un viento pudiera arrojar las cortinas de un pabellón. Por dos buenas razones, no entraré profundamente en esta rama científica de mi confesión. Primero, porque me han hecho aprender que la fatalidad y el agobio de nuestra vida está atada para siempre sobre los hombros del hombre, y cuando se intenta desecharla, sino que vuelve sobre nosotros con una presión más desconocida y más horrible. Segundo, porque, como hará mi narrativa, ¡ay! demasiado evidente, mis descubrimientos estaban incompletos. Basta entonces, que no sólo reconocí mi cuerpo natural a partir del mero aura y refulgencia de algunos de los poderes que conformaban mi espíritu, sino que logré componer una droga por la que esos poderes debían ser destronados de su supremacía, y una segunda forma y semblante sustituyó, sin embargo, natural para mí porque eran la expresión, y llevaban el sello de elementos inferiores en mi alma.
Dudé mucho antes de poner esta teoría a prueba de práctica. Sabía bien que me arriesgaba a morir; por cualquier droga que tan potentemente controlara y sacudiera la misma fortaleza de la identidad, podría, por el menor escrúpulo de sobredosis o al menos por inoportunidad en el momento de la exhibición, borrar por completo ese tabernáculo inmaterial que buscaba que cambiara. Pero la tentación de un descubrimiento tan singular y profundo por fin superó las sugerencias de alarma. Hace tiempo que había preparado mi tintura; compré enseguida, a una firma de químicos mayoristas, una gran cantidad de una sal particular que sabía, por mis experimentos, que era el último ingrediente requerido; y tarde una noche maldita, componí los elementos, los vi hervir y fumar juntos en el vaso, y cuando la ebullición había disminuido, con un fuerte resplandor de coraje, bebió de la poción.
Los dolores más atormentantes tuvieron éxito: una molienda en los huesos, náuseas mortales y un horror del espíritu que no se puede superar a la hora del nacimiento o la muerte. Entonces estas agonías comenzaron a disminuir rápidamente, y llegué a mí mismo como si fuera de una gran enfermedad. Había algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo y, desde su misma novedad, increíblemente dulce. Me sentía más joven, más ligero, más feliz de cuerpo; por dentro estaba consciente de una imprudencia embriagadora, una corriente de imágenes sensuales desordenadas corriendo como una milracia en mi fantasía, una solución de los lazos de obligación, una libertad desconocida pero no inocente del alma. Yo me conocía, al primer aliento de esta nueva vida, ser más malvado, diez veces más malvado, vendía esclavo de mi mal original; y el pensamiento, en ese momento, me arriostró y deleitó como vino. Extendí las manos, exultando en la frescura de estas sensaciones; y en el acto, de repente me di cuenta de que había perdido en estatura.
No había espejo, en esa fecha, en mi habitación; lo que está a mi lado mientras escribo, fue traído allí más tarde y con el mismo propósito de estas transformaciones. La noche, sin embargo, ya se había ido en la mañana —la mañana, por negra como era, estaba casi madura para la concepción del día— los internos de mi casa estaban encerrados en las horas más rigurosas de sueño; y decidí, enrojecida como estaba con esperanza y triunfo, aventurarme en mi nueva forma hasta mi dormitorio. Crucé el patio, donde las constelaciones me menospreciaban, podría haber pensado, con asombro, a la primera criatura de ese tipo que aún les había revelado su vigilancia indormida; robé por los pasillos, un extraño en mi propia casa; y viniendo a mi habitación, vi por primera vez el aparición de Edward Hyde.
Aquí debo hablar solo por teoría, diciendo no lo que conozco, sino aquello que supongo que es lo más probable. El lado malo de mi naturaleza, al que ahora había transferido la eficacia de estampación, era menos robusto y menos desarrollado que el bien que acababa de deponer. Nuevamente, en el transcurso de mi vida, que había sido, después de todo, nueve décimas de una vida de esfuerzo, virtud y control, había sido mucho menos ejercida y mucho menos agotada. Y de ahí, como pienso, se produjo que Edward Hyde era mucho más pequeño, más ligero y más joven que Henry Jekyll. Aun cuando el bien brillaba sobre el semblante de uno, el mal estaba escrito amplia y claramente en la cara del otro. El mal además (que todavía debo creer que es el lado letal del hombre) había dejado en ese cuerpo una huella de deformidad y decadencia. Y sin embargo, cuando miré a ese feo ídolo en el cristal, estaba consciente de no repugnancia, más bien de un salto de bienvenida. Este, también, era yo mismo. Parecía natural y humano. A mis ojos llevaba una imagen más viva del espíritu, parecía más expresa y soltera, que el semblante imperfecto y dividido que hasta ahora había estado acostumbrado a llamar mío. Y en lo que va sin duda tenía razón. He observado que cuando vestía la semblanza de Edward Hyde, ninguno podría acercarse a mí al principio sin un desprecio visible de la carne. Esto, según lo entiendo, fue porque todos los seres humanos, al encontrarlos, se mezclan del bien y del mal: y Edward Hyde, solo en las filas de la humanidad, era puro mal.
Me quedé pero un momento en el espejo: el segundo y concluyente experimento aún no se había intentado; aún quedaba por ver si había perdido mi identidad más allá de la redención y debía huir antes del día de una casa que ya no era mía; y corriendo de regreso a mi gabinete, una vez más preparé y bebí la copa, una vez más sufrió los dolores de la disolución, y volví a mí mismo una vez más con el personaje, la estatura y el rostro de Henry Jekyll.
Esa noche había llegado a la fatal encrucijada. Si me hubiera acercado a mi descubrimiento con un espíritu más noble, si hubiera arriesgado el experimento mientras estaba bajo el imperio de aspiraciones generosas o piadosas, todo debió haber sido de otra manera, y de estas agonías de muerte y nacimiento, había salido un ángel en lugar de un demonio. La droga no tuvo acción discriminatoria; no era ni diabólica ni divina; sino que sacudió las puertas de la prisión de mi carácter; y como los cautivos de Filipos, lo que estaba en su interior salió corriendo. En ese momento mi virtud dormía; mi maldad, mantenida despierta por la ambición, estaba alerta y veloz para aprovechar la ocasión; y lo que se proyectó era Edward Hyde. De ahí que aunque ahora tenía dos personajes así como dos apariciones, una era totalmente malvada, y la otra seguía siendo el viejo Henry Jekyll, ese incongruente compuesto de cuya reforma y mejora ya había aprendido a desesperar. El movimiento fue así totalmente hacia lo peor.
Incluso en ese momento, no había conquistado mis aversiones a la sequedad de una vida de estudio. Todavía estaría alegremente dispuesta a veces; y como mis placeres eran (por decir lo menos) indignos, y no sólo era bien conocida y muy considerada, sino que crecía hacia el anciano, esta incoherencia de mi vida se hacía cada día más desagradable. Fue por este lado que mi nuevo poder me tentó hasta caer en la esclavitud. Tenía más que beber la copa, quitarme de inmediato el cuerpo del señalado profesor, y asumir, como una gruesa capa, el de Edward Hyde. Sonreí ante la noción; en su momento me pareció humorística; e hice mis preparativos con el más estudioso cuidado. Tomé y amueblé esa casa en el Soho, a la que Hyde fue rastreado por la policía; y contraté como ama de llaves a una criatura a la que conocía bien para estar callada y sin escrúpulos. Por otro lado, anuncié a mis sirvientes que un señor Hyde (a quien describí) iba a tener plena libertad y poder sobre mi casa en la plaza; y para parar percances, incluso me llamé y me convertí en un objeto familiar, en mi segundo personaje. A continuación elaboré ese testamento al que tanto se opuso; para que si algo me sucediera en la persona del doctor Jekyll, pudiera entrar en el de Edward Hyde sin pérdida pecuniaria. Y así fortificada, como suponía, por todos lados, empecé a sacar provecho por las extrañas inmunidades de mi posición.
Los hombres antes han contratado a bravos para tramitar sus delitos, mientras que su propia persona y reputación se sentaron bajo refugio. Yo fui el primero que lo hizo por sus placeres. Yo fui el primero que podía plod en el ojo público con una carga de genial respetabilidad, y en un momento, como un colegial, despojarse de estos préstamos y saltar de cabeza al mar de la libertad. Pero para mí, en mi manto impenetrable, la seguridad estaba completa. Piénsalo, ¡ni siquiera existí! Déjame pero escaparte a la puerta de mi laboratorio, dame solo uno o dos segundos para mezclar y tragar el calado que siempre tenía listo; y cualquier cosa que hubiera hecho, Edward Hyde pasaría como la mancha de aliento sobre un espejo; y ahí en su lugar, tranquilamente en casa, recortando la lámpara de medianoche en su estudio, un hombre que pudiera darse el lujo de reírse de las sospechas, sería Henry Jekyll.
Los placeres que me apresuré a buscar disfrazado eran, como he dicho, indignos; escasamente usaría un término más duro. Pero en manos de Edward Hyde, pronto comenzaron a girar hacia lo monstruoso. Cuando regresaba de estas excursiones, a menudo me sumergía en una especie de maravilla ante mi depravación vicaria. Este familiar que llamé de mi propia alma, y envié solo para hacer su buen placer, era un ser inherentemente maligno y villano; cada uno de sus actos y pensamientos centrados en uno mismo; beber placer con avidez bestial desde cualquier grado de tortura a otro; implacable como un hombre de piedra. Henry Jekyll se quedó a veces horrorizado ante los actos de Edward Hyde; pero la situación estaba al margen de las leyes ordinarias, y insidiosamente relajó la comprensión de la conciencia. Fue Hyde, después de todo, y solo Hyde, eso fue culpable. Jekyll no era peor; volvió a despertar con sus buenas cualidades aparentemente intactas; incluso se apresuraría, donde fuera posible, para deshacer el mal hecho por Hyde. Y así su conciencia dormía.
En los detalles de la infamia a la que así connivé (porque aún ahora puedo conceder que la cometí) no tengo intención de entrar; quiero decir, sino señalar las advertencias y los pasos sucesivos con los que se acercó mi castigo. Me encontré con un accidente que, como no trajo ninguna consecuencia, no voy a más que mencionar. Un acto de crueldad hacia un niño despertó contra mí la ira de un transeúnte, a quien reconocí el otro día en la persona de tu pariente; el médico y la familia del niño se unieron a él; hubo momentos en los que temía por mi vida; y por fin, para apaciguar su demasiado solo resentimiento, Edward Hyde tuvo que traer ellos a la puerta, y pagarlos en un cheque tirado a nombre de Henry Jekyll. Pero este peligro fue fácilmente eliminado del futuro, al abrir una cuenta en otro banco a nombre del propio Edward Hyde; y cuando, al inclinar mi propia mano hacia atrás, había suministrado a mi doble una firma, pensé que me sentaba más allá del alcance del destino.
Unos dos meses antes del asesinato de Sir Danvers, había salido por una de mis aventuras, había regresado a una hora tardía, y desperté al día siguiente en la cama con sensaciones algo extrañas. Fue en vano miré a mi alrededor; en vano vi los muebles decentes y las altas proporciones de mi habitación en la plaza; en vano reconocí el patrón de las cortinas de la cama y el diseño del marco de caoba; algo seguía insistiendo en que no estaba donde estaba, que no había despertado donde parecía estar , pero en la pequeña habitación del Soho donde estaba acostumbrada a dormir en el cuerpo de Edward Hyde. Me sonreí, y a mi manera psicológica, comencé perezosamente a indagar en los elementos de esta ilusión, ocasionalmente, incluso mientras lo hacía, volviendo a caer en una cómoda noche matutina. Todavía estaba tan comprometida cuando, en uno de mis momentos más despiertos, mis ojos cayeron sobre mi mano. Ahora la mano de Henry Jekyll (como has comentado muchas veces) era profesional en forma y tamaño: era grande, firme, blanca y bonita. Pero la mano que ahora vi, con toda claridad, a la luz amarilla de una mañana de mediados de Londres, tendida medio cerrada sobre la ropa de cama, era delgada, cordante, nudillada, de palidez oscura y densamente sombreada con un crecimiento de pelo swart. Fue de la mano de Edward Hyde.

Debo haberla mirado por cerca de medio minuto, hundido como estaba en la mera estupidez del asombro, antes de que el terror despertara en mi pecho tan repentino y sorprendente como el choque de platillos; y saltando de mi cama corrí hacia el espejo. Al ver que encontré mis ojos, mi sangre se transformó en algo exquisitamente delgado y helado. Sí, me había acostado Henry Jekyll, había despertado a Edward Hyde. ¿Cómo iba a explicarse esto? Yo me pregunté; y luego, con otro atado de terror, ¿cómo iba a remediarse? Estaba bien en la mañana; los sirvientes estaban levantados; todas mis drogas estaban en el gabinete, un largo viaje por dos pares de escaleras, por el pasaje trasero, a través de la cancha abierta y por el teatro anatómico, desde donde entonces estaba parado horrorizado. De hecho, podría ser posible cubrirme la cara; pero ¿de qué sirve eso, cuando no pude ocultar la alteración en mi estatura? Y luego con una dulzura de alivio abrumadora, me vino a la mente que los sirvientes ya estaban acostumbrados al ir y venir de mi segundo yo. Pronto me había vestido, así como pude, con ropa de mi propia talla: pronto había pasado por la casa, donde Bradshaw se quedó mirando y retrocediendo al ver al señor Hyde a esa hora y en una matriz tan extraña; y diez minutos después, el doctor Jekyll había vuelto a su propia forma y estaba sentado, con el ceño oscurecido, para hacer una finta de desayunar.
Pequeño de hecho era mi apetito. Este incidente inexplicable, esta inversión de mi experiencia anterior, parecía, como el dedo babilónico en la pared, estar deletreando las letras de mi juicio; y comencé a reflexionar más seriamente que nunca sobre los temas y posibilidades de mi doble existencia. Esa parte de mí que tenía el poder de proyectar, últimamente había sido muy ejercida y nutrida; me había parecido últimamente como si el cuerpo de Edward Hyde hubiera crecido en estatura, como si (cuando usaba esa forma) estuviera consciente de una marea de sangre más generosa; y comencé a espiar un peligro que, si esto fuera mucho prolongado, el equilibrio de mi naturaleza podría ser derrocado permanentemente, se perdería el poder del cambio voluntario, y el personaje de Edward Hyde llegar a ser irrevocablemente mío. El poder de la droga no siempre se había exhibido por igual. Una vez, muy temprano en mi carrera, me había fallado totalmente; desde entonces me había visto obligado en más de una ocasión a duplicar, y una vez, con infinito riesgo de muerte, a triplicar la cantidad; y estas raras incertidumbres habían arrojado hasta ahora la única sombra en mi satisfacción. Ahora, sin embargo, y a la luz del accidente de esa mañana, me llevaron a remarcar que mientras que, al principio, la dificultad había sido arrojar el cuerpo de Jekyll, éste había pasado poco a poco pero decididamente se había trasladado al otro lado. Por lo tanto, todas las cosas parecían apuntar a esto; que poco a poco estaba perdiendo el control de mi yo original y mejor, y volviéndome incorporando lentamente con mi segundo y peor.
Entre estos dos, ahora sentía que tenía que elegir. Mis dos naturalezas tenían memoria en común, pero todas las demás facultades se compartieron de manera más desigual entre ellas. Jekyll (que era compuesto) ahora con las aprensiones más sensibles, ahora con un gusto codicioso, proyectado y compartido en los placeres y aventuras de Hyde; pero Hyde era indiferente a Jekyll, o pero lo recordaba como el bandido de la montaña recuerda la caverna en la que se oculta de la persecución. Jekyll tenía más que el interés de un padre; Hyde tenía más que la indiferencia de un hijo. Echar en mi lote con Jekyll, era morir a esos apetitos a los que hacía mucho tiempo había complacido en secreto y había empezado a mimar en los últimos tiempos. Para fundirlo con Hyde, era morir a mil intereses y aspiraciones, y llegar a ser, a un golpe y para siempre, despreciado y sin amigos. El trato podría parecer desigual; pero aún había otra consideración en la balanza; pues mientras Jekyll sufriría inteligentemente en los fuegos de la abstinencia, Hyde ni siquiera estaría consciente de todo lo que había perdido. Por extrañas que fueran mis circunstancias, los términos de este debate son tan viejos y comunes como el hombre; casi los mismos incentivos y alarmas echan el dado para cualquier pecador tentado y tembloroso; y se cayó conmigo, como cae con tan vasta mayoría de mis compañeros, que elegí la mejor parte y se me encontró faltante en la fuerza para guardarlo.
Sí, preferí al médico adulto mayor y descontento, rodeado de amigos y acariciando esperanzas honestas; y me despedí decididamente de la libertad, la juventud comparada, el paso ligero, los impulsos saltando y los placeres secretos, que había disfrutado disfrazado de Hyde. Hice esta elección quizás con alguna reserva inconsciente, pues ni renuncié a la casa en el Soho, ni destruí la ropa de Edward Hyde, que aún estaba lista en mi gabinete. Durante dos meses, sin embargo, fui fiel a mi determinación; durante dos meses, llevé una vida de tal severidad como nunca antes había alcanzado, y disfruté de las compensaciones de una conciencia aprobadora. Pero el tiempo comenzó por fin a borrar la frescura de mi alarma; las alabanzas a la conciencia comenzaron a crecer hasta convertirse en una cosa por supuesto; comencé a ser torturada de agonías y anhelos, a partir de Hyde luchando por la libertad; y al fin, en una hora de debilidad moral, una vez más agregué y me tragué la transformación calado.
No supongo que, cuando un borracho razona consigo mismo sobre su vicio, se vea una vez de cada quinientas veces afectado por los peligros que atraviesa por su brutal insensibilidad física; tampoco yo, siempre y cuando hubiera considerado mi posición, había hecho suficiente consideración para la insensibilidad moral completa y insensible disposición al mal, que fueron los personajes principales de Edward Hyde. Sin embargo, fue por estos que me castigaron. Mi diablo llevaba mucho tiempo enjaulado, salió rugiendo. Estaba consciente, incluso cuando tomé el calado, de una propensión más desenfrenada, más furiosa al mal. Debe haber sido esto, supongo, lo que agitó en mi alma esa tempestad de impaciencia con la que escuché a las civilidades de mi infeliz víctima; declaro, por lo menos, ante Dios, ningún hombre moralmente cuerdo podría haber sido culpable de ese crimen sobre una provocación tan lamentable; y que golpeé en nada más razonable espíritu que aquel en el que un niño enfermo puede romper un juguete. Pero yo me había despojado voluntariamente de todos esos instintos equilibrantes por los que hasta el peor de nosotros sigue caminando con cierto grado de constancia entre tentaciones; y en mi caso, estar tentado, por poco que fuera, era caer.
Al instante el espíritu del infierno despertó en mí y se enfureció. Con un transporte de alegría, mutilicé el cuerpo inresistente, saboreando deleite de cada golpe; y no fue hasta que el cansancio había comenzado a triunfar, que de pronto, en la parte superior de mi delirio, me golpeó en el corazón una fría emoción de terror. Una neblina se dispersó; vi que mi vida se perdería; y huyó de la escena de estos excesos, a la vez glorioso y tembloroso, mi lujuria del mal gratificada y estimulada, mi amor por la vida atornillado hasta la clavija más alta. Corrí a la casa del Soho, y (para asegurarme doblemente seguro) destruí mis papeles; de ahí salí por las calles lamplitas, en el mismo éxtasis mental dividido, regodeándome de mi crimen, ideando otros alegremente en el futuro, y sin embargo, todavía apresurándome y escuchando a mi paso los pasos del vengador. Hyde tenía una canción en los labios mientras componía el calado, y mientras la bebía, se comprometió al muerto. Los dolores de la transformación no habían hecho de desgarrarlo, antes de que Henry Jekyll, con lágrimas de gratitud y remordimiento, cayera de rodillas y levantara las manos agarradas a Dios. El velo de la autoindulgencia se rentaba de pies a cabeza. Vi mi vida como un todo: la seguí desde los días de la infancia, cuando había caminado con la mano de mi padre, y a través de los trabajos abnegados de mi vida profesional, para llegar una y otra vez, con la misma sensación de irrealidad, a los malditos horrores de la tarde. Pude haber gritado en voz alta; busqué con lágrimas y oraciones sofocar a la multitud de horribles imágenes y sonidos con los que mi memoria pululaba contra mí; y aún así, entre las peticiones, el feo rostro de mi iniquidad miraba fijamente en mi alma. A medida que la agudeza de este remordimiento comenzó a desaparecer, le sucedió una sensación de alegría. Se resolvió el problema de mi conducta. Hyde era entonces imposible; lo quisiera o no, ahora estaba confinado a la mayor parte de mi existencia; y ¡Oh, cómo me regocijé al pensarlo! ¡con qué humildad dispuesta abracé de nuevo las restricciones de la vida natural! con qué sincera renuncia cerré con llave la puerta por la que tantas veces había ido y venía, ¡y tierra la llave bajo mi talón!
Al día siguiente, llegó la noticia de que no se había pasado por alto el asesinato, que la culpa de Hyde era patente para el mundo, y que la víctima era un hombre alto en estimación pública. No sólo era un crimen, había sido una locura trágica. Creo que me alegró saberlo; creo que me alegró tener mis mejores impulsos así apoyados y custodiados por los terrores del andamio. Jekyll era ahora mi ciudad de refugio; que pero Hyde se asomara un instante, y las manos de todos los hombres serían levantadas para tomarlo y matarlo.
Resolví en mi conducta futura redimir el pasado; y puedo decir con honestidad que mi determinación fue fructífera de algún bien. Te conoces a ti mismo cuán fervientemente, en los últimos meses del año pasado, me esforcé para aliviar el sufrimiento; sabes que mucho se hizo por los demás, y que los días pasaron tranquilamente, casi felices para mí. Tampoco puedo decir realmente que me cansé de esta vida benéfica e inocente; pienso en cambio que a diario la disfruté más completamente; pero aún estaba maldecido con mi dualidad de propósito; y a medida que el primer filo de mi penitencia se desvaneció, el lado inferior de mí, tanto tiempo complacido, tan recientemente encadenado, comenzó a gruñir por licencia. No es que soñara con resucitar a Hyde; la simple idea de eso me sobresaltaría al frenesí: no, fue en mi propia persona donde una vez más me sentí tentado a menudar con mi conciencia; y fue como un pecador secreto ordinario que por fin caí ante los asaltos de la tentación.
Llega el fin a todas las cosas; la medida más amplia se llena al fin; y esta breve condescendencia a mi maldad finalmente destruyó el equilibrio de mi alma. Y sin embargo no me alarmé; la caída me pareció natural, como un regreso a los viejos tiempos antes de que yo hubiera hecho mi descubrimiento. Era un día de enero fino, claro, húmedo bajo los pies donde la escarcha se había derretido, pero sin nubes sobre la cabeza; y el Regent's Park estaba lleno de chirridos invernales y dulce con olores primaverales. Me senté al sol en un banco; el animal dentro de mí lamiendo las chuletas de la memoria; el lado espiritual un poco adormeció, prometiendo penitencia posterior, pero aún no se movió para comenzar. Después de todo, reflexioné, era como mis vecinos; y luego sonreí, comparándome con otros hombres, comparando mi activa buena voluntad con la perezosa crueldad de su descuido. Y en el mismo momento de ese pensamiento vanagónico, me vino una cualma, una horrible náusea y el estremecimiento más mortal. Estos fallecieron, y me dejaron desmayado; y luego como a su vez la desmayo disminuyó, comencé a ser consciente de un cambio en el temperamento de mis pensamientos, una mayor audacia, un desprecio al peligro, una solución de los lazos de obligación. Miré hacia abajo; mi ropa colgaba sin forma de mis extremidades encogidas; la mano que yacía sobre mi rodilla estaba atada y peluda. Una vez más fui Edward Hyde. Un momento antes había estado a salvo del respeto de todos los hombres, rico, amado —la tela que me ponía en el comedor de casa; y ahora yo era la cantera común de la humanidad, cazada, sin hogar, un conocido asesino, esclavo de la horca.
Mi razón vaciló, pero no me falló del todo. He observado más de una vez que en mi segundo personaje, mis facultades parecían afiladas hasta cierto punto y mis espíritus más tensamente elásticos; así se produjo que, donde quizás Jekyll pudo haber sucumbido, Hyde se elevó a la importancia del momento. Mis drogas estaban en una de las prensas de mi gabinete; ¿cómo iba a llegar a ellos? Ese era el problema que (aplastando mis sienes en mis manos) me puse a resolver. La puerta del laboratorio que había cerrado. Si buscara entrar por la casa, mis propios sirvientes me enviarían a la horca. Vi que debía emplear otra mano, y pensé en Lanyon. ¿Cómo iba a ser alcanzado? ¿qué tan persuadido? Suponiendo que escapé de la captura en las calles, ¿cómo iba a abrirme camino hacia su presencia? y ¿cómo debo yo, un visitante desconocido y desagradable, prevalecer sobre el famoso médico para fusil el estudio de su colega, el doctor Jekyll? Entonces recordé que de mi personaje original, me quedaba una parte: podía escribir mi propia mano; y una vez que había concebido esa chispa encendida, el camino que debía seguir se iluminaba de punta a punta.
Entonces, arreglé mi ropa lo mejor que pude, y convocando a un hansom que pasaba, conduje hasta un hotel en la calle Portland, cuyo nombre me dio la casualidad de recordar. En mi aparición (que de hecho fue lo suficientemente cómica, por trágica que fuera un destino que cubrían estas prendas) el conductor no pudo ocultar su alegría. Yo le rechiné los dientes con una ráfaga de furia diabólica; y la sonrisa se marchita de su rostro —felizmente para él— pero más feliz para mí mismo, pues en otro instante ciertamente lo había arrastrado de su percha. En la posada, cuando entraba, miraba a mi alrededor con un semblante tan negro que hacía temblar a los asistentes; ni una mirada intercambiaban en mi presencia; sino que tomaban obsequiosamente mis órdenes, me llevaron a una habitación privada, y me trajeron los medios para escribir. Hyde en peligro de su vida era una criatura nueva para mí; sacudida de ira desordenada, colgada al tono del asesinato, deseando infligir dolor. Sin embargo, la criatura era astuta; dominaba su furia con un gran esfuerzo de la voluntad; compuso sus dos cartas importantes, una a Lanyon y otra a Poole; y que pudiera recibir pruebas reales de que estaban colocadas, las envió con instrucciones de que debían ser registradas. De ahí adelante, se sentó todo el día sobre el fuego en la habitación privada, royéndose las uñas; ahí cenó, sentado solo con sus miedos, el mesero visiblemente codornaba ante su ojo; y de allí, cuando la noche había llegado de lleno, se puso en la esquina de un taxi cerrado, y fue conducido de un lado a otro por las calles del ciudad. Él, digo— no puedo decirlo, yo. Ese hijo del Infierno no tenía nada humano; nada vivía en él sino miedo y odio. Y cuando por fin, pensando que el chofer había comenzado a sospechar, descargó la cabina y se aventuró a pie, ataviado con sus ropas inadecuadas, objeto marcado para la observación, en medio de los pasajeros nocturnos, estas dos pasiones base enfurecieron dentro de él como una tempestad. Caminaba rápido, perseguido por sus miedos, parloteando para sí mismo, merodeando por las vías menos frecuentadas, contando los minutos que aún lo dividieron desde la medianoche. Una vez una mujer le habló, ofreciéndole, creo, una caja de luces. Él la hirió en la cara, y ella huyó.
Cuando llegué a mí mismo a lo de Lanyon's, el horror de mi viejo amigo quizá me afectó un poco: no lo sé; fue al menos sino una gota en el mar ante el aborrecimiento con el que volví a mirar estas horas. Un cambio me había llegado. Ya no era el miedo a la horca, fue el horror de ser Hyde lo que me atormentó. Recibí la condena de Lanyon en parte en un sueño; fue en parte en un sueño que llegué a casa a mi propia casa y me metí en la cama. Dormí después de la postración del día, con un sueño riguroso y profundo que ni siquiera las pesadillas que me retorcieron pudieron aprovechar para romper. Desperté por la mañana sacudido, debilitado, pero refrescado. Todavía odiaba y temía el pensamiento del bruto que dormía dentro de mí, y por supuesto no había olvidado los atroces peligros del día anterior; pero una vez más estaba en casa, en mi propia casa y cerca de mis drogas; y la gratitud por mi fuga brillaba tan fuerte en mi alma que casi igualaba el brillo de esperanza.
Estaba caminando tranquilamente por la cancha después del desayuno, bebiendo el frío del aire con placer, cuando me arrebataron de nuevo esas indescriptibles sensaciones que anunciaban el cambio; y solo tuve el tiempo de ganarme el cobijo de mi gabinete, antes de volver a estar furioso y congelándome con las pasiones de Hyde. Tomó en esta ocasión una dosis doble para recordarme a mí mismo; y ¡ay! seis horas después, mientras me sentaba mirando tristemente en el fuego, los dolores regresaron, y el medicamento tuvo que ser readministrado. En fin, a partir de ese día me pareció sólo por un gran esfuerzo como de gimnasia, y sólo bajo la estimulación inmediata de la droga, que pude llevar el semblante de Jekyll. A todas horas del día y de la noche, me llevarían con el estremecimiento premonitorio; sobre todo, si dormía, o incluso dormía un momento en mi silla, siempre fue como Hyde a quien desperté. Bajo la tensión de esta perdición continuamente inminente y por el insomnio al que ahora me condené, ay, incluso más allá de lo que había pensado posible para el hombre, me convertí, en mi propia persona, en una criatura devorada y vaciada por la fiebre, lánguidamente débil tanto en cuerpo como en mente, y ocupada únicamente por un pensamiento: el horror de mi otro yo. Pero cuando dormía, o cuando la virtud de la medicina se desvanecía, saltaba casi sin transición (porque los dolores de la transformación se hacían cada día menos marcados) hacia la posesión de una fantasía rebosante de imágenes de terror, un alma hirviendo de odios sin causa, y un cuerpo que parecía no lo suficientemente fuerte como para contener las energías furiosas de la vida. Los poderes de Hyde parecían haber crecido con la enfermiza de Jekyll. Y ciertamente el odio que ahora los dividía era igual en cada lado. Con Jekyll, era cosa de instinto vital. Ahora había visto toda la deformidad de esa criatura que compartía con él algunos de los fenómenos de la conciencia, y era co-heredero con él hasta la muerte: y más allá de estos vínculos de comunidad, que en sí mismos hicieron la parte más conmovedora de su angustia, pensó en Hyde, por toda su energía de vida, como de algo no sólo infernal sino inorgánico. Esto fue lo impactante; que la baba de la fosa pareciera pronunciar gritos y voces; que el polvo amorfo gesticulaba y pecaba; que lo que estaba muerto, y no tenía forma, usurpase los oficios de la vida. Y esto otra vez, que ese horror insurgente le fue tejido más cerca que una esposa, más cerca que un ojo; yacía enjaulado en su carne, donde lo escuchó murmurar y sintió que luchaba por nacer; y a cada hora de debilidad, y en la confianza del sueño, prevalecía contra él, y lo depuso de la vida. El odio de Hyde por Jekyll era de un orden diferente. Su terror de la horca lo impulsó continuamente a suicidarse temporalmente, y regresar a su estación subordinada de una parte en lugar de una persona; pero detestaba la necesidad, detestaba el abatimiento en el que ahora estaba caído Jekyll, y le molestaba la aversión con que él mismo era considerado. De ahí los trucos simios que me jugaría, garabateando en mi propia mano blasfemias en las páginas de mis libros, quemando las letras y destruyendo el retrato de mi padre; y efectivamente, de no haber sido por su miedo a la muerte, hace tiempo se habría arruinado para involucrarme en la ruina. Pero su amor por mí es maravilloso; voy más allá: yo, que enfermo y me congelo ante el mero pensamiento de él, cuando recuerdo la abyección y pasión de este apego, y cuando sé cómo teme mi poder para cortarlo por suicidio, me parece en mi corazón lástima de él.
Es inútil, y el tiempo me falla terriblemente, prolongar esta descripción; nadie ha sufrido jamás tales tormentos, que eso baste; y sin embargo, incluso a estos, hábito arrugado—no, no alivio— sino cierta insensibilidad del alma, cierta aquiescencia de desesperación; y mi castigo podría haber durado años, pero por la última calamidad que ahora ha caído, y que finalmente me ha cortado de mi propio rostro y de mi propia naturaleza. Mi provisión de la sal, que nunca había sido renovada desde la fecha del primer experimento, comenzó a agotarse. Envié por un suministro fresco y mezclé el calado; la ebullición siguió, y el primer cambio de color, no el segundo; lo bebí y fue sin eficiencia. Aprenderás de Poole cómo me han saqueado Londres; fue en vano; y ahora estoy persuadido de que mi primer suministro fue impuro, y que fue esa impureza desconocida la que le dio eficacia al calado.
Ha pasado cerca de una semana, y ahora estoy terminando esta declaración bajo la influencia del último de los polvos viejos. Esta, entonces, es la última vez, a falta de milagro, que Henry Jekyll puede pensar sus propios pensamientos o ver su propia cara (¡ahora qué tristemente alterado!) en el vaso. Tampoco debo demorar demasiado para poner fin a mi escritura; porque si mi narrativa hasta ahora ha escapado a la destrucción, ha sido por una combinación de gran prudencia y mucha suerte. Si las agonías del cambio me llevaran en el acto de escribirlo, Hyde lo romperá en pedazos; pero si hubiera transcurrido algún tiempo después de habérmelo acostado, su maravilloso egoísmo y circunscripción al momento probablemente la salvarán una vez más de la acción de su despecho simio. Y efectivamente la fatalidad que nos está cerrando a los dos ya cambió y lo aplastó. Dentro de media hora, cuando vuelva y para siempre reinaré a esa odiada personalidad, sé cómo me sentaré estremeciéndome y llorando en mi silla, o continuaré, con el éxtasis más tenso y temeroso de escuchar, a caminar arriba y abajo de esta habitación (mi último refugio terrenal) y dar oídos a cada sonido de amenaza. ¿Murirá Hyde sobre el andamio? o ¿Encontrará coraje para liberarse en el último momento? Dios sabe; soy descuidado; esta es mi verdadera hora de muerte, y lo que va a seguir concierne a otro que no sea yo. Aquí entonces, mientras pongo la pluma y procedo a sellar mi confesión, pongo fin a la vida de ese infeliz Henry Jekyll.


