3.7: James Joyce (1882-1941)
- Page ID
- 105402
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
James Joyce nació en Dublín en una familia católica de clase media. El padre de Joyce, John, era un recaudador de impuestos a la propiedad cuyo alcoholismo y la consiguiente falta de fiabilidad redujeron constantemente los ingresos y la posición social de la familia. La educación de Joyce se volvió tenue cuando, debido a la incertidumbre financiera, fue removido de Clongowes Wood College. Estudió brevemente en la escuela Christian Brothers O'Connell antes de encontrar un lugar en Belvedere College, una escuela jesuita. Posteriormente estudió lenguas modernas en el University College Dublin donde se sumergió en la literatura y el teatro.
En 1901, Joyce y su compañera Nora Barnacle salieron de Irlanda para vivir en Trieste, donde Joyce enseñaba inglés; también vivían en Zúrich y París. A pesar de que vivía en el Continente, la escritura de Joyce consistentemente se inspiró en su vida en Dublín. Su propio crecimiento intelectual y artístico, sus compañeros de escuela, compañeros de cuarto, conocidos y familiares dieron forma y enfocaron su trabajo, al igual que los conflictos que surgieron de las opiniones de Joyce sobre el catolicismo romano y el autogobierno irlandés.
Joyce consistentemente se inspiró en su vida en Dublín. Su propio crecimiento intelectual y artístico, sus compañeros de escuela, compañeros de cuarto, conocidos y familiares dieron forma y enfocaron su trabajo, al igual que los conflictos que surgieron de las opiniones de Joyce sobre el catolicismo romano y el autogobierno irlandés.
En 1912, regresó brevemente a Irlanda para ver la publicación de The Dubliners (1914), una colección de cuentos. Los cuentos de Joyce redefinieron la forma narrativa tradicional del cuento corto “reemplazando” la acción ascendente, el clímax y las secuelas del triángulo de Freytag con puntos del tiempo Wordsworthian, o lo que Joyce denominó epifanías. Su “acción” revela motivaciones ocultas, motivaciones que son más profundas que las situaciones “reales” que describen las historias, motivaciones que se encuentran en lo profundo del inconsciente. El realismo de Joyce finalmente se abre a la psique humana.
A través del apoyo económico de Harriet Shaw Weaver (1876-1961), a quien el escritor estadounidense Ezra Pound (1885-1972) presentó a Joyce mientras estaba en Zúrich, Joyce publicó Retrato del artista cuando era joven, revisado a partir de un borrador anterior titulado Retrato del artista, y trabajó en su novela monumental Ulises (1922).
A pesar de la tensión financiera, el empeoramiento de la vista y la inestabilidad mental de Lucía, su hija y la de Nora, Joyce continuó experimentando con la escritura, ganando renombre literario entre un importante círculo de intelectuales y artistas. Harriet Shaw Weaver y Maria McDonald Jolas (1893-1987) y Eugene Jolas (1894- 1952) apoyaron a Joyce mientras pasaba por Ulises hasta el despertar de Finnegan (1939).
Ulises, una novela que utilizó casi todos los géneros y estilos existentes de escritura y lectura, remodeló lo que se convertirían en las novelas del siglo XX (y del siglo XXI). Se utilizó para un elemento estructural lo que T. S. Eliot llamó el método mítico, o análogo: el regreso de Odiseo de Troya a Ithaka. El libro mantiene una tensión entre este análogo mítico y el realismo. La novela como género destaca el realismo. En Ulises, el realismo parece superior, particularmente porque los críticos han identificado hechos reales y personas de Dublín que aparecen en la novela; sin embargo, el análogo se abre paso. Su uso del simbolismo en última instancia arroja dudas sobre un sentido concreto y lógico de la historia, arroja dudas sobre el tiempo lineal para que la realidad se vuelva proteica.
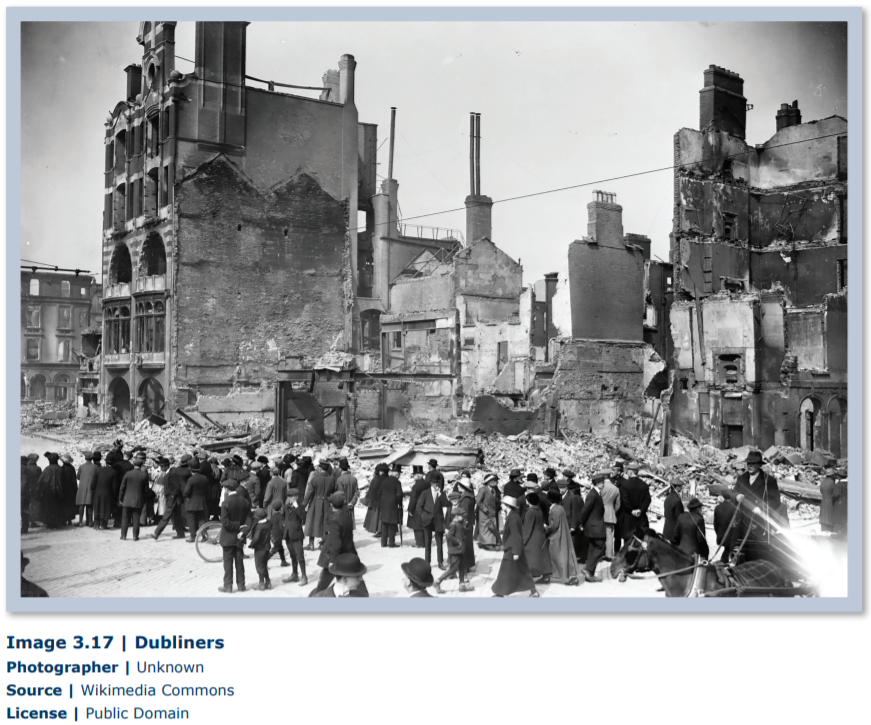
Finnegan's Wake promueve estos experimentos con estilo al experimentar con el lenguaje, la estructura, el sujeto y el significado. Wake de Finnegan eleva la novela como género completamente más allá de lo “familiar” en un territorio que todavía se está “explorando”.
Joyce murió en Zurich por complicaciones quirúrgicas después de una úlcera perforada.
3.7.1: “Araby”
La calle North Richmond, al ser ciega, era una calle tranquila excepto en la hora en que la Escuela de Hermanos Cristianos liberó a los chicos. En el extremo ciego se encontraba una casa deshabitada de dos plantas, separada de sus vecinos en un terreno cuadrado. Las otras casas de la calle, conscientes de una vida digna dentro de ellas, se miraban unas a otras con rostros marrones imperturbables.
El ex inquilino de nuestra casa, un sacerdote, había muerto en el salón trasero. Aire, mohoso por haber estado encerrado durante mucho tiempo, colgado en todas las habitaciones, y el cuarto de desechos detrás de la cocina estaba lleno de viejos papeles inútiles. Entre estos encontré algunos libros tapizados en papel, cuyas páginas estaban rizadas y húmedas: El abad, de Walter Scott, El comunicante devoto y Las memorias de Vidocq. A mí me gustó el último mejor porque sus hojas eran amarillas. El jardín salvaje detrás de la casa contenía un manzano central y algunos arbustos rezagados debajo de uno de los cuales encontré la bicicleta-bomba oxidada del difunto inquilino. Había sido un sacerdote muy caritativo; en su testamento había dejado todo su dinero a instituciones y los muebles de su casa a su hermana.
Cuando los cortos días de invierno llegaron el anochecer cayó antes de que hubiéramos comido bien nuestras cenas. Cuando nos conocimos en la calle las casas se habían vuelto sombrías. El espacio del cielo sobre nosotros era del color violeta siempre cambiante y hacia él las lámparas de la calle levantaban sus débiles linternas. El aire frío nos picó y jugamos hasta que nuestros cuerpos brillaron. Nuestros gritos resonaron en la calle silenciosa. La carrera de nuestra obra nos llevó a través de los oscuros carriles fangosos detrás de las casas donde corrimos el guantelete de las tribus ásperas desde las cabañas, hasta las puertas traseras de los oscuros jardines goteantes donde surgieron olores de los ashpits, hasta los oscuros establos olorosos donde un cochero alisó y peinaba al caballo o temblaba música del arnés abrogado. Cuando volvimos a la luz de la calle desde las ventanas de la cocina había llenado las áreas. Si mi tío fue visto girando la esquina nos escondimos en la sombra hasta que lo habíamos visto alojado a salvo. O si la hermana de Mangan salió a la puerta para llamar a su hermano a su té, la observamos desde nuestra mirada sombra arriba y abajo de la calle. Esperamos a ver si se quedaría o entraría y, si se quedaba, dejamos nuestra sombra y caminamos resignados a los pasos de Mangan. Ella nos estaba esperando, su figura definida por la luz de la puerta entreabierta. Su hermano siempre se burlaba de ella antes de que él obedeciera y yo me paré junto a las barandas mirándola. Su vestido se balanceaba mientras movía su cuerpo y la suave cuerda de su cabello se tiraba de lado a lado.
Todas las mañanas me tumbé en el suelo en el salón delantero vigilando su puerta. El ciego fue bajado a menos de una pulgada de la faja para que no me vieran. Cuando ella salió a la puerta mi corazón saltó. Corrí al pasillo, me incauté mis libros y la seguí. Mantuve su figura marrón siempre en mi ojo y, cuando nos acercamos al punto en el que divergieron nuestros caminos, aceleré mi ritmo y la pasé. Esto sucedió mañana tras mañana. Nunca le había hablado, salvo por unas pocas palabras casuales, y sin embargo su nombre era como una citación a toda mi sangre tonta.
Su imagen me acompañó incluso en lugares los más hostiles al romance. Los sábados por la noche cuando mi tía se puso a comercializar tuve que ir a llevar algunos de los paquetes. Caminamos por las calles ardientes, empujados por hombres borrachos y mujeres regateadoras, en medio de las maldiciones de los trabajadores, las estridentes letanías de los shop-boys que estaban en guardia junto a los barriles de mejillas de cerdo, el canto nasal de los cantantes callejeros, que cantaban un come-all-you sobre O'Donovan Rossa, o una balada sobre los problemas en nuestra tierra natal. Estos ruidos convergieron en una sola sensación de vida para mí: imaginé que llevaba mi cáliz de manera segura a través de una multitud de enemigo. Su nombre saltó a mis labios en momentos en extrañas oraciones y alabanzas que yo mismo no entendía. Mis ojos estaban a menudo llenos de lágrimas (no podía decir por qué) y a veces una inundación de mi corazón parecía derramarse en mi seno. Pensé poco en el futuro. No sabía si alguna vez hablaría con ella o no o, si hablaba con ella, cómo podría decirle mi confusa adoración. Pero mi cuerpo era como un arpa y sus palabras y gestos eran como dedos corriendo sobre los cables.
Una noche entré en el salón trasero en el que había muerto el sacerdote. Era una tarde oscura y lluviosa y no había sonido en la casa. A través de uno de los cristales rotos oí la lluvia incidir sobre la tierra, las finas agujas incesantes de agua jugando en los lechos empapados. Alguna lámpara lejana o ventana iluminada brillaba debajo de mí. Estaba agradecida de poder ver tan poco. Todos mis sentidos parecían desear cubrirse y, sintiendo que estaba a punto de escaparse de ellos, apreté las palmas de mis manos hasta que temblaron, murmurando: “¡Oh amor! ¡Oh, amor!” muchas veces.
Al fin me habló. Cuando me dirigió las primeras palabras estaba tan confundida que no sabía qué responder. Ella me preguntó si iba a Araby. Olvidé si respondí sí o no. Sería un bazar espléndido, dijo que le encantaría ir.
“¿Y por qué no puedes?” Yo pregunté.
Mientras hablaba giraba un brazalete de plata redondo y alrededor de su muñeca. Ella no pudo ir, dijo, porque esa semana habría un retiro en su convento. Su hermano y otros dos chicos estaban peleando por sus gorras y yo estaba sola en las barandas. Ella sostuvo una de las púas, inclinando la cabeza hacia mí. La luz de la lámpara frente a nuestra puerta captó la curva blanca de su cuello, iluminó su cabello que allí descansaba y, cayendo, iluminó la mano sobre la barandilla. Cayó sobre un lado de su vestido y cogió el borde blanco de una enagua, apenas visible mientras estaba a gusto.
“Está bien para ti”, dijo.
“Si voy”, dije, “te traeré algo”.
¡Qué innumerables locuras desperdiciaron mis pensamientos de vigilia y sueño después de esa noche! Yo deseaba aniquilar los tediosos días intervinientes. Me rocé contra el trabajo de la escuela. Por la noche en mi habitación y de día en el aula su imagen se interponía entre mí y la página que me esforcé por leer. Las sílabas de la palabra Araby me fueron llamadas a través del silencio en el que mi alma se deleitaba y proyectaba sobre mí un encantamiento oriental. Pedí permiso para ir al bazar el sábado por la noche. Mi tía se sorprendió y esperaba que no fuera algún asunto masón. Contesté algunas preguntas en clase. Vi la cara de mi amo pasar de la amabilidad a la severidad; esperaba que no comenzara a ociar. No podía llamar juntos a mis pensamientos errantes. Apenas tuve paciencia con el trabajo serio de la vida que, ahora que se interponía entre mí y mi deseo, me pareció un juego de niños, feo y monótono juego de niños.
El sábado por la mañana le recordé a mi tío que deseaba ir al bazar por la noche. Estaba inquieto en el hall de entrada, buscando el cepillo de sombrero, y me respondió corpulosamente:
“Sí, chico, lo sé”.
Como él estaba en el pasillo no pude entrar al salón delantero y acostarme en la ventana. Sentí la casa de mal humor y caminé lentamente hacia la escuela. El aire estaba despiadadamente crudo y ya mi corazón me maldijo.
Cuando llegué a casa a cenar mi tío aún no había estado en casa. Aún así era temprano. Me senté mirando el reloj por algún tiempo y, cuando su tictac comenzó a irritarme, salí de la habitación. Monté la escalera y gané la parte superior de la casa. El alto frío vacío habitaciones sombrías me liberaron y fui de habitación en habitación cantando. Desde la ventana frontal vi a mis compañeros jugando abajo en la calle. Sus gritos me alcanzaron debilitados e indistintos y, apoyando mi frente contra el cristal frío, miré hacia la oscura casa donde vivía. Puede que haya permanecido ahí una hora, viendo nada más que la figura vestida de color marrón proyectada por mi imaginación, tocada discretamente por la luz de la lámpara en el cuello curvo, en la mano sobre las barandas y en el borde debajo del vestido.
Cuando volví a bajar las escaleras encontré a la señora Mercer sentada frente al fuego. Era una anciana garrulosa, viuda de una casa de empeño, que coleccionaba sellos usados para algún propósito piadoso. Tuve que aguantar los chismes de la mesa de té. La comida se prolongó más allá de una hora y aún así mi tío no vino. La señora Mercer se puso de pie para irse: lamentaba no poder esperar más, pero eran después de las ocho y no le gustaba salir tarde, ya que el aire de la noche era malo para ella. Cuando ella se había ido empecé a caminar arriba y abajo de la habitación, apretando mis puños. Mi tía dijo:
“Me temo que pospongan su bazar para esta noche de Nuestro Señor”.
A las nueve en punto oí el pestillo de mi tío en la puerta del pasillo. Lo oí platicar consigo mismo y oí mecerse el hall cuando había recibido el peso de su abrigo. Podría interpretar estos signos. Cuando estaba a mitad de su cena le pedí que me diera el dinero para ir al bazar. Se había olvidado.
“La gente está en la cama y después de su primer sueño ahora”, dijo. I
no sonreía. Mi tía le dijo enérgicamente:
“¿No le puedes dar el dinero y dejarlo ir? Ya lo has mantenido lo suficientemente tarde como es”.
Mi tío dijo que lamentaba mucho que se hubiera olvidado. Dijo que creía en el viejo refrán: “Todo trabajo y nada de juego hace que Jack sea un chico aburrido”. Me preguntó a dónde iba y, cuando se lo había dicho por segunda vez me preguntó si conocía La despedida de los árabes a su corcel. Cuando salí de la cocina estaba a punto de recitarle las líneas iniciales de la pieza a mi tía.
Sostuve un florín con fuerza en mi mano mientras caminaba por la calle Buckingham hacia la estación. La vista de las calles abarrotadas de compradores y fulminadas con gas me recordó el propósito de mi viaje. Me senté en un vagón de tercera clase de un tren desierto. Después de un retraso intolerable el tren salió lentamente de la estación. Se arrastró hacia adelante entre casas ruinosas y sobre el río centelleante. En la estación Westland Row una multitud de personas presionó contra las puertas de los carruajes; pero los porteadores los trasladaron de regreso, diciendo que era un tren especial para el bazar. Me quedé sola en el carruaje desnudo. En pocos minutos el tren se trazó junto a una improvisada plataforma de madera. Me desmayé a la carretera y vi por la esfera iluminada de un reloj que eran diez minutos a diez. Delante de mí había un gran edificio que mostraba el nombre mágico.
No pude encontrar ninguna entrada de seis peniques y, temiendo que se cerrara el bazar, pasé rápidamente por un torniquete, entregándole un chelín a un hombre de aspecto desgastado. Me encontré en un gran salón ceñido a la mitad de su altura por una galería. Casi todos los puestos estaban cerrados y la mayor parte del salón estaba en la oscuridad. Reconocí un silencio como el que impregna una iglesia después de un servicio. Entré tímidamente en el centro del bazar. Algunas personas se reunieron sobre los puestos que aún estaban abiertos. Ante un telón, sobre el que se escribían las palabras Café Chantant con lámparas de colores, dos hombres contaban dinero en un salver. Escuché la caída de las monedas.
Recordando con dificultad por qué había venido me acerqué a uno de los puestos y examiné jarrones de porcelana y juegos de té florecidos. En la puerta del puesto una jovencita estaba platicando y riendo con dos jóvenes señores. Yo remarqué sus acentos ingleses y escuché vagamente su conversación.
“¡Oh, nunca dije tal cosa!”
“¡Oh, pero lo hiciste!”
“¡Oh, pero no lo hice!”
“¿No dijo eso?”
“Sí. La escuché”.
“¡Oh, hay una... fib!”
Observándome la jovencita se acercó y me preguntó si deseaba comprar algo. El tono de su voz no era alentador; parecía haberme hablado por sentido del deber. Miré humildemente los grandes frascos que se paraban como guardias orientales a ambos lados de la entrada oscura del puesto y murmuré:
“No, gracias”.
La jovencita cambió la posición de uno de los jarrones y volvió con los dos jóvenes. Empezaron a hablar del mismo tema. Una o dos veces la jovencita me miró por encima del hombro.
Me quedé antes de su puesto, aunque sabía que mi estancia era inútil, para hacer que mi interés por sus productos pareciera lo más real. Entonces me di la vuelta lentamente y caminé por la mitad del bazar. Permití que los dos peniques cayeran contra los seispeniques en mi bolsillo. Escuché una llamada de voz desde un extremo de la galería de que la luz estaba apagada. La parte superior del salón estaba ahora completamente oscura.
Mirando hacia la oscuridad me vi como una criatura impulsada y ridiculizada por la vanidad; y mis ojos ardieron de angustia e ira.
3.7.2: “Los muertos”
Lily, la hija del cuidador, fue literalmente huida de sus pies. Apenas había traído a un caballero a la pequeña despensa detrás de la oficina en la planta baja y lo ayudó con su abrigo, entonces el silbante timbre de la puerta del pasillo volvió a sonar y ella tuvo que correr por el pasillo desnudo para dejar entrar a otro invitado. Estaba bien para ella no tenía que atender a las damas también. Pero la señorita Kate y la señorita Julia habían pensado en eso y habían convertido el baño de arriba en un vestidor de damas. La señorita Kate y la señorita Julia estaban ahí, chismeando y riendo y alborotando, caminando una tras otra hacia la cabecera de las escaleras, mirando hacia abajo sobre las barandillas y llamando a Lily para preguntarle quién había venido.
Siempre fue un gran asunto, el baile anual de Misses Morkan. Todos los que los conocían acudieron a él, miembros de la familia, viejos amigos de la familia, los miembros del coro de Julia, cualquiera de los alumnos de Kate que ya habían crecido lo suficiente, e incluso algunos de los alumnos de Mary Jane también. Nunca lo había caído plano. Durante años y años había estallado con un estilo espléndido, siempre que cualquiera pudiera recordar; desde que Kate y Julia, tras la muerte de su hermano Pat, habían salido de la casa en Stoney Batter y se llevaron a Mary Jane, su única sobrina, a vivir con ellos en la oscura y demacrada casa de la isla de Usher, cuya parte superior habían alquilado al señor Fulham, el factor maíz en la planta baja. Eso fue un buen hace treinta años si era un día. Mary Jane, que entonces era una niña con ropa corta, era ahora el principal puntal de la casa, pues tenía el órgano en Haddington Road. Ella había pasado por la Academia y daba un concierto de alumnos cada año en la sala alta de las Salas de Conciertos Antient. Muchos de sus alumnos pertenecían a las familias de mejor clase en la línea Kingstown y Dalkey. Por viejas que fueran, sus tías también hicieron su parte. Julia, aunque era bastante gris, seguía siendo la soprano principal en Adán y Eva, y Kate, siendo demasiado débil para ir mucho, daba clases de música a principiantes en el viejo piano cuadrado en la trastienda. Lily, la hija del cuidador, hacía el trabajo de criada para ellos. Aunque su vida era modesta, creían en comer bien; lo mejor de todo: solomillos de hueso de diamante, té de tres chelines y el mejor stout embotellado. Pero Lily rara vez cometía un error en las órdenes, por lo que se llevaba bien con sus tres amantes. Eran quisquillosos, eso fue todo. Pero lo único que no se pondrían de pie eran respuestas atrás.
Por supuesto, tenían buenas razones para ser quisquillosos en una noche así. Y entonces pasaron mucho después de las diez y sin embargo no había señales de Gabriel y su esposa. Además tenían miedo terrible de que Freddy Malins pudiera aparecer arruinado. No desearían mundos que ninguno de los alumnos de Mary Jane lo viera bajo la influencia; y cuando estaba así a veces era muy difícil manejarlo. Freddy Malins siempre llegaba tarde, pero se preguntaban qué podría estar guardando a Gabriel: y eso era lo que los traía cada dos minutos a las barandillas para pedirle a Lily que viniera Gabriel o Freddy.
“Oh, señor Conroy”, le dijo Lily a Gabriel cuando le abrió la puerta, “la señorita Kate y la señorita Julia pensaron que nunca vendrías. Buenas noches, señora Conroy”.
“Voy a enganchar ellos sí”, dijo Gabriel, “pero olvidan que a mi esposa aquí le toma tres horas mortales vestirse”.
Se paró en la colchoneta, raspando la nieve de sus goloshes, mientras Lily llevaba a su esposa al pie de las escaleras y gritó:
“Señorita Kate, aquí está la señora Conroy”.
Kate y Julia llegaron pequeños bajando las escaleras oscuras a la vez. Ambos besaron a la esposa de Gabriel, dijeron que debía perecer viva, y le preguntaron estaba Gabriel con ella.
“¡Aquí estoy tan acertada como el correo, tía Kate! Vamos arriba. Yo seguiré”, gritó Gabriel desde la oscuridad.
Siguió rascándose los pies vigorosamente mientras las tres mujeres subían arriba, riendo, al vestidor de damas. Un ligero flequillo de nieve yacía como una capa sobre los hombros de su abrigo y como punteras en los dedos de sus goloshes; y, mientras los botones de su abrigo se deslizaban con un chirriante ruido a través del friso rígido de nieve, un aire frío y fragante de afuera escapaba de grietas y pliegues.
“¿Está nevando otra vez, señor Conroy?” preguntó Lily.
Ella lo había precedido a la despensa para que lo ayudara con su abrigo. Gabriel sonrió ante las tres sílabas que había dado su apellido y la miró. Era una chica delgada, en crecimiento, de tez pálida y con cabello color heno. El gas en la despensa la hacía lucir aún más pálida. Gabriel la conocía cuando era niña y solía sentarse en el escalón más bajo amamantando una muñeca de trapo.
“Sí, Lily”, contestó, “y creo que nos espera una noche de ello”.
Levantó la vista hacia el techo de la despensa, que temblaba con el estampado y barajar los pies en el piso de arriba, escuchó por un momento al piano y luego miró a la niña, que estaba doblando su abrigo con cuidado al final de una repisa.
“Dime, Lily”, dijo en tono amistoso, “¿todavía vas a la escuela?”
“Oh, no, señor”, contestó ella. “He terminado de escolarizar este año y más”.
“Oh, entonces”, dijo Gabriel alegremente, “supongo que vamos a ir a tu boda uno de estos buenos días con tu joven, ¿eh?”
La niña le volvió a mirar por encima del hombro y dijo con gran amargura:
“El hombre que es ahora es sólo todo más pálido y lo que pueden sacar de ti”.
Gabriel coloreó, como si sintiera que había cometido un error y, sin mirarla, arrancó sus goloshes y movió activamente con su silenciador en sus zapatos de charol.
Era un joven corpulento y talsta. El alto color de sus mejillas empujó hacia arriba hasta su frente, donde se dispersó en unos cuantos parches sin forma de color rojo pálido; y en su rostro sin pelo centelleaba inquieto las lentes pulidas y los brillantes bordes dorados de las gafas que proyectaban sus delicados e inquietos ojos. Su brillante cabello negro estaba dividido en el medio y cepillado en una larga curva detrás de las orejas donde se encrespaba ligeramente por debajo del surco que dejaba su sombrero.
Cuando había metido lustre en sus zapatos se puso de pie y bajó el chaleco con más fuerza sobre su cuerpo regordete. Después tomó rápidamente una moneda de su bolsillo.
“Oh, Lily”, dijo, metiéndolo en sus manos, “es Navidad, ¿no? Sólo... aquí hay un poco..”.
Caminó rápidamente hacia la puerta.
“¡Oh, no, señor!” gritó la niña, siguiéndole. “En serio, señor, no lo tomaría”.
“¡Navidades! ¡Navidades!” dijo Gabriel, casi trotando hasta las escaleras y agitando su mano hacia ella en desuso. La chica, al ver que había subido las escaleras, le gritó:
“Bueno, gracias, señor”.
Esperó afuera de la puerta del salón hasta que terminara el vals, escuchando las faldas que barrieron contra él y al barajar los pies. Todavía estaba descompuesto por la amarga y repentina réplica de la niña. Había arrojado una penumbra sobre él que trató de disipar arreglando sus esposas y los lazos de su corbata. Luego sacó del bolsillo de su chaleco un poco de papel y miró los encabezamientos que había hecho para su discurso. Estaba indeciso sobre las líneas de Robert Browning, pues temía que estuvieran por encima de las cabezas de sus oyentes. Alguna cita que reconocerían de Shakespeare o de las Melodías sería mejor. El crujido indelicado de los talones de los hombres y el barajar sus suelas le recordaron que su grado de cultura difería del suyo. Sólo se volvería ridículo citándoles poesía que no podían entender. Pensarían que estaba transmitiendo su educación superior. Fallaría con ellos así como había fallado con la chica en la despensa. Había tomado un tono equivocado. Todo su discurso fue un error de primero a fin, un absoluto fracaso.
Justo entonces sus tías y su esposa salieron del vestidor de damas. Sus tías eran dos ancianas pequeñas, vestidas con sencillez. La tía Julia era una pulgada más o menos la más alta. Su cabello, dibujado bajo sobre la parte superior de sus orejas, era gris; y gris también, con sombras más oscuras, era su gran cara flácida. A pesar de que era robusta de complexión y estaba erguida, sus ojos lentos y labios abiertos le daban la apariencia de una mujer que no sabía dónde estaba ni adónde iba. La tía Kate era más vivaz. Su rostro, más sano que el de su hermana, era todo frunces y pliegues, como una manzana roja arrugada, y su cabello, trenzado de la misma manera anticuada, no había perdido su color de nuez madura.
Ambos besaron a Gabriel con franqueza. Era su sobrino favorito, el hijo de su hermana mayor muerta, Ellen, quien se había casado con T. J. Conroy del Puerto y Muelles.
“Gretta me dice que no vas a tomar un taxi de regreso a Monkstown esta noche, Gabriel”, dijo la tía Kate.
“No”, dijo Gabriel, volviéndose hacia su esposa, “tuvimos bastante de eso el año pasado, ¿no? No te acuerdas. Tía Kate, ¿qué fría consiguió Gretta de ello? Ventanas de la cabina traqueteando todo el camino, y el viento del este soplando después de que pasamos por Merrion. Muy alegre fue. Gretta se resfrió espantoso”.
Tía Kate frunció el ceño severamente y asintió con la cabeza ante cada palabra.
“Muy bien, Gabriel, muy bien”, dijo. “No se puede tener demasiado cuidado”.
“Pero en cuanto a Gretta ahí —dijo Gabriel—, caminaría a casa en la nieve si la dejaran”.
La señora Conroy se rió.
“No le moleste. Tía Kate”, dijo. “Es realmente una molestia horrible, lo que con los tonos verdes para los ojos de Tom por la noche y haciéndole hacer las mancuernas, y obligando a Eva a comerse el agitador. ¡El pobre niño! ¡Y ella simplemente odia verlo! ... ¡Oh, pero nunca adivinarás qué me hace vestir ahora!”
Ella estalló en una risa y miró a su marido, cuyas vísperas admiradoras y felices habían estado vagando de su vestido a su cara y cabello. Las dos tías se rieron de todo corazón, también, porque la solicitud de Gabriel era una broma permanente con ellas.
“¡Goloshes!” dijo la señora Conroy. “Eso es lo último. Siempre que esté mojado bajo los pies debo ponerme mis goloshes. Hasta hoy, él quería que me los pusiera, pero no lo haría Lo siguiente que me comprara será un traje de buceo”.
Gabriel se rió nerviosamente y le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la corbata, mientras que la tía Kate casi se duplicó, con tanto corazón disfrutó de la broma. La sonrisa pronto se desvaneció del rostro de la tía Julia y sus ojos infelices se dirigieron hacia el rostro de su sobrino. Después de una pausa preguntó:
“¿Y qué son las goloches, Gabriel?”
“¡Goloshes, Julia!” exclamó su hermana. “Dios mío, ¿no sabes qué son las goloshes? Los usas sobre tus... sobre tus botas, Gretta, ¿no?”
“Sí”, dijo la señora Conroy. “Cosas gutapercha. Los dos tenemos un par ahora. Gabriel dice que todos los usan en el continente”.
“Oh, en el continente”, murmuró tía Julia, asintiendo con la cabeza lentamente.
Gabriel se tejió las cejas y dijo, como si estuviera un poco enfurecido:
“No es nada muy maravilloso, pero a Gretta le parece muy gracioso porque dice que la palabra le recuerda a Christy Jugreles”.
“Pero dime, Gabriel”, dijo la tía Kate, con tacto enérgico. “Por supuesto, ya has visto lo de la habitación. Gretta estaba diciendo.”
“Oh, la habitación está bien”, respondió Gabriel. “Me he llevado uno en el Gresham”.
“Para estar seguros”, dijo la tía Kate, “de lejos lo mejor que se puede hacer. Y los niños, Gretta, ¿no estás ansioso por ellos?”
“Oh, por una noche”, dijo la señora Conroy. “Además, Bessie los cuidará”.
“Para estar seguros”, dijo otra vez la tía Kate. “¡Qué consuelo es tener una chica así, una en la que puedas depender! Ahí está esa Lily, estoy segura que no sé qué le ha pasado últimamente. Ella no es la chica que era en absoluto”.
Gabriel estaba a punto de hacerle algunas preguntas a su tía sobre este punto, pero ella rompió repentinamente para contemplar a su hermana, que había vagado por las escaleras y estaba levantando su cuello sobre las barandillas.
“Ahora, te pregunto”, dijo casi testificamente, “¿a dónde va Julia? ¡Julia! ¡Julia! ¿A dónde vas?”
Julia, que había bajado a mitad de camino un vuelo, regresó y anunció sin rodeos:
“Aquí está Freddy”.
En ese mismo momento un aplauso de manos y un florecimiento final del pianista dijeron que el vals había terminado. La puerta del salón se abrió desde dentro y salieron algunas parejas. Tía Kate sacó a Gabriel a un lado apresuradamente y le susurró al oído:
“Deslízate, Gabriel, como un buen tipo y mira si está bien, y no lo dejes subir si está jodido. Seguro que está jodido. Estoy seguro de que lo es”.
Gabriel subió a las escaleras y escuchó por encima de las barandillas. Podía escuchar a dos personas hablando en la despensa. Después reconoció la risa de Freddy Malins. Bajó las escaleras ruidosamente.
“Es un alivio”, le dijo la tía Kate a la señora Conroy, “que Gabriel esté aquí. Siempre me siento más fácil en mi mente cuando él está aquí... Julia, ahí está la señorita Daly y Miss Power se llevará un refrigerio. Gracias por su hermoso vals, señorita Daly. Hizo un tiempo precioso”.
Un hombre alto de cara de mago, de bigote tieso canoso y piel morena, que se desmayaba con su pareja, dijo:
“¿Y podríamos tomar algún refrigerio también, señorita Morkan?”
“Julia”, dijo sumariamente la tía Kate, “y aquí están el señor Browne y la señorita Furlong. Llévalos, Julia, con la señorita Daly y la señorita Power”.
“Yo soy el hombre para las damas”, dijo el señor Browne, frunciendo los labios hasta que su bigote se erizó y sonriendo en todas sus arrugas”. Ya sabes. Señorita Morkan, la razón por la que me tienen tanto cariño es ———”
No terminó su sentencia, pero, al ver que la tía Kate estaba fuera del alcance del oído, de inmediato llevó a las tres señoritas a la trastienda. El centro de la habitación estaba ocupado por dos mesas cuadradas colocadas de extremo a extremo, y sobre estas la tía Julia y el cuidador estaban enderezando y alisando una tela grande. En el aparador se disponían platos y platos, y vasos y manojos de cuchillos y tenedores y cucharas. La parte superior del piano cuadrado cerrado sirvió también como aparador para viandas y dulces. En un aparador más pequeño en una esquina dos jóvenes estaban de pie, bebiendo amargos de lúpulo.
El señor Browne encabezó sus cargos allá y los invitó a todos, en broma, a alguna ponche de damas, calientes, fuertes y dulces. Como decían nunca se llevaron nada fuerte, él les abrió tres botellas de limonada. Después le pidió a uno de los jóvenes que se apartara, y, agarrándose del decantador, llenó para sí mismo una buena medida de whisky. Los jóvenes lo miraron respetuosamente mientras tomaba un sorbo de prueba.
“Dios me ayude”, dijo, sonriendo, “son las órdenes del médico”.
Su rostro marchitado irrumpió en una sonrisa más amplia, y las tres señoritas se rieron con eco musical a su complacencia, balanceando sus cuerpos de un lado a otro, con nerviosos tirones de hombros. El más atrevido dijo:
“Oh, ahora, señor Browne, estoy seguro de que el médico nunca ordenó nada por el estilo”.
El señor Browne tomó otro sorbo de su whisky y dijo, con mimetismo furtivo:
“Bueno, ya ves, soy como la famosa señora Cassidy, de quien se dice que dijo: 'Ahora, Mary Grimes, si no lo tomo, hazme tomarlo, porque siento que lo quiero”.
Su cara caliente se había inclinado hacia adelante un poco demasiado confidencialmente y había asumido un acento dublinés muy bajo para que las señoritas, con un instinto, recibieran su discurso en silencio. La señorita Furlong, quien era una de las alumnas de Mary Jane, le preguntó a la señorita Daly cuál era el nombre del bonito vals que había tocado; y el señor Browne, al ver que lo ignoraban, se volvió rápidamente hacia los dos jóvenes que estaban más agradecidos.
Una joven de cara roja, vestida de pensamiento, entró a la habitación, aplaudiendo con entusiasmo y llorando:
“¡Qude! ¡Quo!”
De cerca de sus talones llegó la tía Kate, llorando:
“¡Dos señores y tres damas, Mary Jane!”
“Oh, aquí están el señor Bergin y el señor Kerrigan”, dijo Mary Jane. “Señor Kerrigan, ¿se llevará a Miss Power? Señorita Furlong, permítame conseguirle un socio, señor Bergin. Oh, eso solo va a hacer ahora”.
“Tres damas, Mary Jane”, dijo la tía Kate. Los dos jóvenes señores preguntaron a las damas si podrían tener el placer, y Mary Jane se volvió hacia la señorita Daly.
“Oh, señorita Daly, usted es realmente muy buena, después de tocar los dos últimos bailes, pero realmente estamos muy cortos de damas hoy por la noche”.
“No me importa en lo más mínimo. Señorita Morkan,”
“Pero tengo un buen compañero para usted, señor Bartell D'Arcy, el tenor. Voy a hacer que cante más tarde. Todo Dublín está delirando por él”.
“¡Una voz encantadora, una voz encantadora!” dijo tía Kate.
Como el piano había comenzado dos veces el preludio de la primera figura, Mary Jane condujo rápidamente a sus reclutas desde la habitación. Apenas habían ido cuando la tía Julia vagó lentamente hacia la habitación, mirando detrás de ella algo.
“¿Cuál es el problema, Julia?” preguntó ansiosamente tía Kate. “¿Quién es?”
Julia, quien llevaba en una columna de servilletas de mesa, se volvió hacia su hermana y le dijo, sencillamente, como si la pregunta la hubiera sorprendido:
“Solo están Freddy, Kate y Gabriel con él”.
De hecho, justo detrás de ella, se podía ver a Gabriel pilotando a Freddy Malins a través del rellano. Este último, un joven de unos cuarenta años, era del tamaño y construcción de Gabriel, con hombros muy redondos. Su rostro era carnoso y pálido, tocado de color sólo en los gruesos lóbulos colgantes de sus orejas y en las anchas alas de su nariz. Tenía rasgos gruesos, nariz roma, ceja convexa y retraída, labios tumidos y sobresalientes. Sus ojos pesados y el desorden de su escaso cabello lo hacían lucir somnoliento. Se reía de corazón en clave alta ante una historia que le había estado contando a Gabriel en las escaleras y al mismo tiempo frotando los nudillos de su puño izquierdo hacia atrás y hacia adelante en su ojo izquierdo.
“Buenas noches, Freddy”, dijo la tía Julia.
Freddy Malins le dio buenas noches a las Señoras Morkan en lo que parecía una moda casual por razón de la habitual captura en su voz y luego, al ver que el señor Browne le sonreía desde el aparador, cruzó la habitación con piernas bastante temblorosas y comenzó a repetir en un trasfondo la historia que acababa de contarle a Gabriel.
“No es tan malo, ¿verdad?” le dijo la tía Kate a Gabriel. Las cejas de Gabriel estaban oscuras pero las levantó rápidamente y respondió:
“Oh, no, apenas perceptible”.
“¡Ahora bien, no es un tipo terrible!” ella dijo. “Y su pobre madre le obligó a tomar la promesa en la víspera de Año Nuevo. Pero vamos, Gabriel, al salón”.
Antes de salir de la habitación con Gabriel le señaló al señor Browne frunciendo el ceño y sacudiendo el dedo índice en advertencia de un lado a otro. El señor Browne asintió en respuesta y, cuando se había ido, le dijo a Freddy Malins:
“Ahora, entonces, Teddy, te voy a llenar un buen vaso de limonada solo para darte el dinero.
Freddy Malins, que se acercaba al clímax de su historia, hizo a un lado la oferta con impaciencia pero el señor Browne, habiendo llamado primero la atención de Freddy Malins hacia un desorden en su vestido, llenó y le entregó una copa llena de limonada. La mano izquierda de Freddy Malins aceptó el cristal mecánicamente, su mano derecha se dedicaba al reajuste mecánico de su vestido. El señor Browne, cuyo rostro estaba una vez más arrugado de alegría, se derramó para sí mismo un vaso de whisky mientras Freddy Malins explotaba, antes de haber llegado bien al clímax de su historia, en una torcedura de risa bronquitica aguda y, bajando su vaso desprobado y rebosante, comenzó a frotar los nudillos de su puño izquierdo hacia atrás y adelante en su ojo izquierdo, repetir palabras de su última frase así como su ataque de risa le permitiría.
***
Gabriel no pudo escuchar mientras Mary Jane estaba tocando su pieza de la Academia, llena de carreras y pasajes difíciles, al silencioso salón. Le gustaba la música pero la pieza que estaba tocando no tenía melodía para él y dudaba de que tuviera alguna melodía para los demás oyentes, aunque habían rogado a Mary Jane que tocara algo. Cuatro jóvenes, que habían venido de la sala de refrigerios para pararse en la puerta al son del piano, se habían ido tranquilamente en parejas después de unos minutos. Las únicas personas que parecían seguir la música fueron la misma Mary Jane, sus manos corriendo por el teclado o levantadas de él ante las pausas como las de una sacerdotisa en imprecación momentánea, y la tía Kate parada al codo para dar vuelta la página.
Los ojos de Gabriel, irritados por el suelo, que brillaban con cera de abejas bajo el pesado candelabro, vagaban hacia la pared sobre el piano. Allí colgaba una imagen de la escena del balcón en Romeo y Julieta y al lado estaba una foto de los dos príncipes asesinados en la Torre que tía Julia había trabajado en lanas rojas, azules y marrones cuando era niña. Probablemente en la escuela a la que habían ido como niñas ese tipo de trabajo se les había enseñado desde hacía un año. Su madre había trabajado para él como regalo de cumpleaños un chaleco de tabinet morado, con cabezas de zorrillos sobre él, forrado con satén marrón y con botones redondos de morera. Era extraño que su madre no hubiera tenido talento musical aunque la tía Kate solía llamarla la portadora de cerebros de la familia Morkan. Tanto ella como Julia siempre habían parecido un poco orgullosas de su hermana seria y matrónica. Su fotografía se paró ante el pierglass. Ella sostenía un libro abierto sobre sus rodillas y le señalaba algo en él a Constantino quien, vestido con un traje de hombre de guerra, yacía a sus pies. Fue ella quien había elegido los nombres de sus hijos porque era muy sensible a la dignidad de la vida familiar. Gracias a ella, Constantine era ahora curada senior en Balbriggan y, gracias a ella, el propio Gabriel había curado la licenciatura en la Universidad Real. Una sombra pasó sobre su rostro mientras recordaba su hosca oposición a su matrimonio. Algunas frases despreciables que había usado todavía rondaban en su memoria; una vez había hablado de Gretta por ser country linda y eso no era cierto de Gretta en absoluto. Fue Gretta quien la había amamantado durante toda su última larga enfermedad en su casa de Monkstown.
Sabía que Mary Jane debía estar cerca del final de su pieza porque ella estaba tocando de nuevo la melodía de apertura con tiradas de escamas después de cada barra y mientras él esperaba el final el resentimiento se calmó en su corazón. La pieza terminó con un trino de octavas en los agudos y una octava final profunda en el bajo. Grandes aplausos saludaron a Mary Jane ya que, sonrojándose y enrollando nerviosamente su música, escapó de la habitación. El aplauso más vigoroso vino de los cuatro jóvenes de la puerta que se habían ido al refresco al inicio de la pieza pero que habían regresado cuando el piano se había detenido.
Se dispusieron lanceros. Gabriel se encontró asociado con la señorita Ivors. Era una jovencita habladora de modales francos, con la cara pecosa y prominentes ojos marrones. Ella no vestía corpiño escotado y el broche grande que se fijaba en la parte delantera de su cuello llevaba en él un artefacto y lema irlandeses.
Cuando habían tomado sus lugares ella dijo abruptamente:
“Tengo un cuervo que arrancar contigo”.
“¿Conmigo?” dijo Gabriel. Ella asintió con la cabeza con gravedad.
“¿Qué es?” preguntó Gabriel, sonriendo ante su manera solemne.
“¿Quién es G. C.?” contestó la señorita Ivors, volviéndole los ojos sobre él.
Gabriel se coloreó y estaba a punto de tejerse las cejas, como si no entendiera, cuando ella dijo sin rodeos:
“¡Oh, Amy inocente! He averiguado que escribes para The Daily Express. Ahora, ¿no te avergüenzas de ti mismo?”
“¿Por qué debería avergonzarme de mí mismo?” preguntó Gabriel, parpadeando los ojos y tratando de sonreír.
“Bueno, me avergüenzo de usted”, dijo con franqueza la señorita Ivors. “Decir que escribirías para un papel así. No pensé que eras un británico del oeste”.
Una mirada de perplejidad apareció en el rostro de Gabriel. Era cierto que escribía una columna literaria todos los miércoles en The Daily Express, por la que se le pagaban quince chelines. Pero eso no lo convirtió en un West Briton seguramente. Los libros que recibió para su revisión fueron casi más bienvenidos que el mísero cheque. Le encantaba sentir las portadas y darle la vuelta a las páginas de los libros recién impresos. Casi todos los días cuando terminaba su enseñanza en la universidad solía deambular por los muelles a los libreros de segunda mano, a Hickey's en Bachelor's Walk, a Webb's o Massey en Aston's Quay, o a O'Clohissey en la calle. No sabía cómo cumplir con su cargo. Quería decir que la literatura estaba por encima de la política. Pero eran amigos de muchos años de pie y sus carreras habían sido paralelas, primero en la Universidad y luego como profesores: no podía arriesgarse a una frase grandiosa con ella. Continuó parpadeando y tratando de sonreír y murmuró vagamente que no veía nada político al escribir reseñas de libros. Cuando había llegado su turno de cruzar seguía perplejo y desatento. La señorita Ivors rápidamente tomó su mano con un cálido agarre y dijo en un tono suave y amigable:
“Por supuesto, sólo estaba bromeando. Ven, cruzamos ahora”.
Cuando volvieron a estar juntos ella habló de la cuestión universitaria y Gabriel se sintió más a gusto. Una amiga suya le había mostrado su reseña de los poemas de Browning. Así fue como se había enterado del secreto: pero le gustó inmensamente la reseña. Entonces ella dijo de repente:
“Oh, señor Conroy, ¿va a venir a hacer una excursión a las Islas Aran este verano? Nos vamos a quedar ahí todo un mes. Será espléndido afuera en el Atlántico. Tendrías que venir. Viene el señor Clancy, y el señor Kilkelly y Kathleen Kearney. También sería espléndido para Gretta si hubiera venido. Ella es de Connacht, ¿no?”
“Su gente lo está”, dijo Gabriel en breve.
“Pero vas a venir, ¿no?” dijo la señorita Ivors, poniendo su cálida mano ansiosamente sobre su brazo.
“El hecho es”, dijo Gabriel, “acabo de hacer arreglos para ir—”
“¿Ir a dónde?” preguntó la señorita Ivors.
“Bueno, ya sabes, todos los años voy a hacer una gira en bicicleta con algunos compañeros y así—”
“¿Pero dónde?” preguntó la señorita Ivors.
“Bueno, solemos ir a Francia o Bélgica o quizás a Alemania”, dijo Gabriel torpemente.
“Y ¿por qué va a Francia y Bélgica”, dijo la señorita Ivors, “en lugar de visitar su propia tierra?”
“Bueno”, dijo Gabriel, “es en parte para mantenerse en contacto con los idiomas y en parte para variar”.
“Y ¿no tienes tu propio idioma con el que mantenerte en contacto, el irlandés?” preguntó la señorita Ivors.
“Bueno”, dijo Gabriel, “si se trata de eso, ya sabes, el irlandés no es mi idioma”.
Sus vecinos se habían volteado para escuchar el contrainterrogatorio. Gabriel miró nerviosamente a derecha e izquierda e intentó mantener su buen humor bajo la terrible experiencia que estaba haciendo que un rubor invadiera su frente.
“Y ¿no tiene su propia tierra para visitar”, continuó la señorita Ivors, “de la que no sabe nada, su propia gente y su propio país?”
“Oh, a decir verdad”, le contestó Gabriel de repente, “¡estoy harto de mi propio país, harto de ello!”
“¿Por qué?” preguntó la señorita Ivors.
Gabriel no contestó por su réplica lo había calentado.
“¿Por qué?” repitió Miss Ivors.
Tenían que ir de visita juntos y, como él no le había contestado. La señorita Ivors dijo calurosamente:
“Por supuesto, no tienes respuesta”.
Gabriel intentó tapar su agitación tomando parte en el baile con gran energía. Él evitó sus ojos porque había visto una expresión amarga en su rostro. Pero cuando se conocieron en la larga cadena se sorprendió al sentir su mano firmemente apretada. Ella lo miró por debajo de sus cejas por un momento inquieto hasta que sonrió. Entonces, justo cuando la cadena estaba a punto de comenzar de nuevo, se puso de puntillas y le susurró al oído:
“¡Británico del Oeste!”
Cuando terminaron los lanceros Gabriel se fue a un rincón remoto de la habitación donde estaba sentada la madre de Freddy Malins. Era una anciana robusta y débil con el pelo blanco. Su voz tenía una captura en ella como la de su hijo y tartamudeó levemente. A ella le habían dicho que Freddy había venido y que casi estaba bien. Gabriel le preguntó si había tenido un buen cruce. Vivía con su hija casada en Glasgow y venía a Dublín de visita una vez al año. Contestó plácidamente que había tenido un hermoso cruce y que el capitán le había estado muy atento. También habló de la hermosa casa que su hija guardaba en Glasgow, y de todos los amigos que tenían allí. Mientras su lengua divagaba sobre Gabriel intentó desterrar de su mente todo recuerdo del desagradable incidente con la señorita Ivors. Por supuesto que la niña o la mujer, o lo que sea que fuera, era una entusiasta pero había un tiempo para todas las cosas. Quizás no debió haberle respondido así. Pero ella no tenía derecho a llamarlo West Briton antes que la gente, ni siquiera en broma. Ella había tratado de hacerlo ridículo ante la gente, molestándolo y mirándolo con los ojos de su conejo.
Vio a su esposa abriéndose camino hacia él a través de las parejas valses. Cuando ella lo alcanzó le dijo al oído:
“Gabriel, la tía Kate quiere saber no vas a tallar el ganso como siempre. La señorita Daly tallará el jamón y yo haré el pudín”.
“Muy bien”, dijo Gabriel. “Ella envía primero a los más jóvenes en cuanto termine este vals para que tengamos la mesa para nosotros”.
“¿Estabas bailando?” preguntó Gabriel.
“Por supuesto que lo estaba. ¿No me viste? ¿Qué fila tuviste con Molly Ivors?”
“No hay fila. ¿Por qué? ¿Ella lo dijo?”
“Algo así. Estoy tratando de conseguir que ese señor D'Arcy cante. Está lleno de presunción, creo”.
“No había fila”, dijo Gabriel de mal humor, “solo ella quería que me fuera de viaje al oeste de Irlanda y le dije que no lo haría”. Su esposa le apretó las manos con emoción y dio un pequeño salto.
“Oh, ve, Gabriel”, gritó. “Me encantaría volver a ver a Galway”.
“Puedes ir si quieres”, dijo Gabriel con frialdad.
Ella lo miró por un momento, luego se volvió hacia la señora Malins y le dijo:
“Hay un buen marido para usted, señora Malins”.
Mientras ella estaba enhebrando su camino de regreso a través de la habitación la señora Malins, sin advertir de la interrupción, pasó a decirle a Gabriel qué lugares hermosos había en Escocia y hermosos paisajes. Su yerno los traía todos los años a los lagos y solían ir a pescar. Su yerno era un espléndido pescador. Un día pescó un hermoso pez grande y el hombre del hotel lo cocinó para su cena. Gabriel apenas escuchó lo que decía. Ahora que se acercaba la cena empezó a pensar de nuevo en su discurso y en la cita. Al ver a Freddy Malins cruzando la habitación para visitar a su madre Gabriel le dejó libre la silla y se retiró al abrazamiento de la ventana. El cuarto ya había despejado y de la trastienda salió el traqueteo de platos y cuchillos. Los que aún permanecían en el salón parecían cansados de bailar y conversaban tranquilamente en pequeños grupos. Los cálidos dedos temblorosos de Gabriel golpearon el frío cristal de la ventana. ¡Qué genial debe ser afuera! ¡Qué agradable sería salir solo, primero por el río y luego por el parque! La nieve estaría tendida en las ramas de los árboles y formaría una gorra brillante en la cima del Monumento a Wellington. ¡Cuánto más agradable estaría ahí que en la mesa de la cena!
Recorrió los encabezamientos de su discurso: hospitalidad irlandesa, recuerdos tristes, Las Tres Gracias, París, la cita de Browning. Se repitió una frase que había escrito en su crítica: “Uno siente que uno está escuchando una música atormentada por el pensamiento”. La señorita Ivors había elogiado la crítica. ¿Era sincera? ¿Tenía realmente alguna vida propia detrás de todo su propagandismo? Nunca había habido ningún presentimiento entre ellos hasta esa noche. Le desconcertó pensar que ella estaría en la mesa de la cena, mirándolo mientras él hablaba con sus ojos críticos interrogantes. Quizás ella no se arrepentiría de verlo fallar en su discurso. Una idea le vino a la mente y le dio valor. Diría, aludiendo a la tía Kate y a la tía Julia: “Señoras y señores, la generación que ahora está en declive entre nosotros puede haber tenido sus faltas pero por mi parte creo que tuvo ciertas cualidades de hospitalidad, de humor, de humanidad, que la nueva y muy seria e hipereducada generación que está creciendo a nuestro alrededor me parece carecer”. Muy bueno: ese fue uno para Miss Ivors. ¿Qué le importaba que sus tías fueran sólo dos ancianas ignorantes?
Un murmullo en la habitación llamó su atención. El señor Browne avanzaba por la puerta, escoltando galantemente a la tía Julia, quien se inclinó sobre su brazo, sonriendo y colgando su cabeza. Una almizclería irregular de aplausos la escoltó también hasta el piano y luego, cuando Mary Jane se sentaba en el taburete, y la tía Julia, ya no sonriendo, medio girada para lanzar su voz de manera justa a la habitación, cesó poco a poco. Gabriel reconoció el preludio. Era el de una vieja canción de la tía Julia—dispuesta para la Nupcial. Su voz, fuerte y de tono claro, atacó con gran espíritu las carreras que embellecen el aire y aunque cantaba muy rápido no se perdió ni la más pequeña de las notas de gracia. Seguir la voz, sin mirar la cara del cantante, era sentir y compartir la emoción del vuelo rápido y seguro. Gabriel aplaudió en voz alta con todos los demás al cierre de la canción y se llevaron fuertes aplausos de la mesa invisible de la cena. Sonaba tan genuino que un poco de color se metió en la cara de tía Julia mientras se inclinaba para reemplazar en el atril el viejo cancionero encuadernado en cuero que tenía sus iniciales en la portada. Freddy Malins, que había escuchado con la cabeza encaramada de lado para escucharla mejor, seguía aplaudiendo cuando todos los demás habían cesado y platicando animadamente con su madre que asintió con la cabeza grave y lentamente en aquiescencia. Al fin, cuando no pudo aplaudir más, se puso de pie de repente y cruzó apresuradamente la habitación hacia la tía Julia cuya mano agarró y sostuvo en ambas manos, sacudiéndola cuando las palabras le fallaron o la captura en su voz resultó demasiado para él.
“Sólo le estaba diciendo a mi madre”, dijo, “nunca te escuché cantar tan bien, nunca. No, nunca escuché tu voz tan buena como lo es hoy en la noche. ¡Ahora! ¿Te lo creerías ahora? Esa es la verdad. Según mi palabra y honor esa es la verdad. Nunca escuché tu voz sonar tan fresca y tan.. tan clara y fresca, nunca”.
La tía Julia sonrió ampliamente y murmuró algo sobre los cumplidos mientras soltaba la mano de su agarre. El señor Browne extendió su mano abierta hacia ella y dijo a quienes estaban cerca de él a la manera de un showman presentando a un prodigio a una audiencia:
“¡Señorita Julia Morkan, mi último descubrimiento!”
Él mismo se reía de todo corazón de esto cuando Freddy Malins se volvió hacia él y le dijo:
“Bueno, Browne, si hablas en serio podrías hacer un peor descubrimiento. Todo lo que puedo decir es que nunca la escuché cantar ni la mitad tan bien mientras vengo aquí. Y esa es la verdad honesta”.
“Yo tampoco”, dijo el señor Browne. “Creo que su voz ha mejorado mucho”.
La tía Julia se encogió de hombros y dijo con manso orgullo:
“Hace treinta años no tenía mala voz como van las voces”.
“A menudo le decía a Julia —dijo enfáticamente tía Kate— que simplemente la tiraban en ese coro. Pero ella nunca la diría yo”.
Se volvió como para apelar al buen sentido de los demás contra un niño refractario mientras tía Julia miraba frente a ella, una vaga sonrisa de reminiscencia jugando en su rostro.
“No”, continuó tía Kate, “no la diría ni la guiaría nadie, esclavizando allí en ese coro noche y día, noche y día. ¡A las seis de la mañana de Navidad! ¿Y todo para qué?”
“Bueno, ¿no es por el honor de Dios, tía Kate?” preguntó Mary Jane, girándose sobre el taburete del piano y sonriendo. La tía Kate se volvió ferozmente hacia su sobrina y dijo:
“Sé todo sobre el honor de Dios, Mary Jane, pero creo que no es para nada honorable para el Papa sacar a las mujeres de los coros que han esclavizado allí toda la vida y se han puesto sobre sus cabezas a pequeños pargos de niños. Supongo que es por el bien de la Iglesia si lo hace el Papa. Pero no es solo, Mary Jane, y no está bien”.
Ella se había convertido en una pasión y habría continuado en defensa de su hermana porque era un tema dolorido con ella pero Mary Jane, al ver que todos los bailarines habían regresado, intervino pacíficamente:
“Ahora, tía Kate, le estás dando escándalo al señor Browne que es de la otra persuasión”.
La tía Kate se volvió hacia el señor Browne, quien sonreía ante esta alusión a su religión, y dijo apresuradamente:
“Oh, no cuestiono que el Papa tenga razón. Sólo soy una vieja estúpida y no presumiría hacer tal cosa. Pero existe tal cosa como la cortesía y gratitud cotidianas comunes. Y si estuviera en el lugar de Julia le diría a ese padre Healey directo a su cara”.
“Y además, tía Kate”, dijo Mary Jane, “realmente todos tenemos hambre y cuando tenemos hambre todos somos muy pendencieros”.
“Y cuando tenemos sed también somos pendencieros”, agregó el señor Browne.
“Para que sea mejor que vayamos a cenar”, dijo Mary Jane, “y terminemos la discusión después”.
En el rellano afuera del salón Gabriel encontró a su esposa y a Mary Jane tratando de persuadir a la señorita Ivors para que se quedara a cenar. Pero la señorita Ivors, que se había puesto el sombrero y se abotonaba el manto, no se quedaría. No sentía en lo más mínimo hambre y ya había sobrepasado su tiempo.
“Pero sólo por diez minutos, Molly”, dijo la señora Conroy. “Eso no te retrasará”.
“Para tomar una selección él mismo”, dijo Mary Jane, “después de todo tu baile”.
“Realmente no podría”, dijo la señorita Ivors.
“Me temo que no te divirtiste en absoluto”, dijo sin esperanza Mary Jane.
“Siempre tanto, se lo aseguro”, dijo la señorita Ivors, “pero realmente debe dejarme escapar ahora”.
“Pero, ¿cómo puedes llegar a casa?” preguntó la señora Conroy.
“O, solo están dos escalones por el muelle”.
Gabriel dudó un momento y dijo:
“Si me permite, señorita Ivors, la veré en casa si realmente está obligada a ir”.
Pero la señorita Ivors se separó de ellos.
“No voy a enterarme de eso”, gritó. “Por amor de Dios entra a tus cenas y no me molestes. Soy bastante capaz de cuidarme”.
“Bueno, tú eres la chica cómica, Molly”, dijo con franqueza la señora Conroy.
“Beannacht libh” exclamó Miss Ivors, con una risa, mientras bajaba corriendo por la escalera.
Mary Jane la miró, una expresión desconcertada de mal humor en su rostro, mientras que la señora Conroy se inclinó sobre las barandillas para escuchar la puerta del salón. Gabriel se preguntó si era él la causa de su abrupta partida. Pero no parecía estar de mal humor: se había ido riendo. Él miró fijamente por la escalera.
Por el momento la tía Kate salió pequeña de la cena, casi retorciéndose las manos desesperada. “¿Dónde está Gabriel?” ella lloró.
“¿Dónde demonios está Gabriel? ¡Ahí están todos esperando, escenario para dejar, y nadie para tallar el ganso!”
“¡Aquí estoy, tía Kate!” exclamó Gabriel, con animación repentina, “listo para tallar una bandada de gansos, si fuera necesario”.
Un ganso pardo gordo yacía en un extremo de la mesa y en el otro extremo, sobre un lecho de papel arrugado sembrado de ramitas de perejil, yacía un gran jamón, despojado de su piel exterior y salpicado de migas de corteza, un volante de papel limpio alrededor de su espinilla y al lado de esta había una ronda de carne especiada. Entre estos extremos rivales corrían líneas paralelas de guarniciones: dos pequeños minsters de jalea, rojos y amarillos; un platillo poco profundo lleno de bloques de mange blanco y mermelada roja, un plato grande en forma de hoja verde con asa en forma de tallo, en el que yacían racimos de pasas moradas y almendras peladas, plato acompañante en el que yacía un rectángulo macizo de higos Esmirna, un plato de natillas cubierto con nuez moscada rallada, un tazón pequeño lleno de chocolates y dulces envueltos en papeles dorados y plateados y un jarrón de vidrio en el que se encontraban algunos tallos altos de apio. En el centro de la mesa se encontraban, como centinelas a un soporte de frutas que sostenía una pirámide de naranjas y manzanas americanas, dos decantadores cuclillados anticuados de vidrio tallado, uno con oporto y el otro jerez oscuro. En el piano cuadrado cerrado yacía en espera un pudín en un enorme platillo amarillo y detrás de él había tres escuadrones de botellas de stout y ale y minerales, elaborados según los colores de sus uniformes, los dos primeros negros, con etiquetas marrones y rojas, el tercero y escuadrón más pequeño blanco, con fajas transversales verdes.
Gabriel tomó su asiento con valentía a la cabecera de la mesa y, habiendo mirado al borde del tallador, metió firmemente su tenedor en el ganso. Ahora se sentía bastante a gusto porque era un experto tallador y nada le gustaba más que encontrarse a la cabeza de una mesa bien cargada.
“Señorita Furlong, ¿qué le envío?” preguntó. “¿Un ala o una rebanada del pecho?”
“Sólo una pequeña porción del pecho”.
“Señorita Higgins, ¿qué le parece?”
“Oh, cualquier cosa, señor Conroy”.
Mientras Gabriel y Miss Daly intercambiaban platos de ganso y platos de jamón y carne especiada Lily pasó de invitada a invitada con un plato de papas harinosas calientes envueltas en una servilleta blanca. Esta fue idea de Mary Jane y también había sugerido salsa de manzana para el ganso pero la tía Kate había dicho que el ganso asado sin salsa de manzana siempre había sido lo suficientemente bueno para ella y esperaba que nunca pudiera comer peor. Mary Jane esperó a sus pupilas y vio que consiguieron las mejores rebanadas y la tía Kate y la tía Julia abrieron y llevaron desde el piano botellas de cerveza negra y cerveza para los caballeros y botellas de minerales para las damas. Había mucha confusión y risas y ruidos, el ruido de órdenes y contra-órdenes, de cuchillos y tenedores, de corchos y tapones de vidrio. Gabriel comenzó a tallar segundas raciones en cuanto había terminado la primera ronda sin servirse a sí mismo. Todos protestaron en voz alta para que se comprometiera tomando un largo calado de corpulento porque había encontrado el trabajo de tallado caliente. Mary Jane se acomodó tranquilamente a su cena pero la tía Kate y la tía Julia todavía estaban pequeños alrededor de la mesa, caminando sobre los talones del otro, interponiéndose en el camino del otro y dándose órdenes desatendidas mutuamente. El señor Browne les suplicó que se sentaran y comieran sus cenas y también Gabriel pero dijeron que había tiempo suficiente, así que, por fin, Freddy Malins se puso de pie y, capturando a la tía Kate, la rellenó en su silla en medio de risas generales.
Cuando todos habían estado bien atendidos Gabriel dijo, sonriendo:
“Ahora bien, si alguien quiere un poco más de lo que la gente vulgar llama relleno déjelo hablar”.
Un coro de voces lo invitó a comenzar su propia cena y Lily se adelantó con tres papas que ella le había reservado.
“Muy bien”, dijo amablemente Gabriel, mientras tomaba otro calado preparatorio, “amablemente olviden mi existencia, señoras y señores, por unos minutos”.
Se puso a cenar y no tomó parte en la conversación con la que la mesa cubrió el retiro de los platos por parte de Lily. El tema de plática fue la compañía de ópera que se encontraba entonces en el Teatro Real. El señor Bartell D'Arcy, el tenor, un joven de tez oscura con bigote inteligente, elogió muy alto el contralto principal de la compañía pero la señorita Furlong pensó que tenía un estilo de producción bastante vulgar. Freddy Malins dijo que había un cacique negro cantaba en la segunda parte de la pantomima Gaiety que tenía una de las mejores voces tenor que jamás había escuchado.
“¿Lo has escuchado?” le preguntó al señor Bartell D'Arcy al otro lado de la mesa.
“No”, contestó descuidadamente el señor Bartell D'Arcy.
“Porque”, explicó Freddy Malins, “ahora tendría curiosidad por escuchar tu opinión sobre él. Creo que tiene una gran voz”.
“Se necesita a Teddy para averiguar las cosas realmente buenas”, dijo el señor Browne familiarmente a la mesa.
“¿Y por qué no podía tener voz también?” preguntó Freddy Malins con agudeza. “¿Es porque es sólo un negro?”
Nadie respondió a esta pregunta y Mary Jane llevó la mesa de nuevo a la ópera legítima. Una de sus pupilas le había dado un pase para Mignon. Por supuesto que estuvo muy bien, dijo, pero le hizo pensar en la pobre Georgina Burns. El señor Browne podría remontarse aún más atrás, a las viejas empresas italianas que solían llegar a Dublín—Tietjens, Ilma de Murzka, Campanini, la gran Trebelli Giuglini, Eavelli, Aramburo. Esos fueron los días, dijo, en que había algo así como cantar para ser escuchado en Dublín. También contó cómo la galería superior del viejo Royal solía estar llena noche tras noche, de cómo una noche un tenor italiano había cantado cinco bises para Déjame como un Soldado caer, introduciendo una C alta cada vez, y de cómo los chicos de la galería a veces en su entusiasmo desarmaban a los caballos del carruaje de alguna gran prima donna y la tiran ellos mismos por las calles hasta su hotel. ¿Por qué nunca tocaron ahora las grandes óperas viejas?, preguntó, Dinora, Lucrezia Borgia? Porque no pudieron conseguir que las voces las cantaran: por eso”.
“Oh, bueno”, dijo el señor Bartell D'Arcy, “presumo que hoy hay tan buenos cantantes como los hubo entonces”.
“¿Dónde están?” preguntó desafiantemente el señor Browne.
“En Londres, París, Milán”, dijo calurosamente el señor Bartell D'Arcy. “Supongo que Caruso, por ejemplo, es igual de bueno, si no mejor que cualquiera de los hombres que has mencionado”.
“A lo mejor”, dijo el señor Browne. “Pero puedo decirte que lo dudo fuertemente”.
“Oh, yo daría cualquier cosa por escuchar cantar a Caruso”, dijo Mary Jane.
“Para mí”, dijo la tía Kate, que había estado recogiendo un hueso, “sólo había un tenor. Para complacerme, quiero decir. Pero supongo que ninguno de ustedes ha oído hablar de él”.
“Quién era él. ¿Señorita Morkan?” preguntó cortésmente el señor Bartell D'Arcy.
“Su nombre —dijo la tía Kate— era Parkinson. Lo escuché cuando estaba en su mejor momento y creo que tenía entonces la voz tenor más pura que jamás se le había metido en la garganta de un hombre”.
“Extraño”, dijo el señor Bartell D'Arcy. “Nunca oí hablar de él”.
“Sí, sí, la señorita Morkan tiene razón”, dijo el señor Browne. “Recuerdo haber oído hablar del viejo Parkinson pero está demasiado atrás para mí”.
“Un tenor inglés hermoso, puro, dulce, suave”, dijo con entusiasmo la tía Kate.
Gabriel habiendo terminado, el enorme pudín fue trasladado a la mesa. El ruido de tenedores y cucharas comenzó de nuevo. La esposa de Gabriel sirvió cucharadas del pudín y pasó los platos por la mesa. A mitad de camino fueron retenidos por Mary Jane, quien los reponía con gelatina de frambuesa o naranja o con blancmange y mermelada. El pudín era de elaboración de la tía Julia y ella recibió elogios por ello de todos los sectores. Ella misma dijo que no era lo suficientemente marrón.
“Bueno, espero. Señorita Morkan —dijo el señor Browne— que soy lo suficientemente morena para usted porque, ya sabe, soy toda morena”.
Todos los señores, excepto Gabriel, se comieron algo del pudín por cumplido a la tía Julia. Como Gabriel nunca comió dulces el apio se le había dejado. Freddy Malins también tomó un tallo de apio y se lo comió con su pudín. Le habían dicho que el apio era cosa capital para la sangre y justo entonces estaba bajo la atención del médico. La señora Malins, quien había estado en silencio durante toda la cena, dijo que su hijo bajaría al monte Melleray en una semana más o menos. La mesa habló entonces del monte Melleray, lo vigorizante que estaba el aire allá abajo, lo hospitalarios que eran los monjes y cómo nunca pidieron una pieza de centavo a sus invitados.
“Y quiere decir”, preguntó incrédulamente el señor Browne, que un tipo puede ir ahí abajo y ponerlo ahí como si fuera un hotel y vivir de la grasa de la tierra y luego irse sin pagar nada?”
“O, la mayoría de la gente da alguna donación al monasterio cuando se va”, dijo Mary Jane.
“Ojalá tuviéramos una institución así en nuestra Iglesia”, dijo con franqueza el señor Browne.
Se asombró al escuchar que los monjes nunca hablaron, se levantaron a las dos de la mañana y durmieron en sus ataúdes. Preguntó para qué lo hicieron.
“Esa es la regla del orden”, dijo firmemente la tía Kate.
“Sí, pero ¿por qué?” preguntó el señor Browne.
Tía Kate repitió que era la regla, eso era todo. El señor Browne todavía parecía no entender. Freddy Malins le explicó, lo mejor que pudo, que los monjes intentaban recuperar los pecados cometidos por todos los pecadores del mundo exterior. La explicación no fue muy clara para el señor Browne sonrió y dijo:
“Me gusta mucho esa idea pero ¿una cómoda cama de primavera no las haría tan bien como un ataúd?”
“El ataúd”, dijo Mary Jane, “es para recordarles su último final”.
Como el tema se había vuelto lúgubre fue enterrado en un silencio de la mesa durante el cual se podía escuchar a la señora Malins diciéndole a su vecina en un tono indistinto:
“Son hombres muy buenos, los monjes, hombres muy piadosos”.
Las pasas y almendras e higos y manzanas y naranjas y chocolates y dulces se pasaban ahora por la mesa y la tía Julia invitó a todos los invitados a tomar oporto o jerez. Al principio el señor Bartell D'Arcy se negó a tomar cualquiera pero uno de sus vecinos le dio un codazo y le susurró algo sobre lo que permitió que se llenara su vaso. Poco a poco a medida que se iban llenando las últimas copas la conversación cesó. Siguió una pausa, rota sólo por el ruido del vino y por los despoblamientos de sillas. Las Señoras Morkan, las tres, miraron el mantel. Alguien tosió una o dos veces y luego unos señores le dieron unas palmaditas suaves a la mesa como señal de silencio. Llegó el silencio y Gabriel empujó su silla hacia atrás y se puso de pie.
Las palmaditas a la vez se hicieron más fuertes en aliento y luego cesaron por completo. Gabriel apoyó sus diez dedos temblorosos sobre el mantel y sonrió nerviosamente a la compañía. Al encontrarse con una fila de rostros volteados levantó los ojos hacia el candelabro. El piano estaba colocando una melodía de vals y podía escuchar las faldas barriendo contra la puerta del salón. La gente, tal vez, estaba parada en la nieve en el muelle de afuera, mirando hacia las ventanas iluminadas y escuchando la música del vals. El aire estaba puro ahí. A lo lejos yacía el parque donde los árboles estaban ponderados con nieve. El Monumento a Wellington vestía una reluciente gorra de nieve que brilló hacia el oeste sobre el campo blanco de Fifteen Acres.
Empezó:
“Señoras y señores,
“Ha recaído en mi suerte esta tarde, como en años pasados, realizar una tarea muy agradable pero una tarea para la que me temo que mis pobres poderes como orador son demasiado inadecuados”.
“¡No, no!” dijo el señor Browne.
“Pero, por más que eso sea, sólo puedo pedirte esta noche que tomes el testamento para la escritura y que me prestes tu atención por unos momentos mientras me esfuerzo por expresarte con palabras cuáles son mis sentimientos en esta ocasión.
“Señoras y señores, no es la primera vez que nos reunimos bajo este techo hospitalario, alrededor de esta junta hospitalaria. No es la primera vez que hemos sido los destinatarios —o quizás, mejor diría, las víctimas— de la hospitalidad de ciertas buenas damas”.
Hizo un círculo en el aire con el brazo y se detuvo. Todos se rieron o sonreían a la tía Kate y a la tía Julia y Mary Jane que todas se volvieron carmesí de placer. Gabriel continuó con más audacia:
“Siento más fuertemente con cada año recurrente que nuestro país no tiene tradición que le hace tanto honor y que debe guardar tan celosamente como la de su hospitalidad. Es una tradición que es única en lo que respecta a mi experiencia (y he visitado no pocos lugares en el extranjero) entre las naciones modernas. Algunos dirían, quizás, que con nosotros es más bien un fracaso que nada de lo que presumir. Pero concedido incluso eso, es, en mi opinión, un fallido principesco, y uno en el que confío será cultivado durante mucho tiempo entre nosotros. De una cosa, al menos, estoy segura. Mientras este techo abrigue a las buenas damas antes mencionadas, y deseo de corazón que lo haga por muchos y muchos un largo año por venir, la tradición de la genuina hospitalidad irlandesa cortés y afectuosa, que nuestros ancestros nos han transmitido y que a su vez debemos entregar a nuestros descendientes, sigue siendo vivo entre nosotros”.
Un soplo de asentimiento corría alrededor de la mesa. Se le pasó por la mente a Gabriel que la señorita Ivors no estaba ahí y que ella se había ido desanimadamente: y dijo con confianza en sí mismo:
“Señoras y señores,
“Una nueva generación está creciendo en medio de nosotros, una generación impulsada por nuevas ideas y nuevos principios. Es serio y entusiasta por estas nuevas ideas y su entusiasmo, incluso cuando está mal dirigido, es, creo, en lo principal sincero. Pero estamos viviendo en una época escéptica y, si me permite usar la frase, una era atormentada por el pensamiento: y a veces temo que esta nueva generación, educada o hipereducada como es, carezca de esas cualidades de humanidad, de hospitalidad, de humor amable que perteneció a un día más viejo. Escuchando hoy los nombres de todos esos grandes cantantes del pasado me pareció, debo confesar, que estábamos viviendo en una época menos espaciosa. Esos días podrían, sin exagerar, llamarse días espaciosos: y si se van más allá del recuerdo esperemos, al menos, que en reuniones como ésta sigamos hablando de ellos con orgullo y afecto, aún atesoramos en nuestros corazones la memoria de aquellos muertos y grandes que se han ido, cuya fama el mundo no lo hará de buena gana dejar morir”.
“¡Escucha, escucha!” dijo el señor Browne en voz alta.
“Pero sin embargo”, continuó Gabriel, su voz cayendo en una inflexión más suave, “siempre hay en reuniones como este pensamientos más tristes que volverán a nuestra mente: pensamientos del pasado, de juventud, de cambios, de caras ausentes que echamos de menos aquí esta noche. Nuestro camino por la vida está sembrado de tantos recuerdos tan tristes: y si tuviéramos que meditar sobre ellos siempre no podíamos encontrar el corazón para continuar valientemente con nuestro trabajo entre los vivos. Todos tenemos deberes vivos y afectos vivos que reclaman, y reclaman con razón, nuestros esfuerzos extenuantes.
“Por lo tanto, no me voy a quedar en el pasado. No dejaré que ninguna moralización sombría se entrometa sobre nosotros aquí esta noche. Aquí estamos reunidos por un breve momento del bullicio y la prisa de nuestra rutina diaria. Aquí nos encontramos como amigos, con espíritu de buena compañerismo, como colegas, también hasta cierto punto, en el verdadero espíritu de camaradería, y como invitados de — ¿cómo los llamaré? —Las Tres Gracias del mundo musical de Dublín”.
La mesa estalló en aplausos y risas ante esta alusión. Tía Julia en vanidad pidió a cada uno de sus vecinos por turno que le dijera lo que Gabriel había dicho.
“Dice que somos las Tres Gracias, tía Julia”, dijo Mary Jane. Tía Julia no entendió pero levantó la vista, sonriendo, a Gabriel, quien continuó en la misma línea:
“Señoras y señores,
“No voy a intentar interpretar hoy el papel que tocó París en otra ocasión. No voy a intentar elegir entre ellos. La tarea sería una hostil y otra más allá de mis pobres poderes. Porque cuando los veo a su vez, ya sea nuestra jefa anfitriona, cuyo buen corazón, cuyo demasiado buen corazón, se ha convertido en un epílogo con todos los que la conocen, o su hermana, que parece estar dotada de perenne juventud y cuyo canto debió haber sido una sorpresa y una revelación para todos nosotros hoy, o, por último pero no menos, cuando considero a nuestra anfitriona más joven, talentosa, alegre, trabajadora y la mejor de las sobrinas, confieso, Señoras y señores, que no sé a cuál de ellos debo otorgar el premio”.
Gabriel miró a sus tías y, al ver la gran sonrisa en el rostro de la tía Julia y las lágrimas que habían subido a los ojos de la tía Kate, se apresuró a su cierre. Levantó su copa de oporto galantemente, mientras cada miembro de la compañía tocaba expectante un vaso, y dijo en voz alta:
“Brindemos por los tres juntos. Bebamos por su salud, riqueza, larga vida, felicidad y prosperidad y que sigan manteniendo durante mucho tiempo la posición orgullosa y ganada de sí misma que ocupan en su profesión y la posición de honor y afecto que tienen en nuestros corazones”.
Todos los invitados se pusieron de pie, vidrio en mano, y volteándose hacia las tres damas sentadas, cantaron al unísono, con el señor Browne como líder:
“Porque son compañeros gay alegres,
Porque son compañeros alegres gays,
Porque son compañeros alegres gays,
Lo cual nadie puede negar”.
Tía Kate estaba haciendo un uso franco de su pañuelo e incluso tía Julia parecía conmovida. Freddy Malins venció el tiempo con su pudding-fork y los cantantes se volvieron uno hacia el otro, como en conferencia melodiosa, mientras cantaban con énfasis:
“A menos que diga una mentira,
A menos que diga una mentira”,
Luego, volviéndose una vez más hacia sus azafatas, cantaron:
“Porque son compañeros gay alegres,
Porque son compañeros alegres gays,
Porque son compañeros alegres gays,
Lo cual nadie puede negar”.
La aclamación que siguió fue retomada más allá de la puerta de la cena por muchos de los otros invitados y renovada una y otra vez, Freddy Malins actuando como oficial con su tenedor en lo alto.
***
El penetrante aire matutino llegó al pasillo donde estaban parados para que la tía Kate dijera:
“Cierra la puerta, alguien. La señora Malins conseguirá su muerte de frío”.
“Browne está ahí fuera, tía Kate”, dijo Mary Jane.
“Browne está en todas partes”, dijo la tía Kate, bajando la voz. Mary Jane se rió de su tono.
“En serio”, dijo con arco, “está muy atento”.
“Se le ha acostado aquí como el gas”, dijo la tía Kate en el mismo tono, “todo durante la Navidad”.
Esta vez se rió de buen humor y luego agregó rápidamente:
“Pero dile que entre, Mary Jane, y cierre la puerta. Espero a Dios que no me haya escuchado”.
En ese momento se abrió la puerta del pasillo y el señor Browne entró por la puerta, riendo como si se le rompiera el corazón. Estaba vestido con un abrigo largo verde con puños y cuello simulados de astracán y llevaba en la cabeza un gorro de piel ovalado. Señaló por el muelle cubierto de nieve desde donde entró el sonido de silbidos prolongados y estridentes.
“Teddy va a tener todos los taxis de Dublín fuera”, dijo.
Gabriel avanzó desde la pequeña despensa detrás de la oficina, luchando contra su abrigo y, mirando alrededor del pasillo, dijo:
“¿Gretta aún no ha bajado?”
“Ella se está metiendo en sus cosas, Gabriel”, dijo la tía Kate.
“¿Quién juega ahí arriba?” preguntó Gabriel.
“Nadie. Se han ido todos”.
“Oh, no, tía Kate”, dijo Mary Jane. “Bartell D'Arcy y la señorita O'Callaghan aún no se han ido”.
“Alguien está engañando al piano de todos modos”, dijo Gabriel.
Mary Jane miró a Gabriel y al señor Browne y dijo con escalofrío:
“Me hace sentir frío mirarlos a ustedes dos señores apagados así. A esta hora no me gustaría afrontar tu viaje a casa”.
“No me gustaría nada mejor en este momento”, dijo rotundamente el señor Browne, “que un buen paseo traqueteo por el campo o un paseo rápido con un buen asistente de nalgadas entre los ejes”.
“Solíamos tener un caballo muy bueno y una trampa en casa”, dijo tristemente la tía Julia.
“El Johnny que nunca se olvidará”, dijo Mary Jane, riendo.
Tía Kate y Gabriel también se rieron.
“¿Por qué, qué tenía de maravilloso Johnny?” preguntó el señor Browne.
“El difunto lamentó Patrick Morkan, nuestro abuelo, es decir”, explicó Gabriel, “comúnmente conocido en sus últimos años como el viejo caballero, era una caldera de cola”.
“Oh, ahora, Gabriel”, dijo la tía Kate, riendo, “tenía un molino de almidón”.
—Bueno, pegamento o almidón —dijo Gabriel—, el viejo señor tenía un caballo llamado Johnny. Y Johnny solía trabajar en el viejo molino de caballeros, dando vueltas y vueltas para conducir el molino. Eso estuvo muy bien; pero ahora viene la parte trágica sobre Johnny. Un buen día el viejo señor pensó que le gustaría expulsar con la calidad a una revisión militar en el parque”.
“El Señor tenga piedad de su alma”, dijo compasivamente la tía Kate.
“Amén”, dijo Gabriel. “Entonces el viejo caballero, como dije, aprovechó a Johnny y se puso su mejor sombrero alto y su mejor collar de stock y expulsó con gran estilo desde su mansión ancestral en algún lugar cerca de Back Lane, creo.”
Todos se rieron, incluso la señora Malins, de la manera de Gabriel y la tía Kate dijo:
“Oh, ahora, Gabriel, en realidad no vivía en Back Lane. Sólo el molino estaba ahí”.
“Fuera de la mansión de sus ancestros”, continuó Gabriel, “conducía con Johnny. Y todo continuó maravillosamente hasta que Johnny llegó a la vista de la estatua del rey Billy: y si se enamoró del caballo en el que se sienta el rey Billy o si pensó que estaba de nuevo en el molino, de todos modos comenzó a caminar alrededor de la estatua”.
Gabriel paseaba en círculo alrededor del salón en sus goloshes en medio de las risas de los demás.
“Dando vueltas y vueltas”, dijo Gabriel, “y el viejo señor, que era un viejo caballero muy pomposo, estaba muy indignado. “¡Vamos, señor! ¿Qué quiere decir, señor? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Conducta más extraordinaria! ¡No puedo entender al caballo! '”
Los gritos de risa que siguieron a la imitación de Gabriel del incidente fueron interrumpidos por un rotundo golpe a la puerta del pasillo. Mary Jane corrió a abrirla y dejó entrar a Freddy Malins. Freddy Malins, con su sombrero bien de vuelta en la cabeza y los hombros jorobados de frío, estaba hinchado y humeante después de sus esfuerzos.
“Solo pude conseguir un taxi”, dijo.
“O, encontraremos otro a lo largo del muelle”, dijo Gabriel.
“Sí”, dijo la tía Kate. “Mejor no mantener a la señora Malins de pie en el calado”.
La señora Malins fue ayudada por los escalones delanteros por su hijo y el señor Browne y, después de muchos manœuvres, se metió en la cabina. Freddy Malins entró tras ella y pasó mucho tiempo colocándola en el asiento, el señor Browne ayudándolo con consejos. Al fin se acomodó cómodamente y Freddy Malins invitó al señor Browne a la cabina. Hubo mucha conversación confusa, y luego el señor Browne se subió al taxi. El taxista colocó su alfombra sobre sus rodillas, y se inclinó hacia la dirección. La confusión se hizo mayor y el taxista fue dirigido de manera diferente por Freddy Malins y el señor Browne, cada uno de los cuales tenía la cabeza fuera por una ventana de la cabina. La dificultad era saber dónde dejar caer al señor Browne a lo largo de la ruta, y la tía Kate, la tía Julia y Mary Jane ayudaron a la discusión desde la puerta con cruces y contradicciones y abundancia de risas. En cuanto a Freddy Malins se quedó sin palabras de risa. Él metió la cabeza dentro y fuera de la ventana cada momento ante el gran peligro de su sombrero, y le contó a su madre cómo avanzaba la discusión, hasta que por fin el señor Browne le gritó al desconcertado taxista sobre el estruendo de la risa de todos:
“¿Conoces Trinity College?”
“Sí, señor”, dijo el cabman.
“Bueno, conduzca bang contra las puertas del Trinity College”, dijo el señor Browne, “y luego le diremos a dónde ir. ¿Entiendes ahora?”
“Sí, señor”, dijo el cabman.
“Haz como un pájaro para Trinity College”.
“Bien, señor”, dijo el taxista.
El caballo fue azotado y la cabina se sacudió a lo largo del muelle en medio de un coro de risas y adieus.
Gabriel no había ido a la puerta con los demás. Estaba en una parte oscura del pasillo mirando por la escalera. Una mujer estaba parada cerca de la cima del primer vuelo, a la sombra también. No podía ver su rostro pero pudo ver los paneles terracota y rosa salmón-de su falda que la sombra hizo aparecer en blanco y negro. Era su esposa. Estaba apoyada en las barandas, escuchando algo. Gabriel se sorprendió de su quietud y se tensó la oreja para escuchar también. Pero podía escuchar poco salvo el ruido de la risa y la disputa en los escalones delanteros, unos acordes golpeados en el piano y algunas notas de voz de un hombre cantando.
Se quedó quieto en la penumbra del pasillo, tratando de captar el aire que cantaba la voz y mirando a su esposa. Había gracia y misterio en su actitud como si fuera un símbolo de algo. Se preguntó qué es una mujer parada en las escaleras a la sombra, escuchando música lejana, símbolo de. Si fuera pintor la pintaría en esa actitud. Su sombrero de fieltro azul luciría el bronce de su cabello contra la oscuridad y los paneles oscuros de su falda lucirían los claros. Música Distante lo llamaría el cuadro si fuera pintor.
La puerta del pasillo estaba cerrada; y la tía Kate, la tía Julia y Mary Jane bajaron por el pasillo, aún riendo.
“Bueno, ¿no es terrible Freddy?” dijo Mary Jane. “Es realmente terrible”.
Gabriel no dijo nada más que apuntó las escaleras hacia donde estaba parada su esposa. Ahora que la puerta del pasillo estaba cerrada la voz y el piano se podía escuchar con más claridad. Gabriel levantó la mano para que guardaran silencio. La canción parecía estar en la vieja tonalidad irlandesa y el cantante parecía incierto tanto de sus palabras como de su voz. La voz, hecha quejumbrosa por la distancia y por la ronquera del cantante, iluminó débilmente la cadencia del aire con palabras que expresaban dolor:
“Oh, la lluvia cae sobre mis pesadas cerraduras
Y el rocío moja mi piel,
Mi nena miente fría.”.
“O”, exclamó Mary Jane. “Es Bartell D'Arcy cantando y no cantaba en toda la noche. Oh, voy a conseguir que cante una canción antes de que se vaya”.
“Oh, hazlo, Mary Jane”, dijo la tía Kate.
Mary Jane pasó rozando a los demás y corrió hacia la escalera, pero antes de llegar a ella el canto se detuvo y el piano se cerró abruptamente.
“¡Oh, qué lástima!” ella lloró. “¿Está bajando, Gretta?”
Gabriel escuchó a su esposa responder que sí y la vio bajar hacia ellos. Unos pasos detrás de ella estaban el señor Bartell D'Arcy y la señorita O'Callaghan.
“Oh, señor D'Arcy”, exclamó Mary Jane, “es francamente malo de su parte romper así cuando todos estábamos en éxtasis escuchándolo”.
“He estado con él toda la noche”, dijo la señorita O'Callaghan, “y también la señora Conroy, y nos dijo que tenía un resfriado terrible y no podía cantar”.
“Oh, señor D'Arcy”, dijo la tía Kate, “ahora eso fue una gran mentira para contar”.
“¿No ves que soy tan ronca como un cuervo?” dijo el señor D'Arcy más o menos.
Entró apresuradamente a la despensa y se puso el abrigo. Los demás, sorprendidos por su grosero discurso, no pudieron encontrar nada que decir. La tía Kate arrugó las cejas e hizo señales a los demás para que dejaran caer el tema. El señor D'Arcy se puso de pie rodeándose el cuello cuidadosamente y frunciendo el ceño
“Es el clima”, dijo la tía Julia, después de una pausa.
“Sí, todos tienen resfriados”, dijo la tía Kate fácilmente, “todos”.
“Dicen”, dijo Mary Jane, “no hemos tenido nieve como esta desde hace treinta años; y leí esta mañana en los periódicos que la nieve es general en toda Irlanda”.
“Me encanta el aspecto de la nieve”, dijo tristemente tía Julia.
“Yo también”, dijo la señorita O'Callaghan. “Creo que la Navidad nunca es realmente Navidad a menos que tengamos la nieve en el suelo”.
“Pero al pobre señor D'Arcy no le gusta la nieve”, dijo la tía Kate, sonriendo.
El señor D'Arcy vino de la despensa, completamente envuelto y abotonado, y en tono arrepentido les contó la historia de su frío. Todos le dieron consejos y dijeron que era una gran lástima y le instaron a tener mucho cuidado de su garganta en el aire nocturno. Gabriel observó a su esposa, quien no se sumó a la conversación. Ella estaba parada justo debajo del polvoriento fanlight y la llama del gas encendió el rico bronce de su cabello, que él la había visto secarse al fuego unos días antes. Ella estaba en la misma actitud y parecía inconsciente de la charla sobre ella. Al fin se volvió hacia ellos y Gabriel vio que había color en sus mejillas y que sus ojos brillaban. Una repentina marea de alegría salió saltando de su corazón.
“Señor D'Arcy”, dijo, “¿cómo se llama esa canción que estaba cantando?”
“Se llama La Lona de Aughrim”, dijo el señor D'Arcy, “pero no pude recordarlo correctamente. ¿Por qué? ¿Lo conoces?”
“La muchacha de Aughrim”, repitió. “No podía pensar en el nombre”.
“Es un aire muy agradable”, dijo Mary Jane. “Lamento que no estuvieras en voz hoy por la noche”.
“Ahora, Mary Jane”, dijo la tía Kate, “no molestes al señor D'Arcy. No voy a molestarlo”.
Al ver que todos estaban listos para comenzar los pastoreó hasta la puerta, donde se dijo buenas noches:
“Bueno, buenas noches, tía Kate, y gracias por la agradable velada”.
“Buenas noches, Gabriel. ¡Buenas noches, Gretta!”
“Buenas noches, tía Kate, y muchas gracias siempre. Buenas noches, tía Julia”.
“Oh, buenas noches, Gretta, no te vi”.
“Buenas noches, señor D'Arcy. Buenas noches, señorita O'Callaghan”.
“Buenas noches, señorita Morkan”.
“Buenas noches, otra vez”.
“Buenas noches, todos. Hogar seguro.”
“Buenas noches. Buenas noches.”
La mañana aún estaba oscura. Una luz apagada y amarilla se movía sobre las casas y el río; y el cielo parecía descender. Estaba fangoso bajo los pies; y sólo rayas y manchas de nieve yacían en los tejados, en los parapetos del muelle y en las barandas de la zona. Las lámparas seguían ardiendo rojizamente en el aire turbio y, al otro lado del río, el palacio de los Cuatro Tribunales se destacó amenazadoramente contra el cielo pesado.
Ella caminaba delante de él con el señor Bartell D'Arcy, sus zapatos en un paquete marrón metido bajo un brazo y sus manos levantando su falda del aguanieve. Ya no tenía gracia de actitud, pero los ojos de Gabriel seguían brillando de felicidad. La sangre iba delimitando por sus venas; y los pensamientos fueron alborotados por su cerebro, orgullosos, alegres, tiernos, valerosos.
Ella caminaba delante de él tan ligera y tan erecta que anhelaba correr tras ella silenciosamente, atraparla por los hombros y decirle algo tonto y cariñoso al oído. Ella le pareció tan frágil que anhelaba defenderla de algo y luego estar a solas con ella. Momentos de su vida secreta juntos estallaron como estrellas en su memoria. Un sobre de heliotropo yacía junto a su taza de desayuno y lo acariciaba con la mano. Los pájaros estaban twitteando en la hiedra y la soleada telaraña de la cortina brillaba a lo largo del suelo: no podía comer para la felicidad. Estaban parados en la plataforma abarrotada y él estaba colocando un boleto dentro de la cálida palma de su guante. Estaba de pie con ella en el frío, mirando por una ventana rallada a un hombre que hacía botellas en un horno rugiente. Hacía mucho frío. Su rostro, fragante en el aire frío, estaba bastante cerca del suyo; y de pronto llamó al hombre en el horno:
“¿El fuego está caliente, señor?”
Pero el hombre no podía oír con el ruido del horno. Fue igual de bien. Podría haber respondido groseramente.
Una ola de alegría aún más tierna escapó de su corazón y fue corriendo en una cálida inundación a lo largo de sus arterias. Como el tierno fuego de las estrellas momentos de su vida juntos, que nadie conocía o jamás conocería, irrumpieron e iluminaron su memoria. Anhelaba recordarle esos momentos, hacerle olvidar los años de su aburrida existencia juntos y recordar solo sus momentos de éxtasis. Por los años, sintió, no había saciado su alma ni la de ella. Sus hijos, su escritura, sus cuidados domésticos no habían apagado el tierno fuego de todas sus almas. En una carta que le había escrito entonces había dicho: “¿Por qué es que palabras como estas me parecen tan aburridas y frías? ¿Es porque no hay palabra lo suficientemente tierna como para ser tu nombre?”
Al igual que la música lejana estas palabras que había escrito años antes le fueron llevadas del pasado. Anhelaba estar a solas con ella. Cuando los demás se habían ido, cuando él y ella estaban en la habitación del hotel, entonces estarían solos juntos. Él la llamaría en voz baja:
“¡Gretta!”
Quizás no escucharía de inmediato: se estaría desnudando. Entonces algo en su voz la golpearía. Ella se volteaba y lo miraba...
En la esquina de la calle Winetavern se encontraron con un taxi. Se alegró de su ruido de traqueteo ya que lo salvó de la conversación. Estaba mirando por la ventana y parecía cansada. Los demás sólo pronunciaron unas palabras, señalando algún edificio o calle. El caballo galopó con cansancio bajo el turbio cielo matutino, arrastrando su vieja caja traqueteo tras sus talones, y Gabriel estaba nuevamente en un taxi con ella, galopando para coger el bote, galopando a su luna de miel.
Mientras el taxi cruzaba el puente O'Connell, la señorita O'Callaghan dijo:
“Dicen que nunca cruzas el puente O'Connell sin ver un caballo blanco”.
“Esta vez veo a un hombre blanco”, dijo Gabriel.
“¿Dónde?” preguntó el señor Bartell D'Arcy.
Gabriel señaló la estatua, sobre la que yacían parches de nieve. Entonces asintió familiarmente a ella y agitó la mano.
“Buenas noches, Dan”, dijo alegre.
Cuando el taxi se levantó antes del hotel, Gabriel saltó y, a pesar de la protesta del señor Bartell D'Arcy, pagó al chofer. Le dio al hombre un chelín por encima de su tarifa. El hombre saludó y dijo:
“Un próspero Año Nuevo para usted, señor”.
“Lo mismo a ti”, dijo cordialmente Gabriel.
Ella se inclinó por un momento en su brazo para salir de la cabina y mientras estaba parada en el bordillo, dándoles las buenas noches a los demás. Ella se inclinó ligeramente sobre su brazo, tan ligeramente como cuando había bailado con él unas horas antes. Se había sentido orgulloso y feliz entonces, feliz de que ella fuera suya, orgullosa de su gracia y carruaje de esposa. Pero ahora, después de volver a encender tantos recuerdos, el primer toque de su cuerpo, musical y extraño y perfumado, envió a través de él una aguda punzada de lujuria. Al amparo de su silencio le apretó el brazo muy de cerca a su costado; y, al estar parados a la puerta del hotel, sintió que habían escapado de sus vidas y deberes, escaparon de casa y amigos y huyeron junto con corazones salvajes y radiantes a una nueva aventura.
Un anciano estaba dormitando en una gran silla encapuchada en el pasillo. Encendió una vela en la oficina y fue ante ellos a las escaleras. Lo siguieron en silencio, sus pies cayendo en suaves golpes sobre las densamente alfombradas escaleras. Montó las escaleras detrás del portero, su cabeza se inclinó en el ascenso, sus frailes hombros curvados como con una carga, su falda ceñida apretadamente a su alrededor. Podría haber arrojado sus brazos alrededor de sus caderas y mantenerla quieta, pues sus brazos temblaban de ganas de agarrarla y sólo el estrés de sus uñas contra las palmas de sus manos sostenía bajo jaque el impulso salvaje de su cuerpo. El portero se detuvo en las escaleras para asentar su vela canalones. También se detuvieron en los escalones debajo de él. En el silencio Gabriel pudo escuchar la caída de la cera fundida en la bandeja y los golpes de su propio corazón contra sus costillas.
El portero los condujo por un pasillo y abrió una puerta. Después bajó su inestable vela sobre una mesa de inodoro y preguntó a qué hora iban a llamarlos por la mañana.
“Ocho”, dijo Gabriel.
El portero señaló el grifo de la luz eléctrica y comenzó una disculpa murmurada, pero Gabriel lo cortó corto.
“No queremos ninguna luz. Tenemos suficiente luz desde la calle. Y yo digo —añadió señalando la vela— podrías quitar ese artículo guapo, como un buen hombre”.
El portero volvió a tomar su vela, pero lentamente, pues le sorprendió una idea tan novedosa. Entonces murmuró buenas noches y salió. Gabriel disparó el candado a.
Una luz espantosa de la farola yacía en un largo eje desde una ventana hasta la puerta. Gabriel tiró su abrigo y sombrero en un sofá y cruzó la habitación hacia la ventana. Miró hacia abajo a la calle para que su emoción se calmara un poco. Después se volvió y se apoyó contra una cómoda de espaldas a la luz. Se había quitado el sombrero y la capa y estaba de pie ante un gran espejo oscilante, desenganchando su cintura. Gabriel hizo una pausa por unos momentos, mirándola, y luego dijo:
“¡Gretta!”
Ella se apartó del espejo lentamente y caminó por el eje de luz hacia él. Su rostro se veía tan serio y cansado que las palabras no pasarían por los labios de Gabriel. No, aún no era el momento.
“Parecías cansado”, dijo.
“Estoy un poco”, contestó ella.
“¿No te sientes mal o débil?”
“No, cansado: eso es todo”.
Ella se acercó a la ventana y se quedó ahí, mirando hacia afuera. Gabriel volvió a esperar y luego, temiendo que la difidencia estuviera a punto de conquistarlo, dijo abruptamente:
“¡Por cierto, Gretta!”
“¿Qué es?”
“¿Conoces a ese pobre compañero Malins?” dijo rápidamente.
“Sí. ¿Y él qué?”
“Bueno, pobre amigo, es una especie de tipo decente, después de todo”, continuó Gabriel en voz falsa. “Me devolvió ese soberano que le presté, y no me lo esperaba, de verdad. Es una lástima que no se alejara de ese Browne, porque no es un mal tipo, de verdad”.
Ahora estaba temblando de molestia. ¿Por qué parecía tan abstraída? No sabía cómo podía comenzar. ¿Ella también estaba molesta por algo? ¡Si ella sólo se volviera hacia él o acudiera a él por su propia voluntad! Tomarla como estaba sería brutal. No, primero debe ver algo de ardor en sus ojos. Anhelaba ser dueño de su extraño estado de ánimo.
“¿Cuándo le prestaste la libra?” ella preguntó, después de una pausa.
Gabriel se esforzó por contenerse de irrumpir en un lenguaje brutal sobre los sottish Malins y su libra. Anhelaba llorar a ella desde su alma, aplastar su cuerpo contra el suyo, dominarla. Pero dijo:
“O, en Navidad, cuando abrió esa pequeña tienda de tarjetas navideñas en Henry Street”.
Estaba en tal fiebre de rabia y deseo que no la escuchó venir por la ventana. Ella se paró ante él por un instante, mirándolo de manera extraña. Entonces, de repente levantándose de puntillas y descansando las manos ligeramente sobre sus hombros, ella lo besó.
“Eres una persona muy generosa, Gabriel”, dijo.
Gabriel, temblando de deleite por su repentino beso y ante la curiosidad de su frase, puso sus manos sobre su cabello y comenzó a alisarlo hacia atrás, apenas tocándolo con los dedos. El lavado lo había hecho fino y brillante. Su corazón estaba rebosante de felicidad. Justo cuando él lo deseaba ella había acudido a él por su propia voluntad. Quizás sus pensamientos habían estado corriendo con los suyos. Quizás ella había sentido el impetuoso deseo que había en él, y entonces el ánimo cedente le había llegado sobre ella. Ahora que ella le había caído tan fácilmente, se preguntaba por qué había sido tan difuso.
Se puso de pie, sujetándole la cabeza entre las manos. Entonces, deslizando un brazo rápidamente sobre su cuerpo y arrastrándola hacia él, dijo en voz baja:
“Gretta, querida, ¿en qué estás pensando?”
Ella no contestó ni cedió totalmente a su brazo. Dijo otra vez, en voz baja:
“Dime qué es, Gretta. Creo que sé cuál es el problema. ¿Lo sé?” Ella no respondió de inmediato. Entonces ella dijo en un estallido de lágrimas:
“Oh, estoy pensando en esa canción, La chica de Aughrim”.
Ella se soltó de él y corrió a la cama y, al arrojar los brazos por la barandilla de la cama, le escondió la cara. Gabriel se quedó quieto por un momento con asombro y luego la siguió. Al pasar por el camino del galón se veía a sí mismo en toda su longitud, su amplio y bien lleno frente de camisa, el rostro cuya expresión siempre lo desconcertaba cuando lo veía en un espejo, y sus deslumbrantes anteojos de montura dorada. Se detuvo a unos pasos de ella y le dijo:
“¿Qué pasa con la canción? ¿Por qué eso te hace llorar?”
Levantó la cabeza de sus brazos y se secó los ojos con el dorso de la mano como una niña. Una nota más amable de la que había pretendido entró en su voz.
“¿Por qué, Gretta?” preguntó.
“Estoy pensando en una persona hace mucho tiempo que solía cantar esa canción”.
“¿Y quién era la persona hace mucho tiempo?” preguntó Gabriel, sonriendo.
“Era una persona que solía conocer en Galway cuando vivía con mi abuela”, dijo.
La sonrisa pasó del rostro de Gabriel. Una ira aburrida comenzó a acumularse de nuevo en el fondo de su mente y los apagados fuegos de su lujuria comenzaron a brillar enojados en sus venas.
“¿Alguien de quien estabas enamorado?” preguntó irónicamente.
“Era un chico joven que solía conocer”, contestó, “llamado Michael Furey. Solía cantar esa canción, La chica de Aughrim. Era muy delicado”.
Gabriel guardó silencio. No deseaba que pensara que le interesaba este chico delicado.
“Puedo verlo tan claro”, dijo, después de un momento. “Ojos como los que tenía: ¡ojos grandes, oscuros! Y tal expresión en ellos, ¡una expresión!”
“Oh, entonces, ¿estás enamorado de él?” dijo Gabriel.
“Solía salir caminando con él”, dijo, “cuando estaba en Galway”.
Un pensamiento voló por la mente de Gabriel.
“¿Quizás por eso querías ir a Galway con esa chica Ivors?” dijo fríamente.
Ella lo miró y preguntó sorprendida:
“¿Para qué?”
Sus ojos hicieron sentir incómodo a Gabriel. Se encogió de hombros y dijo:
“¿Cómo lo sé? Para verlo, tal vez”.
Ella apartó la mirada de él a lo largo del eje de luz hacia la ventana en silencio.
“Está muerto”, dijo largamente. “Murió cuando sólo tenía diecisiete años. ¿No es terrible morir tan joven como eso?”
“¿Qué era él?” preguntó Gabriel, aún irónicamente.
“Estaba en la gasolinera”, dijo.
Gabriel se sintió humillado por el fracaso de su ironía y por la evocación de esta figura de entre los muertos, un niño en la fábrica de gas. Si bien él había estado lleno de recuerdos de su vida secreta juntos, lleno de ternura y alegría y deseo, ella lo había estado comparando en su mente con otro. Una conciencia vergonzosa de su propia persona lo asaltó. Se veía a sí mismo como una figura ridícula, actuando como un pennyboy para sus tías, un sentimentalista nervioso y bien intencionado, orando a los vulgaros e idealizando sus propias lujurias payasadas, el lamentable tipo fatuo del que había vislumbrado en el espejo. Instintivamente le dio la espalda más a la luz para que no viera la vergüenza que le ardía en la frente.
Trató de mantener su tono de interrogatorio frío, pero su voz al hablar era humilde e indiferente.
“Supongo que estabas enamorado de este Michael Furey, Gretta”, dijo.
“Yo estaba genial con él en ese momento”, dijo.
Su voz estaba velada y triste. Gabriel, sintiendo ahora lo vano que sería tratar de llevarla adonde él se había propuesto, acarició una de sus manos y dijo, también tristemente:
“¿Y de qué murió tan joven, Gretta? Consumo, ¿era?”
“Creo que murió por mí”, contestó ella.
Un vago terror se apoderó de Gabriel ante esta respuesta, como si, en esa hora en que había esperado triunfar, algún ser impalpable y vengativo viniera contra él, reuniendo fuerzas contra él en su vago mundo. Pero se libró de ella con un esfuerzo de razón y continuó acariciándole la mano. No le volvió a cuestionar, pues sintió que ella le diría de sí misma. Su mano estaba cálida y húmeda: no respondía a su toque, pero él la siguió acariciando así como le había acariciado su primera carta esa mañana de primavera.
“Fue en invierno”, dijo, “sobre el comienzo del invierno cuando iba a dejar la casa de mi abuela y venir aquí al convento. Y estaba enfermo en su momento en sus alojamientos en Galway y no lo dejaban salir, y a su gente en Oughterard le escribieron. Estaba en declive, decían, o algo así. Nunca supe con razón”.
Ella hizo una pausa por un momento y suspiró.
“Pobre compañero”, dijo. “Me tenía mucho cariño y era un chico tan gentil. Solíamos salir juntos, caminar, ya sabes, Gabriel, como lo hacen en el campo. Iba a estudiar canto sólo por su salud. Tenía muy buena voz, pobre Michael Furey”.
“Bueno; ¿y entonces?” preguntó Gabriel.
“Y luego, cuando llegó el momento de irme de Galway y subir al convento él estaba mucho peor y no me dejarían verlo así que le escribí una carta diciendo que iba a ir a Dublín y volvería en verano, y esperando que fuera mejor entonces”.
Hizo una pausa por un momento para controlar su voz, y luego continuó:
“Entonces la noche antes de irme, estaba en la casa de mi abuela en la Isla de las Monjas, empacando, y escuché grava tirada contra la ventana. La ventana estaba tan mojada que no podía ver, así que bajé corriendo como estaba y me resbalé por la parte de atrás hacia el jardín y ahí estaba el pobre tipo al final del jardín, temblando”.
“¿Y no le dijiste que volviera?” preguntó Gabriel.
“Le imploré que se fuera a casa de inmediato y le dije que iba a morir bajo la lluvia. Pero dijo que no quería vivir. ¡Yo también puedo ver sus ojos! Estaba parado al final del muro donde había un árbol”.
“¿Y se fue a casa?” preguntó Gabriel.
“Sí, se fue a casa. Y cuando solo estaba una semana en el convento murió y fue enterrado en Oughterard, de donde venía su gente. ¡Oh, el día que escuché eso, que estaba muerto!”
Se detuvo, ahogándose con sollozos, y, superada por la emoción, se arrojó boca abajo sobre la cama, sollozando en la colcha. Gabriel le tomó la mano por un momento más, irresueltamente, y luego, tímida de entrometerse en su dolor, la dejó caer suavemente y caminó tranquilamente hacia la ventana.
Estaba profundamente dormida.
Gabriel, apoyado en su codo, buscó por unos instantes sin resentimiento su cabello enredado y la boca entreabierta, escuchando su profundo aliento. Entonces ella había tenido ese romance en su vida: un hombre había muerto por su bien. Apenas le dolió ahora pensar cuán pobre papel había jugado él, su esposo, en su vida. Él la observaba mientras ella dormía, como si él y ella nunca hubieran vivido juntos como marido y mujer. Sus curiosos ojos descansaban mucho sobre su rostro y sobre su cabello: y, al pensar en lo que debía haber sido entonces, en esa época de su primera belleza de niña, una extraña y amistosa lástima por ella entró en su alma. No le gustaba decir ni siquiera a sí mismo que su rostro ya no era hermoso, pero sabía que ya no era el rostro por el que Michael Furey había desafiado la muerte.
Quizás ella no le había contado toda la historia. Sus ojos se movieron hacia la silla sobre la que ella había arrojado algunas de sus ropas. Una cuerda de enagua colgaba al suelo. Una bota estaba erguida, su parte superior flácida cayó: el tipo de ella yacía de costado. Se preguntó por su derroche de emociones de una hora antes. ¿De qué había procedido? De la cena de su tía, de su propio discurso insensato, del vino y del baile, de la alegría al decir buenas noches en el pasillo, el placer del paseo por el río en la nieve. ¡Pobre tía Julia! Ella también pronto sería una sombra con la sombra de Patrick Morkan y su caballo. Había captado esa mirada demacrada en su rostro por un momento cuando ella cantaba Arrayed for the Bridal. Pronto, tal vez, estaría sentado en ese mismo salón, vestido de negro, con su sombrero de seda en las rodillas. Se bajarían las persianas y la tía Kate estaría sentada a su lado, llorando y sonándose la nariz y diciéndole cómo había muerto Julia. Él lanzaría en su mente por unas palabras que pudieran consolarla, y encontraría sólo unas cojas e inútiles. Sí, sí: eso pasaría muy pronto.
El aire de la habitación le enfriaba los hombros. Se estiró con cautela debajo de las sábanas y se acostó junto a su esposa. Uno a uno, todos se estaban convirtiendo en tonos. Mejor pasar audazmente a ese otro mundo, en plena gloria de alguna pasión, que desvanecerse y marchitarse de manera desmesurada con la edad. Pensó en cómo ella que yacía a su lado había encerrado en su corazón durante tantos años esa imagen de los ojos de su amante cuando él le había dicho que no deseaba vivir.
Las lágrimas generosas llenaron los ojos de Gabriel. Nunca se había sentido así hacia ninguna mujer, pero sabía que tal sentimiento debía ser amor. Las lágrimas se juntaron más densamente en sus ojos y en la oscuridad parcial que imaginaba veía la forma de un joven parado bajo un árbol que goteaba. Otras formas estaban cerca. Su alma se había acercado a esa región donde habitan las vastas huestes de los muertos. Estaba consciente, pero no podía aprehender, de su existencia descarriada y parpadeante. Su propia identidad se desvanecía en un mundo gris impalpable: el mundo sólido mismo, en el que estos muertos alguna vez habían criado y vivido, se estaba disolviendo y menguando.
Unos ligeros toques sobre el cristal le hicieron girar hacia la ventana. Había comenzado a nevar de nuevo. Observó somnoliento los copos, plateados y oscuros, cayendo oblicuamente contra la luz de la lámpara. Había llegado el momento de que emprendiera su viaje hacia el oeste. Sí, los periódicos tenían razón: la nieve era general en toda Irlanda. Estaba cayendo en cada parte de la oscura llanura central, sobre las colinas sin árboles, cayendo suavemente sobre el pantano de Allen y, más hacia el oeste, cayendo suavemente en las oscuras olas amotinadas de Shannon. Estaba cayendo, también, sobre cada parte del solitario cementerio en la colina donde yacía enterrado Michael Furey. Estaba densamente a la deriva sobre las cruces torcidas y lápidas, sobre las lanzas de la pequeña puerta, sobre las espinas áridas. Su alma se desmayó lentamente al escuchar la nieve cayendo débilmente por el universo y cayendo débilmente, como el descenso de su último extremo, sobre todos los vivos y los muertos.
3.7.3: De Ulises
[1]
El majestuoso y regordete Buck Mulligan salió del cabezal de la escalera, portando un cuenco de espuma sobre el que yacían cruzados un espejo y una navaja de afeitar. Una bata amarilla, sin ceñir, fue sostenida suavemente detrás de él en el suave aire matutino. Sostuvo el cuenco en alto y entonó:
— Introibo ad altare Dei.
Detenido, miró por las oscuras escaleras sinuosas y gritó groseramente:
— ¡Sube, Kinch! ¡Sube, jesuita temeroso!
Solemnemente se adelantó y montó el pistolero redondo. Enfrentó y bendijo gravemente tres veces la torre, la tierra circundante y las montañas despiertas. Después, al ver a Stephen Dedalus, se inclinó hacia él e hizo cruces rápidas en el aire, gorgoteando en la garganta y sacudiendo la cabeza. Stephen Dedalus, disgustado y somnoliento, inclinó los brazos en la parte superior de la escalera y miró fríamente el tembloroso rostro que lo bendijo, equino en su longitud, y al claro cabello desentonado, granulado y matizado como roble pálido.
Buck Mulligan se asomó un instante bajo el espejo y luego cubrió el cuenco con inteligencia.
— ¡De vuelta a los cuarteles! dijo con dureza.
Añadió en tono de predicador:
—Para esto, oh querida, es la genuina Christine: cuerpo y alma y sangre y ouns. Música lenta, por favor. Ciren los ojos, caballeros. Un momento. Un pequeño problema por esos corpúsculos blancos. El silencio, todos.
Miró de reojo y dio un largo y lento silbido de llamada, luego se detuvo un rato en la atención arrebatada, sus dientes incluso blancos brillaban aquí y allá con puntos dorados. Crisóstomos. Dos fuertes silbatos estridentes respondieron a través de la calma.
—Gracias, viejo amigo, lloró enérgico. Eso va a hacer muy bien. Apaga la corriente, ¿quieres?
Se saltó el pistolero y miró con gravedad a su vigilante, reuniendo alrededor de sus piernas los pliegues sueltos de su bata. El regordete rostro ensombrecido y la hosca papada ovalada recordaban a un prelado, mecenas de las artes en la Edad Media. Una agradable sonrisa se rompió silenciosamente sobre sus labios.
— ¡La burla de ello! dijo alegre. ¡Tu nombre absurdo, un griego antiguo!
Señaló con el dedo en broma amistosa y se acercó al parapeto, riendo para sí mismo. Stephen Dedalus dio un paso al frente, lo siguió con cansancio hasta la mitad y se sentó al borde del pistolero, observándolo quieto mientras apoyaba su espejo en el parapeto, sumergía el cepillo en el cuenco y enjabonaba las mejillas y el cuello.
La voz gay de Buck Mulligan continuó.
—Mi nombre también es absurdo: Malaquías Mulligan, dos dactilos. Pero tiene un anillo helénico, ¿no? Tropezando y soleado como el dólar mismo. Debemos ir a Atenas. ¿Vendrás si consigo que la tía desembolse veinte quid?
Dejó la maleza a un lado y, riendo de alegría, lloró:
— ¿Va a venir? ¡El jesuita jejuno!
Al cesar, comenzó a afeitarse con cuidado.
—Dime, Mulligan, Stephen dijo en voz baja.
—Sí, ¿mi amor?
— ¿Cuánto tiempo va a quedarse Haines en esta torre?
Buck Mulligan mostró una mejilla afeitada sobre su hombro derecho.
—Dios, ¿no es espantoso? dijo con franqueza. Un sajón pesado. Cree que no eres un caballero. ¡Dios, estos malditos ingleses! Repleto de dinero e indigestión. Porque viene de Oxford. Sabes, Dedalus, tienes la verdadera manera Oxford. Él no puede hacerte salir. Oh, mi nombre para ti es el mejor: Kinch, la navaja.
Se afeitó con cautela sobre su barbilla.
—Estuvo delirando toda la noche por una pantera negra, dijo Stephen. ¿Dónde está su pistola?
— ¡Un lunático lamentable! Dijo Mulligan. ¿Estabas en un funk?
—Yo estaba, dijo Stephen con energía y creciente miedo. Aquí afuera en la oscuridad con un hombre que no conozco delirando y gimiendo para sí mismo por dispararle a una pantera negra. Salvaste a los hombres de ahogarse. No soy un héroe, sin embargo. Si él se queda aquí me voy.
Buck Mulligan frunció el ceño ante la espuma de su navaja. Se bajó saltando de su percha y comenzó a registrar apresuradamente los bolsillos de sus pantalones.
—Scutter! lloró densamente.
Se acercó al pistolero y, metiendo una mano en el bolsillo superior de Stephen, dijo:
—Préstanos un préstamo de tu nariz para limpiar mi navaja.
Stephen lo sufrió para sacar y sostener en el programa por su esquina un sucio pañuelo arrugado. Buck Mulligan limpió la navaja limpiamente. Entonces, contemplando el pañuelo, dijo:
— ¡La nariz del bardo! Un nuevo color artístico para nuestros poetas irlandeses: snotgreen. Casi se puede saborearlo, ¿no?
Volvió a montarse en el parapeto y miró hacia fuera sobre la bahía de Dublín, su cabello rubio roble pálido revolviéndose ligeramente.
— ¡Dios! dijo en voz baja. ¿No es el mar como lo llama Algy: una gran madre dulce? El mar snotgreen. El mar que aprieta el escroto. Pontón epi oinopa. ¡Ah, Dedalus, los griegos! Debo enseñarte. Debes leerlos en el original. ¡Thalata! ¡Thalata! Ella es nuestra gran dulce madre. Ven y mira.
Stephen se puso de pie y se acercó al parapeto. Apoyándose en ella miró hacia el agua y en el mailboat que despejaba el puerto de Kingstown.
— ¡Nuestra poderosa madre! Dijo Buck Mulligan.
Volvió abruptamente sus grises ojos buscadores del mar a la cara de Stephen.
—La tía cree que mataste a tu madre, dijo. Por eso no me deja tener nada que ver contigo.
—Alguien la mató, dijo Stephen sombrío.
—Podrías haberte arrodillado, maldición, Kinch, cuando tu madre moribunda te lo pidió, dijo Buck Mulligan. Soy hiperbóreo tanto como tú. Pero pensar en tu madre rogándote con su último aliento que se arrodillara y rezara por ella. Y usted se negó. Hay algo siniestro en ti..
Se rompió y volvió a engrasar ligeramente su mejilla más alejada. Una sonrisa tolerante curvó sus labios.
— ¡Pero un momidor encantador! murmuró para sí mismo. Kinch, ¡el momiero más encantador de todos!
Se afeitó de manera uniforme y con cuidado, en silencio, en serio.
Stephen, un codo descansaba sobre el granito dentado, apoyó la palma de la mano contra su frente y miró el borde deshilachado de su brillo-manga negra brillante. El dolor, ese no era todavía el dolor del amor, le preocupaba el corazón. Silenciosamente, en un sueño ella había venido a él después de su muerte, su cuerpo desperdiciado dentro de sus sueltas parras de color marrón desprendiendo un olor a cera y palo de rosa, su aliento, que se había inclinado sobre él, mudo, reprochador, un leve olor a cenizas mojadas. Al otro lado del manguito hilo vio el mar aclamado como una gran madre dulce por la voz bien alimentada a su lado. El anillo de bahía y horizonte sostenía una masa verde opaca de líquido. Un tazón de porcelana blanca había estado junto a su lecho de muerte sosteniendo la bilis verde lenta que había arrancado de su hígado podrido por ataques de fuertes vómitos gimiendo.
Buck Mulligan volvió a limpiar su navaja de afeitar.
— ¡Ah, pobre cuerpo de perro! dijo con voz amable. Debo darte una playera y unas cuantas noserags. ¿Cómo son los breeks de segunda mano?
—Encajan lo suficientemente bien, respondió Stephen.
Buck Mulligan atacó el hueco debajo de su labio inferior.
—La burla de ello, dijo contento. De segundo tramo deberían ser. Dios sabe qué poxy bowsy los dejó fuera. Tengo un par precioso con una raya para el pelo, gris. Te verás espiando en ellos. No estoy bromeando, Kinch. Te ves muy bien cuando estás vestido.
—Gracias, dijo Stephen. No puedo ponerlas si son grises.
—No puede usarlos, dijo Buck Mulligan a su cara en el espejo. La etiqueta es la etiqueta. Mata a su madre pero no puede usar pantalón gris.
Dobló su navaja pulcramente y con palpos de dedos acariciando sintió la piel suave.
Stephen volvió su mirada desde el mar y hacia el rostro regordete con sus ojos móviles azul humo.
—Ese tipo con el que estuve anoche en el barco, dijo Buck Mulligan, dice que tienes g. p. i. Está arriba en Dottyville con Connolly Norman. ¡Parálisis general de los locos!
Barrió el espejo un semicírculo en el aire para mostrar las nuevas al extranjero con la luz del sol ahora radiante en el mar. Sus labios curtidos y afeitados se rieron y los bordes de sus dientes blancos y brillantes. La risa se apoderó de todo su fuerte tronco bien tejido.
—Mírate a ti mismo, dijo, ¡espantoso bardo!
Stephen se inclinó hacia adelante y miró hacia el espejo que le tendía, hendido por una grieta torcida. Pelo en el extremo. Como él y otros me ven. ¿Quién eligió esta cara para mí? Este perrocuerpo para deshacerse de las alimañas. A mí también me lo pregunta.
—Lo pellizqué de la habitación del skivvy, dijo Buck Mulligan. Le hace bien. La tía siempre mantiene sirvientes de apariencia sencilla para Malaquías. No lo lleves a la tentación. Y su nombre es Úrsula.
Riendo de nuevo, apartó el espejo de los ojos miradores de Stephen.
—La rabia de Calibán por no ver su rostro en un espejo, dijo. ¡Si Wilde solo estuviera vivo para verte!
Retrocediendo y señalando, Stephen dijo con amargura:
—Es un símbolo del arte irlandés. El espejo agrietado de un sirviente.
Buck Mulligan de repente se unió el brazo en el de Stephen y caminó con él alrededor de la torre, su navaja y su espejo chocando en el bolsillo donde los había empujado.
—No es justo burlarte así, Kinch, ¿verdad? dijo amablemente. Dios sabe que tienes más espíritu que cualquiera de ellos.
Parado de nuevo. Él teme la lanceta de mi arte como yo temo a la suya. La pluma de acero frío.
— ¡Mirador agrietado de un sirviente! Díselo al tío oxi de abajo y tóquelo por una guinea. Apesta a dinero y piensa que no eres un caballero. Su viejo compañero hacía su lata vendiendo jalap a Zulus o alguna estafa sangrienta u otra. Dios, Kinch, si tú y yo sólo pudiéramos trabajar juntos podríamos hacer algo por la isla. Hellenizarlo.
Brazo de Cranly. Su brazo.
—Y pensar en que tienes que mendigar a estos cerdos. Yo soy el único que sabe lo que eres. ¿Por qué no confías más en mí? ¿Qué tienes en la nariz contra mí? ¿Es Haines? Si hace algún ruido aquí voy a derribar a Seymour y le vamos a dar un harapiento peor de lo que le dieron a Clive Kempthorpe.
Jóvenes gritos de voces adineradas en los cuartos de Clive Kempthorpe. Palefaces: sujetan sus costillas de risa, uno agarrando a otro. ¡Oh, voy a caducar! ¡Dale la noticia gentilmente, Aubrey! ¡Yo moriré! Con cintas entalladas de su camisa azotando el aire salta y cojea alrededor de la mesa, con pantalones bajados a los talones, perseguido por Ades de Magdalena con las tijeras de sastre. Un rostro de ternero asustado dorado con mermelada. ¡No quiero que me desagreguen! ¡No juegues conmigo al buey mareado!
Gritos desde la ventana abierta sorprendente velada en el cuadrilátero. Un jardinero sordo, delantal, enmascarado con la cara de Matthew Arnold, empuja su cortacésped en el sombrío césped observando de cerca las motas danzantes de los saltamontes.
A nosotros mismos... nuevo paganismo.. omphalos.
—Que se quede, dijo Stephen. No le pasa nada excepto por la noche.
—Entonces, ¿qué es? Preguntó Buck Mulligan con impaciencia. Tos para arriba. Soy bastante franca contigo. ¿Qué tienes en mi contra ahora?
Se detuvieron, mirando hacia la capa contundente de Bray Head que yacía en el agua como el hocico de una ballena durmiente. Stephen liberó su brazo en silencio.
— ¿Deseas que te lo diga? preguntó.
—Sí, ¿qué es? Buck Mulligan contestó. No me acuerdo de nada.
Miró a la cara de Stephen mientras hablaba. Un viento ligero pasaba por su frente, avivando suavemente su cabello limpio y desenfadado y agitando puntos plateados de ansiedad en sus ojos.
Stephen, deprimido por su propia voz, dijo:
— ¿Recuerdas el primer día que fui a tu casa después de la muerte de mi madre? Buck Mulligan frunció el ceño rápidamente y dijo:
— ¿Qué? ¿Dónde? No puedo recordar nada. Recuerdo solo ideas y sensaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó en nombre de Dios?
—Estabas haciendo té, dijo Stephen, y cruzaste el rellano para conseguir más agua caliente. Tu madre y algún visitante salieron del salón. Ella te preguntó quién estaba en tu habitación.
— ¿Sí? Dijo Buck Mulligan. ¿Qué dije? Se me olvida.
—Dijías, respondió Esteban, oh, es sólo Dedalus cuya madre está bestial muerta.
Un rubor que lo hacía parecer más joven y atractivo se elevó hasta la mejilla de Buck Mulligan.
— ¿Yo dije eso? preguntó. ¿Y bien? ¿Qué daño es ese?
Le sacudió nerviosamente su restricción.
—Y ¿qué es la muerte, preguntó, la de tu madre o la tuya o la mía? Solo viste morir a tu madre. Los veo estallar todos los días en el Mater y Richmond y cortados en callos en la sala de disección. Es una cosa bestial y nada más. Simplemente no importa. No te arrodillarías para rezar por tu madre en su lecho de muerte cuando te lo pidiera. ¿Por qué? Porque tienes la maldita cepa jesuita en ti, solo que se inyecta de manera incorrecta. Para mí es todo una burla y bestial. Sus lóbulos cerebrales no están funcionando. Ella llama al doctor señor Peter Teazle y recoge ranúnculos de la colcha. Humócela hasta que se acabe. Cruzaste su último deseo en la muerte y sin embargo te enfurruñaste conmigo porque no me giqueo como un mudo contratado de Lalouette. ¡Absurdo! Supongo que sí lo dije. No quise ofender la memoria de tu madre.
Se había hablado a sí mismo en audacia. Esteban, protegiendo las heridas abiertas que las palabras habían dejado en su corazón, dijo muy fríamente:
—No estoy pensando en la ofensa a mi madre.
— ¿De qué entonces? Preguntó Buck Mulligan.
—De la ofensa para mí, Stephen respondió.
Buck Mulligan se balanceó sobre su talón.
— ¡Oh, una persona imposible! exclamó.
Se marchó rápidamente alrededor del parapeto. Stephen se paró en su puesto, contemplando el mar en calma hacia el promontorio. El mar y el promontorio ahora se volvieron tenues. Los pulsos le latían en los ojos, velando su vista, y sintió la fiebre de sus mejillas.
Una voz dentro de la torre llamó en voz alta:
— ¿Estás ahí arriba, Mulligan?
—Ya voy, respondió Buck Mulligan.
Se volvió hacia Stephen y dijo:
—Mira el mar. ¿Qué le importan los delitos? Chuck Loyola, Kinch, y bajen. El Sassenach quiere a sus matutinos.
Su cabeza volvió a detenerse por un momento en lo alto de la escalera, nivelada con el techo:
—No lo deprimas en todo el día, dijo. Soy intrascendente. Ríndete a la malhumorada melodiosa.
Su cabeza se desvaneció pero el dron de su voz descendente salió de la escalera:
Y ya no te vuelvas a un lado y crías
Sobre el amargo misterio del amor
Para Fergus gobierna los autos descarados.
Sombras de madera flotaban silenciosamente a través de la mañana la paz desde la escalera hacia el mar donde miraba. Costera y más alejada el espejo de agua blanqueada, despreciada por pies apresurados de luz. Pecho blanco del mar tenue. Las tensiones de hermanamiento, de dos en dos. Una mano desplumando las cuerdas de arpa, fusionando sus acordes entrelazados. Palabras de boda Wavewhite brillando en la marea tenue.
Una nube comenzó a cubrir el sol lentamente, totalmente, sombreando la bahía de un verde más profundo. Estaba debajo de él, un cuenco de aguas amargas. Canción de Fergus: La canté sola en la casa, sujetando los largos acordes oscuros. Su puerta estaba abierta: quería escuchar mi música. Silencioso de asombro y lástima fui a su cama. Estaba llorando en su miserable cama. Para esas palabras, Stephen: el amargo misterio del amor.
¿Dónde ahora?
Sus secretos: viejos abanicos de plumas, tarjetas de baile borlas, empolvadas con almizcle, un gaud de cuentas de ámbar en su cajón cerrado con llave. Una jaula colgaba en la soleada ventana de su casa cuando era niña. Escuchó al viejo Royce cantar en la pantomima de Turko el Terrible y se rió con los demás cuando cantaba:
Yo soy el chico
Que se puede disfrutar
Invisibilidad.
Alegría fantasmal, plegada: perfumada almizclada.
Y ya no te vuelvas a un lado y crías.
Doblada en la memoria de la naturaleza con sus juguetes. Los recuerdos acosan su cerebro mediculento. Su vaso de agua del grifo de la cocina cuando se había acercado a la Santa Cena. Una manzana con núcleo, rellena de azúcar morena, asada para ella en la encimera en una noche oscura de otoño. Sus bien formadas uñas enrojecidas por la sangre de piojos aplastados de las camisas de los niños.
En un sueño, silenciosamente, ella había venido a él, su cuerpo desperdiciado dentro de sus sueltas sepulturas desprendiendo un olor a cera y palo de rosa, su aliento, inclinado sobre él con silenciosas palabras secretas, un leve olor a cenizas mojadas.
Sus ojos vidriosos, mirando desde la muerte, para sacudir y doblar mi alma. Solo en mí. La vela fantasma para encender su agonía. Luz fantasmal en el rostro torturado. Su ronco aliento ruidoso traqueteo de horror, mientras todos oraban de rodillas. Sus ojos puestos en mí para golpearme. Liliata rutilantium te confesorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus vehicat.
¡Ghoul! ¡Masticador de cadáveres!
¡No, mamá! Déjame ser y déjame vivir.
—Kinch ahoy!
La voz de Buck Mulligan cantó desde dentro de la torre. Se acercó más por la escalera, llamando de nuevo. Stephen, aún temblando ante el grito de su alma, escuchó la cálida luz del sol y en el aire detrás de él palabras amistosas.
—Dedalus, baja, como un buen mosey. El desayuno está listo. Haines se disculpa por despertarnos anoche. Está bien.
—Ya voy, dijo Stephen, volteando.
—Hazlo, por el bien de Jesús, dijo Buck Mulligan. Por mi bien y por nuestro bien. Su cabeza desapareció y reapareció.
—Le dije tu símbolo del arte irlandés. Dice que es muy inteligente. Tócalo por una libra, ¿quieres? Una guinea, quiero decir.
—Me pagan esta mañana, dijo Stephen.
— ¿El Kip escolar? Dijo Buck Mulligan. ¿Cuánto? ¿Cuatro quid? Préstanos uno.
—Si lo quieres, dijo Stephen.
—Cuatro soberanos resplandecientes, Buck Mulligan lloró de deleite. Tendremos un borracho glorioso para asombrar a los druidas druidas. Cuatro soberanos omnipotentes.
Levantó las manos y bajó en trampolín por las escaleras de piedra, cantando desentonado con acento Cockney:
O, ¿no vamos a pasar un rato feliz,
¡Bebiendo whisky, cerveza y vino!
En la coronación,
¡Día de la coronación!
O, ¿no vamos a pasar un rato feliz
¡El día de la coronación!
Cálido sol merodeando sobre el mar. La tazuela de níquel brillaba, olvidada, en el parapeto. ¿Por qué debería bajarlo? O dejarla ahí todo el día, ¿amistad olvidada?
Se acercó a ella, la sostuvo en sus manos un rato, sintiendo su frescor, oliendo el esclavista húmeda de la espuma en la que estaba atascado el cepillo. Entonces llevé el bote de incienso luego en Clongowes. Yo soy otro ahora y sin embargo el mismo. Un sirviente también. Un servidor de un sirviente.
En el sombrío salón abovedado de la torre la forma gowned de Buck Mulligan se movía rápidamente de un lado a otro alrededor del hogar, ocultando y revelando su brillo amarillo. Dos ejes de suave luz del día cayeron sobre el piso abanderado de las barbacas altas: y al encuentro de sus rayos flotaron una nube de humo de carbón y humos de grasa frita, volteándose.
—Nos ahogarán, dijo Buck Mulligan. Haines, abre esa puerta, ¿quieres?
Stephen puso la afeitadora en el casillero. Una figura alta se levantó de la hamaca donde había estado sentada, se dirigió a la puerta y abrió las puertas interiores.
— ¿Tienes la llave? preguntó una voz.
—Dedalus lo tiene, dijo Buck Mulligan. Janey Mack, ¡estoy ahogado! Aulló, sin levantar la vista del fuego:
—Kinch!
—Está en la cerradura, dijo Stephen, al adelantarse.
La llave raspó duramente dos veces y, cuando la pesada puerta se había entreabierto, entró luz de bienvenida y aire brillante. Haines se paró en la puerta, mirando hacia afuera. Stephen detuvo su valija volcada a la mesa y se sentó a esperar. Buck Mulligan echó los alevines al plato a su lado. Después llevó el platillo y una tetera grande a la mesa, los bajó pesadamente y suspiró con alivio.
—Me estoy derritiendo, dijo, como remarcó la vela cuando. Pero, ¡cállate! ¡Ni una palabra más sobre ese tema! ¡Kinch, despierta! Pan, mantequilla, miel. Haines, entra. El grub está listo. Bendícenos, oh Señor, y estos tus dones. ¿Dónde está el azúcar? Oh, Jay, no hay leche.
Stephen buscó el pan y la olla de miel y el enfriador de mantequilla del casillero. Buck Mulligan se sentó en una mascota repentina.
— ¿Qué clase de Kip es este? dijo. Le dije que viniera después de las ocho.
—Podemos beberlo negro, dijo Stephen con sed. Hay un limón en el casillero.
— ¡Oh, maldita sea tú y tus mofades de París! Dijo Buck Mulligan. Quiero leche Sandycove.
Haines entró por la puerta y dijo en voz baja:
—A esa mujer se le está acercando la leche.
— ¡Las bendiciones de Dios sobre ti! Buck Mulligan lloró, saltando de su silla. Siéntate. Vierte ahí el té. El azúcar está en la bolsa. Aquí, no puedo ir a buscar a tientas los malditos huevos.
Hackeó los alevines del plato y lo abofeteó en tres platos, diciendo:
— En nomina Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Haines se sentó a derramar el té.
—Te estoy dando dos grumos cada uno, dijo. Pero, digo, Mulligan, haces té fuerte, ¿no?
Buck Mulligan, cortando rebanadas gruesas del pan, dijo con la voz ondulada de una anciana:
—Cuando hago té hago té, como decía la vieja madre Grogan. Y cuando hago agua hago agua.
—Por Jove, es té, dijo Haines.
Buck Mulligan siguió cortando y rodando:
— Entonces lo hago, señora Cahill, dice ella. Begob, señora, dice la señora Cahill, Dios mande que no los haga en una olla.
Se lanzó hacia sus compañeros de mensaje a su vez una gruesa rebanada de pan, empalada en su cuchillo.
—Eso es gente, dijo con mucha seriedad, para tu libro, Haines. Cinco líneas de texto y diez páginas de notas sobre el folk y los dioses de los peces de Dundrum. Impreso por las hermanas raras en el año del gran viento.
Se volvió hacia Stephen y le preguntó con una fina voz desconcertada, levantando las cejas:
—Recuerda, hermano, ¿se habla de la olla de té y agua de la madre Grogan en el Mabinogion o en los Upanishads?
—Lo dudo, dijo Stephen con gravedad.
— ¿Ahora lo haces? Dijo Buck Mulligan en el mismo tono. Tus razones, ¿rezar?
—Me imagino, dijo Stephen mientras comía, no existía dentro ni fuera del Mabinogion. Madre Grogan era, uno imagina, un parentesco de Mary Ann.
El rostro de Buck Mulligan sonrió con deleite.
—Encantador! dijo con una finica voz dulce, mostrando sus dientes blancos y parpadeando gratamente los ojos. ¿Crees que lo estaba? ¡Bastante encantador!
Entonces, de repente nublando todos sus rasgos, gruñó con voz ronca y ronca mientras volvía a cortar vigorosamente el pan:
—Para la vieja Mary Ann
A ella no le importa un comino.
Pero, silbando sus enaguas...
Se abarrotó la boca con alevines y comió y dronó.
El portón se oscureció por un formulario de entrada.
¡La leche, señor!
—Entra, señora, dijo Mulligan. Kinch, consigue la jarra.
Una anciana se adelantó y se paró junto al codo de Stephen.
—Esa es una mañana encantadora, señor, dijo. Gloria a Dios.
— ¿A quién? Dijo Mulligan, mirándola. ¡Ah, para estar seguro!
Stephen extendió la mano y tomó la jarra de leche del casillero.
—Los isleños, dijo Mulligan a Haines casualmente, hablan frecuentemente del coleccionista de prepucios.
— ¿Cuánto, señor? preguntó la anciana.
—Un cuarto de galón, dijo Stephen.
Él la vio verter en la medida y de allí en la jarra rica leche blanca, no la de ella. Paps viejos encogidos. Ella volvió a verter una mesurada y una tilly. Viejo y secreto a la que había entrado desde un mundo matutino, tal vez un mensajero. Ella elogió la bondad de la leche, derramándola. Agachada por una paciente vaca al amanecer en el exuberante campo, una bruja en su sapo, sus dedos arrugados rápidamente ante las excavaciones chorros. Habían mentido sobre ella a quien conocían, ganado sedoso. Seda de la col y pobre anciana, nombres que le daban en los viejos tiempos. Una bruja errante, forma humilde de inmortal que sirve a su conquistador y a su traidor gay, su cornudo común, un mensajero de la mañana secreta. Para servir o reprender, si no podía decir: pero despreciado para rogarle su favor.
—Es en verdad, señora, dijo Buck Mulligan, vertiendo leche en sus tazas.
—Pruébalo, señor, dijo.
Él bebió a su antojo.
—Si pudiéramos vivir de una buena comida así, él le dijo algo fuerte, no tendríamos al país lleno de dientes podridos y tripas podridas. Vivir en un pantano, comer comida barata y las calles pavimentadas de polvo, caballitos y escupir a los consumidores.
— ¿Es usted estudiante de medicina, señor? preguntó la anciana.
—Yo soy, señora, Buck Mulligan contestó.
—Mira eso ahora, dijo ella.
Stephen escuchó en un silencio desdeñoso. Ella inclina su vieja cabeza ante una voz que le habla en voz alta, su bonesetter, su curandero: yo desprecia. A la voz que marchitará y aceite para el sepulcro todo lo que hay de ella sino de los lomos inmundos de su mujer, de carne de hombre hecha no a semejanza de Dios, presa de la serpiente. Y a la voz fuerte que ahora le pide que se quede callada con ojos inquietos inquietos.
— ¿Entiendes lo que dice? Stephen le preguntó.
— ¿Está hablando francés, señor? le dijo la anciana a Haines.
Haines le volvió a hablar un discurso más largo, con confianza.
—Irlandés, dijo Buck Mulligan. ¿Hay gaélico en ti?
—Pensé que era irlandés, dijo, por el sonido de ello. ¿Es usted del oeste, señor?
—Soy inglés, contestó Haines.
—Es inglés, dijo Buck Mulligan, y piensa que en Irlanda debemos hablar irlandés.
—Claro que deberíamos, dijo la anciana, y me da vergüenza no hablo el idioma yo mismo. Me han dicho que es un gran idioma por ellos que sabe.
Stephen escuchó en un silencio desdeñoso. Ella inclina su vieja cabeza ante una voz que le habla en voz alta, su bonesetter, su curandero: yo desprecia. A la voz que marchitará y aceite para el sepulcro todo lo que hay de ella sino de los lomos inmundos de su mujer, de carne de hombre hecha no a semejanza de Dios, presa de la serpiente. Y a la voz fuerte que ahora le pide que se quede callada con ojos inquietos inquietos.
—Grand no es nombre para ello, dijo Buck Mulligan. Maravilloso por completo. Llénanos un poco más de té, Kinch. ¿Quiere una taza, señora?
—No, gracias señor, dijo la anciana, deslizando el anillo de la lata de leche en su antebrazo y a punto de irse.
Haines le dijo:
— ¿Tienes tu factura? Será mejor que le paguemos, Mulligan, ¿no? Stephen volvió a llenar las tres tazas.
¿Bill, señor? dijo, deteniéndose. Bueno, son siete mañanas una pinta a las dos veces es siete dos es un chelín y dos veces más y estas tres mañanas un cuarto a cuatro peniques es tres cuartos es un chelín. Eso es un chelín y uno y dos son dos y dos, señor.
Buck Mulligan suspiró y, habiéndose llenado la boca con una costra densamente engrasada por ambos lados, estiró las piernas y comenzó a registrar los bolsillos de su pantalón.
—Paga y luce agradable, le dijo Haines, sonriendo.
Stephen llenó una tercera taza, una cucharada de té coloreando débilmente la espesa y rica leche. Buck Mulligan trajo un florín, lo retorció en los dedos y gritó:
— ¡Un milagro!
Lo pasó por la mesa hacia la anciana, diciendo:
—No me preguntes más, dulce. Todo lo que puedo darte lo doy.
Stephen puso la moneda en su mano sin ganas.
—Le deberemos dos veces, dijo.
—Tiempo suficiente, señor, dijo, tomando la moneda. Tiempo suficiente. Buenos días, señor. Ella hizo reverencias y salió, seguida del tierno canto de Buck Mulligan:
—Corazón de mi corazón, si fuera más,
Se pondrían más a tus pies.
Se volvió hacia Stephen y le dijo:
—En serio, Dedalus. Soy pedregoso. Date prisa a tu kip escolar y tráenos algo de dinero. Hoy los bardos deben beber y junket. Irlanda espera que cada hombre este día cumpla con su deber.
—Eso me recuerda, dijo Haines, levantándose, que hoy tengo que visitar su biblioteca nacional.
—Nuestro baño primero, dijo Buck Mulligan.
Se volvió hacia Stephen y le preguntó con dulzura:
— ¿Este es el día de tu lavado mensual, Kinch?
Entonces le dijo a Haines:
—El bardo inmundo se esfuerza por lavarse una vez al mes.
—Toda Irlanda es lavada por la corriente del golfo, dijo Stephen mientras dejaba que la miel goteara sobre una rebanada del pan.
Haines de la esquina donde estaba anudando fácilmente un pañuelo sobre el cuello suelto de su playera de tenis habló:
—Pretendo hacer una colección de tus dichos si me lo permites.
Hablando conmigo. Lavan y bañan y fregan. Agenbite de inwit. Conciencia. Sin embargo, aquí hay un lugar.
—Ese sobre el espejo agrietado de un sirviente que es el símbolo del arte irlandés es deuced bueno.
Buck Mulligan pateó el pie de Stephen debajo de la mesa y dijo con calidez de tono:
—Espera a que lo oigas en Hamlet, Haines.
—Bueno, lo digo en serio, dijo Haines, sigue hablando con Stephen. Estaba pensando en ello cuando entró esa pobre y vieja criatura.
— ¿Ganaría dinero con eso? Preguntó Stephen.
Haines se rió y, mientras tomaba su suave sombrero gris del asidero de la hamaca, dijo:
—No lo sé, estoy seguro. Paseó hasta la puerta. Buck Mulligan se inclinó hacia Stephen y dijo con grosero vigor:
—Ahora pones tu pezuña en ella. ¿Para qué dijiste eso?
— ¿Y bien? Dijo Stephen. El problema es conseguir dinero. ¿De quién? De la lechera o de él. Es un toss up, creo.
—Lo soplé sobre ti, dijo Buck Mulligan, y luego vienes con tu pésimo leer y tus sombrías burlas jesuitas.
—Veo poca esperanza, dijo Stephen, de ella o de él.
Buck Mulligan suspiró trágicamente y puso su mano sobre el brazo de Stephen.
—De mi parte, Kinch, dijo.
En un tono repentinamente cambiado agregó:
—Para decirte la verdad de Dios creo que tienes razón. Maldita sea todo lo demás para lo que sirven. ¿Por qué no los tocas como yo? Al diablo con todos ellos. Salgamos del Kip.
Se puso de pie, sin ceñir gravemente y se apartó de su túnica, diciendo resignado:
—Mulligan es despojado de sus prendas.
Se vació los bolsillos sobre la mesa.
—Ahí está tu snotrag, dijo.
Y poniéndose su cuello rígido y su corbata rebelde les habló, reprendiéndolos, y a su cadena de reloj colgante. Sus manos se hundieron y rebuscaron en su baúl mientras pedía un pañuelo limpio. Dios, simplemente tendremos que vestir al personaje. Quiero guantes de puce y botas verdes. Contradicción. ¿Me contradice? Muy bien entonces, me contradice. Malaquías Mercuriales. Un misil negro cojeante salió volando de sus manos parlantes.
—Y ahí está tu sombrero latino, dijo.
Stephen lo recogió y se lo puso. Haines les llamó desde la puerta:
— ¿Vienes, compañeros?
—Estoy listo, contestó Buck Mulligan, yendo hacia la puerta. Sal, Kinch. Te has comido todo lo que nos queda, supongo. Renunció se desmayó con graves palabras y andar, diciendo, biencasi de tristeza:
Y al salir conoció a Butterly.
Esteban, tomando su cenicero de su sitio inclinado, los siguió y, mientras bajaban por la escalera, tiraron hacia la lenta puerta de hierro y la cerraron con llave. Se metió la enorme llave en su bolsillo interior.
Al pie de la escalera Buck Mulligan preguntó:
— ¿Trajiste la llave?
—La tengo, dijo Stephen, precediéndoles.
Él caminó. Detrás de él escuchó al club de Buck Mulligan con su pesada toalla de baño el líder dispara a helechos o pastos.
— ¡Abajo, señor! ¡Cómo se atreve, señor!
Haines preguntó:
— ¿Pagas renta por esta torre?
—Doce quid, dijo Buck Mulligan.
—Al secretario de Estado para la guerra, Stephen le agregó por encima del hombro.
Se detuvieron mientras Haines encuestaba la torre y por fin dijeron:
—Más bien sombrío en invierno, debería decir. ¿Martello lo llamas?
—Billy Pitt los hizo construir, dijo Buck Mulligan, cuando los franceses estaban en el mar. Pero los nuestros son los ófalos.
— ¿Cuál es tu idea de Hamlet? Haines le preguntó a Stephen.
—No, no, Buck Mulligan gritó de dolor. No estoy a la altura de Tomás de Aquino y las cincuenta y cinco razones que ha hecho para apuntalarlo. Espera a que me den unas pintas primero.
Se volvió hacia Esteban, diciendo, mientras bajaba pulcramente los picos de su chaleco de prímula:
—No pudiste manejarlo bajo tres pintas, Kinch, ¿verdad?
—Ha esperado tanto tiempo, dijo Stephen sin apatía, puede esperar más tiempo.
—Tú piques mi curiosidad, dijo amablemente Haines. ¿Es alguna paradoja?
—¡ Pooh! Dijo Buck Mulligan. Hemos crecido a partir de Wilde y de las paradojas. Es bastante sencillo. Demuestra por álgebra que el nieto de Hamlet es el abuelo de Shakespeare y que él mismo es el fantasma de su propio padre.
— ¿Qué? Dijo Haines, comenzando a señalar a Stephen. ¿Él mismo?
Buck Mulligan colgó su toalla en forma estelar alrededor de su cuello y, doblándose de risa suelta, le dijo al oído de Stephen:
— ¡Oh, sombra de Kinch el Viejo! Japhet en busca de un padre!
—Siempre estamos cansados por la mañana, dijo Stephen a Haines. Y es bastante largo para contarlo.
Buck Mulligan, caminando de nuevo hacia adelante, levantó las manos.
—La pinta sagrada por sí sola puede desatar la lengua de Dedalus, dijo.
—Quiero decir, Haines explicó a Stephen mientras lo seguían, esta torre y estos acantilados aquí me recuerdan de alguna manera a Elsinore. Ese escarabajos está en su base en el mar, ¿no?
Buck Mulligan giró repentinamente por un instante hacia Stephen pero no habló. En el brillante instante silencioso Stephen vio su propia imagen en un luto polvoriento barato entre sus atuendos gay.
—Es un cuento maravilloso, dijo Haines, haciéndolos detener de nuevo.
Ojos, pálidos como el mar el viento había refrescado, más pálidos, firmes y prudentes. El gobernante de los mares, miró hacia el sur sobre la bahía, vacío salvo por el penacho de humo del mailboat vago en el horizonte brillante y una vela virando por los Muglins.
—Leí en alguna parte una interpretación teológica del mismo, dijo desconcertado. La idea del Padre y del Hijo. El Hijo que se esfuerza por ser expiado con el Padre.
Buck Mulligan de inmediato puso una cara alegre y ampliamente sonriente. Los miraba, su boca bien formada abierta alegremente, sus ojos, de los que de repente había retirado todo sentido astuto, parpadeando de alegría loca. Movió la cabeza de una muñeca de un lado a otro, los bordes de su sombrero de Panamá temblando, y comenzó a cantar con voz tranquila y tonta feliz:
—Soy el joven más raro que jamás hayas escuchado.
Mi madre es judía, mi padre es un pájaro.
Con José el carpintero no puedo estar de acuerdo.
Así que aquí está a los discípulos y al Calvario.
Levantó un dedo índice de advertencia.
—Si alguien piensa que no soy divino
No conseguirá bebidas gratis cuando esté haciendo el vino
Pero hay que beber agua y desearía que fuera simple
Que hago cuando el vino vuelve a ser agua.
Tiró rápidamente del cenicero de Stephen en despedida y, corriendo hacia una frente del acantilado, revoloteó sus manos a los lados como aletas o alas de alguien a punto de elevarse en el aire, y coreó:
—Adiós, ¡ahora, adiós! Anota todo lo que dije
Y dile a Tom, Dick y Harry que me levanté de entre los muertos.
Lo que se cría en el hueso no puede dejar de volar
Y Olivet es ventoso.. ¡Adiós, ahora, adiós!
Atrapó ante ellos hacia el agujero de cuarenta pies, revoloteando sus manos aladas, saltando ágilmente, el sombrero de Mercurio temblando ante el viento fresco que les dio sus breves gritos de dulzura de pájaro.
Haines, que se había estado riendo con cautela, caminó junto a Stephen y dijo:
—Supongo que no debemos reírnos. Es más bien blasfema. Yo mismo no soy creyente, es decir. Aún así su alegría le quita el daño de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo llamó? ¿José el carpintero?
—La balada de bromear a Jesús, respondió Esteban.
—O, dijo Haines, ¿ya lo has escuchado antes?
—Tres veces al día, después de las comidas, Stephen dijo secamente.
—No eres creyente, ¿verdad? Preguntó Haines. Quiero decir, un creyente en el sentido estrecho de la palabra. Creación de la nada y milagros y un Dios personal.
—Sólo hay un sentido de la palabra, me parece, dijo Stephen.
Haines se detuvo para sacar una caja plateada lisa en la que centelleaba una piedra verde. Lo abrió con el pulgar y se lo ofreció.
—Gracias, dijo Stephen, tomando un cigarrillo.
Haines se ayudó a sí mismo y le rompió el caso a. Se lo puso de nuevo en su bolsillo lateral y sacó de su chaletero una tinderbox de níquel, la abrió también y, habiendo encendido su cigarrillo, sostuvo en el caparazón de sus manos el spunk llameante hacia Stephen.
—Sí, claro, dijo, ya que continuaban de nuevo. O crees o no, ¿no? Personalmente no podía soportar esa idea de un Dios personal. Supongo que no lo soportas.
—Usted contempla en mí, dijo Esteban con desagrado sombrío, un horrible ejemplo de libre pensamiento.
Siguió caminando, esperando que se le hablara, arrastrando su cenicero a su lado. Su férula siguió a la ligera en el camino, chillando a sus talones. Mi familiar, después de mí, llamando, Steeeeeeeeeeeephen! Una línea flaqueante a lo largo del camino. Ellos caminarán sobre él esta noche, viniendo aquí en la oscuridad. Él quiere esa llave. Es mío. Yo pagué la renta. Ahora como su pan de sal. Dale también la llave. Todos. Él lo va a pedir. Eso estaba en sus ojos.
—Después de todo, comenzó Haines.
Stephen se volvió y vio que la mirada fría que le había medido no era del todo desagradable.
—Después de todo, debería pensar que eres capaz de liberarte. Tú eres tu propio amo, me parece.
—Soy sirviente de dos amos, dijo Stephen, un inglés y un italiano.
— ¿Italiano? Dijo Haines. Una reina loca, vieja y celosa. Arrodillate ante mí.
—Y un tercero, dijo Stephen, hay quien me quiere para trabajos impares.
— ¿Italiano? Haines volvió a decir. ¿A qué te refieres?
—El estado imperial británico, respondió Esteban, su color se levantaba, y la santa iglesia católica y apostólica romana.
Haines desprendió de su underlip algunas fibras de tabaco antes de hablar.
—Eso lo entiendo muy bien, dijo con calma. Un irlandés debe pensar así, me atrevo a decir. Sentimos en Inglaterra que te hemos tratado de manera bastante injusta. Parece que la historia tiene la culpa.
Los orgullosos títulos potentes reñían sobre la memoria de Esteban el triunfo de sus descaradas campanas: et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam: el lento crecimiento y cambio de rito y dogma como sus propios pensamientos raros, una química de estrellas. Símbolo de los apóstoles en la misa para el papa Marcelo, las voces mezcladas, cantando solas en voz alta en afirmación: y detrás de su canto el ángel vigilante de la iglesia militante desarmó y amenazó a sus heresiarcas. Una horda de herejías huyendo con mitras mal: Photius y la prole de burladores de los que Mulligan era uno, y Arius, combatiendo su vida larga por la consubstancialidad del Hijo con el Padre, y Valentine, despreciando el cuerpo terreno de Cristo, y el sutil heresiarca africano Sabelio quien sostuvo que el Padre era Él mismo Su propio Hijo. Palabras Mulligan había hablado un momento desde entonces en burla al desconocido. La burla ociosa. El vacío aguarda seguramente a todos los que tejen el viento: una amenaza, un desarme y un empeoramiento de esos ángeles asediados de la iglesia, el anfitrión de Miguel, que la defienden siempre en la hora de conflicto con sus lanzas y sus escudos.
¡Escuche, escuche! Aplausos prolongados. ¡Zut! ¡Nombre de Dieu!
—Claro que soy británico, decía la voz de Haines, y me siento como una sola. Tampoco quiero que mi país caiga en manos de judíos alemanes. Ese es nuestro problema nacional, me temo, justo ahora.
Dos hombres se pararon al borde del acantilado, observando: empresario, barquero.
—Está haciendo para Bullock Harbour.
El barquero asintió hacia el norte de la bahía con cierto desdén.
—Ahí afuera hay cinco brazas, dijo. Será barrido de esa manera cuando llegue la marea alrededor de una. Hoy son nueve días.
El hombre que se ahogó. Una vela virando por la bahía en blanco esperando que un manojo hinchado se tambalee, rolle al sol una cara hinchada, blanca salada. Aquí estoy.
Siguieron el sinuoso camino que bajaba hasta el arroyo. Buck Mulligan se paró sobre una piedra, con mangas camisadas, su corbata desrecortada ondeando sobre su hombro. Un joven aferrado a un espolón de roca cerca de él, movió lentamente frogwise sus patas verdes en la profunda jalea del agua.
— ¿Está el hermano contigo, Malaquías?
—Abajo en Westmeath. Con los Bannons.
— ¿Aún ahí? Tengo una tarjeta de Bannon. Dice que encontró ahí abajo un dulce jovencito. Foto chica a la que la llama.
—Instantánea, ¿eh? Breve exposición.
Buck Mulligan se sentó a desatarse las botas. Un anciano disparó cerca del espolón de roca una cara roja que sopla. Se revolvió por las piedras, el agua brillaba en su paté y en su guirnalda de canas, agua rizando sobre su pecho y barriga y derramando chorros de su taparrabos negros caídos.
Buck Mulligan le dio paso a revolver pasado y, mirando a Haines y Stephen, se cruzó piadosamente con su miniatura en la frente y los labios y el esternón.
—Seymour está de vuelta en la ciudad, dijo el joven, agarrando de nuevo su espolón de roca. Arrojó la medicina y entraba por el ejército.
— ¡Ah, ve a Dios! Dijo Buck Mulligan.
—Pasando la semana que viene a guisar. ¿Conoces a esa chica Carlisle roja, Lily?
—Sí.
—Anoche con él en el muelle. El padre es rotto con dinero.
— ¿Está arriba del poste?
—Mejor pregúntale eso a Seymour.
—Seymour un oficial sangrante! Dijo Buck Mulligan.
Él asintió hacia sí mismo mientras se quitaba los pantalones y se ponía de pie, diciendo tritamente:
—Las mujeres pelirrojas pesan como cabras.
Rompió en alarma, sintiendo su costado debajo de su camisa aleteando.
—Mi duodécima costilla se ha ido, lloró. Yo soy el Übermensch. Toothless Kinch y yo, los superhombres.
Luchó para quitarse la camisa y la arrojó detrás de él hasta donde yacía su ropa.
— ¿Vas a entrar aquí, Malaquías?
—Sí. Hacer espacio en la cama.
El joven se empujó hacia atrás a través del agua y llegó a la mitad del arroyo en dos largos trazos limpios. Haines se sentó sobre una piedra, fumando.
— ¿No vas a entrar? Preguntó Buck Mulligan.
—Más tarde, dijo Haines. No en mi desayuno. Stephen se dio la vuelta.
—Me voy, Mulligan, dijo.
—Danos esa llave, Kinch, dijo Buck Mulligan, para mantener mi camisa plana.
Stephen le entregó la llave. Buck Mulligan lo puso sobre su ropa colmada.
—Y dos veces, dijo, por una pinta. Tira ahí.
Stephen tiró dos centavos en el suave montón. Vestirse, desvestirse. Buck Mulligan erecto, con las manos unidas ante él, dijo solemnemente:
—El que roba a los pobres se presta al Señor. Así habló Zaratustra. Su cuerpo regordete se hundió.
—Te volveremos a ver, dijo Haines, girando mientras Stephen caminaba por el camino y sonriendo a los irlandeses salvajes.
Cuerno de toro, pezuña de caballo, sonrisa de sajón.
—El Barco, lloró Buck Mulligan. Mitad doce.
—Bien, dijo Stephen.
Caminó por el camino curvo hacia arriba.
Liliata rutilantium.
Turma circundet.
Iubilantium te virginum.
El nimbo gris del sacerdote en un nicho donde vestía discretamente. No voy a dormir aquí esta noche. Inicio también no puedo ir.
Una voz, endulzada y sostenida, le llamó desde el mar. Girando la curva agitó la mano. Llamó de nuevo. Una elegante cabeza marrón, una foca, muy lejos en el agua, redonda.
Usurpador.
[2]
—Tú, Cochrane, ¿qué ciudad mandó por él?
—Tarento, señor.
—Muy bien. ¿Y bien?
—Hubo una batalla, señor.
—Muy bien. ¿Dónde?
La cara en blanco del niño preguntó a la ventana en blanco.
Fatizado por las hijas de la memoria. Y sin embargo fue de alguna manera si no como la memoria la había legendario. Una frase, entonces, de impaciencia, ruido sordo de alas de exceso de Blake. Escucho la ruina de todo el espacio, vidrios rotos y mampostería derribada, y el tiempo una flama final lívida. ¿Qué nos ha dejado entonces?
—Olvidé el lugar, señor. 279 B. C.
—Asculum, dijo Stephen, mirando el nombre y la fecha en el libro gorescarred.
—Sí, señor. Y dijo: Otra victoria así y estamos hechos para.
Esa frase que el mundo había recordado. Una aburrida facilidad de la mente. De un cerro sobre una llanura sembrada de cadáveres un general hablando con sus oficiales, se inclinó sobre su lanza. Cualquier general a cualquier oficial. Ellos prestan oído.
—Tú, Armstrong, dijo Stephen. ¿Cuál fue el fin de Pirro?
— ¿Fin de Pirro, señor?
—Lo sé, señor. Pregúntame, señor, dijo Comyn.
—Espera. Tú, Armstrong. ¿Sabes algo de Pirro?
Una bolsa de figrolls yacía cómodamente en la cartera de Armstrong. Los encrespó entre sus palmas a los whiles y los tragó suavemente. Migas adheridas al tejido de sus labios. El aliento de un niño endulzado. Gente Welloff, orgullosa de que su hijo mayor estuviera en la marina. Vico Road, Dalkey.
¿Pirro, señor? Pirro, un muelle.
Todos se rieron. Alegría alta risa maliciosa. Armstrong miró a sus compañeros de clase, alegría tonta de perfil. En un momento se van a reír más fuerte, conscientes de mi falta de regla y de los honorarios que pagan sus papas.
—Dime ahora, dijo Stephen, metiendo el hombro del chico con el libro, qué es un muelle.
—Un muelle, señor, dijo Armstrong. Una cosa afuera en el agua. Una especie de puente. Muelle de Kingstown, señor.
Algunos volvieron a reír: infelices pero con sentido. Dos en el banco trasero susurraron. Sí. Ellos sabían: nunca habían aprendido ni habían sido inocentes. Todos. Con envidia vio sus rostros: Edith, Ethel, Gerty, Lily. Sus gustos: sus respiraciones, también, endulzadas con té y mermelada, sus brazaletes titulándose en la lucha.
—Muelle de Kingstown, dijo Stephen. Sí, un puente decepcionado.
Las palabras perturbaban su mirada.
— ¿Cómo, señor? Preguntó Comyn. Un puente está cruzando un río.
Para el chapbook de Haines. Nadie aquí para oír. Esta noche hábilmente en medio de la bebida salvaje y la charla, para perforar el correo pulido de su mente. ¿Y entonces qué? Un bufón en la corte de su amo, complacida y desestimada, ganándose los elogios de un maestro clemente. ¿Por qué habían escogido toda esa parte? No del todo por la suave caricia. Para ellos también la historia era un cuento como cualquier otro que se escuchaba con demasiada frecuencia, su tierra una casa de empeño.
Si Pirro no hubiera caído de la mano de un beldam en Argos o Julio César no hubiera sido acuchillado hasta la muerte. No deben ser pensados. El tiempo los ha marcado y encadenado se alojan en la habitación de las infinitas posibilidades que han derrocado. Pero, ¿esos pudieron haber sido posibles viendo que nunca lo fueron? ¿O fue eso solo posible lo que vino a pasar? Tejer, tejedor del viento.
—Cuéntanos una historia, señor.
—Oh, hágase, señor. Una historia fantasmal.
— ¿Por dónde comienzas en esto? Preguntó Stephen, abriendo otro libro.
— No lloréis más, dijo Comyn.
—Adelante entonces, Talbot.
¿Y la historia, señor?
—Después, dijo Stephen. Vamos, Talbot.
Un niño moreno abrió un libro y lo apuntaló ágilmente bajo el pecho de su cartera. Él recitó tirones de verso con extrañas miradas al texto:
—No lloren más, pastores lamentables, no lloren más
Para Lycidas, tu dolor, no está muerto,
Hundido aunque esté bajo el suelo acuoso.
Debe ser un movimiento entonces, una actualidad de lo posible como sea posible. La frase de Aristóteles se formaba dentro de los versos convertidos y flotaba en el estudioso silencio de la biblioteca de Santa Genoveva donde había leído, resguardado del pecado de París, noche a noche. Por el codo un delicado siamés estafó un manual de estrategia. Alimentado y alimentando cerebros sobre mí: bajo lámparas de resplandor, empaladas, con palpadores débilmente latiendo: y en la oscuridad de mi mente un perezoso del inframundo, reacia, tímida de brillo, desplazando sus pliegues escamosos de dragón. El pensamiento es el pensamiento del pensamiento. Brillo tranquilo. El alma es de una manera todo lo que es: el alma es la forma de las formas. Tranquilidad repentina, vasta, candescente: forma de formas.
Talbot repitió:
—A través del poder querido de Aquel que caminaba por las olas,
A través del querido poderío...
—Dé la vuelta, dijo Stephen en voz baja. No veo nada.
— ¿Qué, señor? Preguntó Talbot simplemente, inclinándose hacia adelante.
Su mano dio la vuelta a la página. Se inclinó hacia atrás y volvió a continuar, acabando de recordar. De él que caminaba las olas. Aquí también sobre estos corazones cobardes yace su sombra y sobre el corazón y los labios del burlador y sobre los míos. Se encuentra sobre sus ávidos rostros quienes le ofrecieron una moneda del tributo. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios.Una mirada larga de ojos oscuros, una frase acertada para ser tejida y tejida en los telares de la iglesia. Ay.
Riddle me, acertijo a mí, randy ro.
Mi padre me dio semillas para sembrar.
Talbot deslizó su libro cerrado en su cartera.
— ¿He escuchado todo? Preguntó Stephen.
—Sí, señor. Hockey a las diez, señor.
—Medio día, señor. Jueves.
— ¿Quién puede responder a un acertijo? Preguntó Stephen.
Encajaron sus libros, lápices claqueando, páginas susurrando. Abollados, ataron y abrocharon sus bolsas, todos gritando a gritos:
¿Un acertijo, señor? Pregúntame, señor.
—O, pregúntame, señor.
—Una dura, señor.
—Este es el acertijo, dijo Stephen:
El equipo de gallos,
El cielo era azul:
Las campanas en el cielo
Estaban en huelga once.
'Es hora de esta pobre alma
Para ir al cielo.
¿Qué es eso?
— ¿Qué, señor?
—Otra vez, señor. No escuchamos.
Sus ojos se hicieron más grandes conforme se repetían las líneas. Después de un silencio Cochrane dijo:
— ¿Qué pasa, señor? Nos damos por vencidos. Esteban, le picaba la garganta, contestó:
—El zorro que entierra a su abuela bajo un matorral.
Se puso de pie y dio un grito de risa nerviosa a la que sus gritos se hicieron eco de consternación.
Un palo golpeó la puerta y una voz en el pasillo llamó:
—Hockey!
Se partieron a pedazos, apartándose de sus bancas, saltándolos. Rápidamente se fueron y del salón de madera vino el sonajero de palos y el clamor de sus botas y lenguas.
Sargent que solo se había demorado se adelantó lentamente, mostrando un copybook abierto. Su cabello enredado y su cuello escabroso daban testimonio de falta de preparación y a través de sus lentes brumosos ojos débiles miraban hacia arriba suplicando. En su mejilla, opaca y sin sangre, una suave mancha de tinta yacía, fechada, reciente y húmeda como la cama de un caracol.
Soportó su libro de texto. La palabra Sumas estaba escrita en el titular. Debajo había figuras inclinadas y al pie una firma torcida con bucles ciegos y una mancha. Cyril Sargent: su nombre y sello.
—El señor Deasy me dijo que los escribiera todos de nuevo, dijo, y se los mostrara, señor.
Stephen tocó los bordes del libro. Inutilidad.
— ¿Entiendes cómo hacerlas ahora? preguntó.
—Números once a quince, respondió Sargent. El señor Deasy dijo que iba a copiarlos del tablero, señor.
— ¿Puedes hacerlas tú mismo? Preguntó Stephen.
—No, señor.
Feo e inútil: cuello delgado y pelo enredado y una mancha de tinta, una cama de caracol. Sin embargo, alguien lo había amado, lo había llevado en sus brazos y en su corazón. Pero para ella la raza del mundo lo habría pisoteado, un caracol deshuesado aplastado. A ella le había encantado su débil sangre acuosa drenada de la suya. ¿Eso era entonces real? ¿La única cosa verdadera en la vida? El cuerpo postrado de su madre el ardiente Columbano en santo celo bestrode. Ella ya no estaba: el tembloroso esqueleto de una ramita quemada en el fuego, olor a palisandro y cenizas mojadas. Ella lo había salvado de ser pisoteado y se había ido, apenas habiendo estado. Una pobre alma se fue al cielo: y en un brezo bajo estrellas guiñando un ojo un zorro, rojo hedor de rapina en su pelaje, con despiadados ojos brillantes raspados en la tierra, escuchaba, raspaba la tierra, escuchaba, raspaba y raspaba.
Sentado a su lado Stephen resolvió el problema. Demuestra por álgebra que el fantasma de Shakespeare es el abuelo de Hamlet. Sargent miraba con recelo a través de sus lentes inclinados. Hockeysticks sacudieron en la sala de madera: el golpe hueco de una pelota y llamadas desde el campo.
Al otro lado de la página los símbolos se movían en tumba morrice, en la momia de sus letras, vistiendo pintorescas gorras de cuadrados y cubos. Dar las manos, atravesar, inclinarse a la pareja: así: diablillos de fantasía de los moros. Ido también del mundo, Averroes y Moisés Maimónides, hombres oscuros en mien y movimiento, destellando en sus espejos burlones el alma oscura del mundo, una oscuridad brillando en brillo que brillo no podía comprender.
— ¿Entiendes ahora? ¿Puedes trabajar el segundo por ti mismo?
—Sí, señor.
En trazos largos y temblorosos Sargent copió los datos. Esperando siempre una palabra de ayuda su mano movió fielmente los símbolos inestables, un tenue matiz de vergüenza parpadeando detrás de su piel apagada. Amor matris: genitivo subjetivo y objetivo. Con su sangre débil y leche de suero le había dado de comer y ocultó de la vista de otros sus bandas de pañales.
Como él era yo, estos hombros inclinados, esta falta de gracia. Mi infancia se inclina a mi lado. Demasiado lejos para que yo ponga una mano ahí una vez o a la ligera. El mío está lejos y su secreto como nuestros ojos. Secretos, silenciosos, pedregosos se sientan en los oscuros palacios de nuestros dos corazones: secretos cansados de su tiranía: tiranos, dispuestos a ser destronados.
Se hizo la suma.
—Es muy sencillo, dijo Stephen mientras se ponía de pie.
—Sí, señor. Gracias, respondió Sargent.
Secó la página con una hoja de papel secante delgado y llevó su cuaderno de regreso a su banco.
—Será mejor que cojas tu palo y salgas a los demás, dijo Stephen mientras seguía hacia la puerta la forma sin gracia del chico.
—Sí, señor.
En el pasillo se escuchó su nombre, llamado desde el campo de juego.
— ¡Sargent!
—Corre, dijo Stephen. Le está llamando el señor Deasy.
Se paró en el porche y observó a los rezagados darse prisa hacia el campo rudo donde las voces agudas estaban en contienda. Fueron ordenados en equipos y el señor Deasy salió pisando briznas de pasto con pies polainados. Cuando había llegado a la escuela las voces de nuevo contendientes le llamaron. Giró su enojado bigote blanco.
— ¿Qué es ahora? lloraba continuamente sin escuchar.
—Cochrane y Halliday están del mismo lado, señor, dijo Stephen.
—Espera un momento en mi estudio, dijo el señor Deasy, hasta que restablezca el orden aquí.
Y mientras retrocedía quisquilloso por el campo la voz de su viejo gritó severamente:
— ¿Cuál es el problema? ¿Qué es ahora?
Sus voces agudas lloraban sobre él por todos lados: sus muchas formas se cerraban a su alrededor, el sol chillón blanqueaba la miel de su cabeza mal teñida.
Aire ahumado rancio colgaba en el estudio con el olor a cuero desgastado monótono de sus sillas. Al igual que el primer día se regateó conmigo aquí. Como fue al principio, es ahora. En el aparador la bandeja de monedas Stuart, tesoro base de un pantano: y siempre será. Y ceñidos en su cuchara de felpa morada, se desvaneció, habiendo predicado los doce apóstoles a todos los gentiles: mundo sin fin.
Un paso apresurado sobre el porche de piedra y en el pasillo. Soplando su raro bigote el señor Deasy se detuvo en la mesa.
—Primero, nuestro pequeño acuerdo financiero, dijo.
Saquó de su abrigo un bolsillo encuadernado por una tanga de cuero. Se abofeteó y tomó de ella dos notas, una de mitades unidas, y las colocó cuidadosamente sobre la mesa.
—Dos, dijo, atando y guardando su bolsillo.
Y ahora su cuarto fuerte para el oro. La mano avergonzada de Stephen se movió sobre los proyectiles amontonados en el frío mortero de piedra: bueyes y vacas de dinero y conchas de leopardo: y esto, verticilado como turbante de emir, y esto, la vieira de Santiago. Un antiguo tesoro de peregrino, tesoro muerto, conchas huecas.
Un soberano cayó, brillante y nuevo, sobre el suave pelo del mantel.
—Tres, dijo el señor Deasy, volteando su pequeña caja de ahorro en la mano. Estas son cosas útiles para tener. Ver. Esto es para los soberanos. Esto es para chelines. Sixpences, medias coronas. Y aquí coronas. Ver.
Le disparó a partir de ella dos coronas y dos chelines.
—Tres y doce, dijo. Creo que encontrarás que eso es lo correcto.
—Gracias señor, dijo Stephen, juntando el dinero junto con tímida prisa y poniéndolo todo en un bolsillo de sus pantalones.
—No, gracias en absoluto, dijo el señor Deasy. Te lo has ganado.
La mano de Stephen, libre otra vez, volvió a las conchas huecas. Símbolos también de belleza y de poder. Un bulto en mi bolsillo: símbolos manchados por la codicia y la miseria.
—No lo lleve así, dijo el señor Deasy. La sacarás en alguna parte y la perderás. Usted acaba de comprar una de estas máquinas. Los encontrarás muy útiles.
Contesta algo.
—El mío a menudo estaría vacío, dijo Stephen.
La misma habitación y hora, la misma sabiduría: y yo lo mismo. Ahora tres veces. Tres sogas a mi alrededor aquí. ¿Y bien? Puedo romperlos en este instante si quiero.
—Porque no se ahorra, dijo el señor Deasy, señalando con el dedo. Aún no sabes qué es el dinero. El dinero es poder. Cuando hayas vivido tanto tiempo como yo. Lo sé, lo sé. Si la juventud pero sabía. Pero, ¿qué dice Shakespeare? Pon pero dinero en tu bolso.
—Iago, murmuró Stephen.
Levantó la mirada de las conchas ociosas a la mirada del anciano.
—Sabía lo que era el dinero, dijo el señor Deasy. Ganó dinero. Un poeta, sí, pero también un inglés. ¿Sabes cuál es el orgullo de los ingleses? ¿Sabes cuál es la palabra de mayor orgullo que jamás oirás de la boca de un inglés?
El gobernante de los mares'. Sus ojos fríos miraban a la bahía vacía: parece que la historia tiene la culpa: a mí y a mis palabras, infalible.
—Eso en su imperio, dijo Stephen, el sol nunca se pone.
—Ba! El señor Deasy lloró. Eso no es inglés. Eso lo dijo un celta francés. Tocó su caja de ahorro contra su miniatura.
—Te diré, dijo solemnemente, cuál es su alarde más orgulloso. Yo pagué a mi manera.
Buen hombre, buen hombre.
—Yo pagué a mi manera. Nunca pedí prestado un chelín en mi vida. ¿Puedes sentir eso? No debo nada. ¿Puedes?
Mulligan, nueve libras, tres pares de calcetines, un par de brogues, corbatas. Curran, diez guineas. McCann, una guinea. Fred Ryan, dos chelines. Temple, dos almuerzos. Russell, una guinea, primos, diez chelines, Bob Reynolds, media guinea, Koehler, tres guineas, señora MacKernan, tabla de cinco semanas. El bulto que tengo es inútil.
—Por el momento, no, respondió Stephen. El señor Deasy se rió con rico deleite, volviendo a poner su caja de ahorros.
—Sabía que no podías, dijo con alegría. Pero un día debes sentirlo. Somos un pueblo generoso pero también debemos ser justos.
—Me temo esas grandes palabras, dijo Stephen, que nos hacen tan infelices.
El señor Deasy miró severamente por algunos momentos sobre la repisa de la chimenea el grueso bien formado de un hombre con fillibegs de tartán: Alberto Eduardo, príncipe de Gales.
—Me crees un viejo fogey y un viejo tory, decía su voz pensativa. Vi tres generaciones desde la época de O'Connell. Recuerdo la hambruna en el 46. ¿Sabes que las logias naranjas agitaron por derogación del sindicato veinte años antes que O'Connell o antes de que los prelados de tu comunión lo denunciaran como demagogo? Ustedes los fenianos olvidan algunas cosas.
Memoria gloriosa, piadosa e inmortal. La logia de Diamante en Armagh el espléndido behung con cadáveres de papeos. Ronco, enmascarado y armado, el pacto de los plantadores. El norte negro y la verdadera biblia azul. Los croppies se acuestan.
Stephen esbozó un breve gesto.
—Yo también tengo sangre rebelde en mí, dijo el señor Deasy. En el lado del husillo. Pero yo soy descendiente de sir John Blackwood que votó por el sindicato. Todos somos irlandeses, todos hijos de reyes.
—Ay, dijo Stephen.
— Per vias recta, dijo firmemente el señor Deasy, era su lema. Él votó a favor y se puso sus topboots para viajar a Dublín desde los Ards of Down para hacerlo.
Lal el ral la ra
El camino rocoso a Dublín.
Un escudero grudo a caballo con botas brillantes. ¡Un día suave, señor John! ¡Un día suave, su señoría! ... ¡Día! ... ¡Día! ... Dos topboots trotan colgando sobre Dublín. Lal la ral la ra. Lal el ral el raddy.
—Eso me recuerda, dijo el señor Deasy. Me puede hacer un favor, señor Dedalus, con algunos de sus amigos literarios. Tengo aquí una carta para la prensa. Siéntate un momento. Sólo tengo que copiar el final.
Fue al escritorio cerca de la ventana, tiró de su silla dos veces y leyó algunas palabras de la hoja en el tambor de su máquina de escribir.
—Siéntate. Disculpe, dijo sobre su hombro, los dictados del sentido común. Sólo un momento.
Miró por debajo de sus cejas peludas al manuscrito por el codo y, murmurando, comenzó a pinchar lentamente los rígidos botones del teclado, a veces soplando mientras jodía el tambor para borrar un error.
Esteban se sentó silenciosamente ante la presencia principesca. Enmarcadas alrededor de las paredes imágenes de caballos desaparecidos se erigieron en homenaje, sus mansas cabezas preparadas en el aire: Repulse del señor Hastings, el duque de Shotover de Westminster, el duque de Ceilán de Beaufort, prix de Paris, 1866. Los jinetes elfín los sentaron, atentos de una señal. Vio sus velocidades, respaldando los colores del rey, y gritó con los gritos de multitudes desaparecidas.
—Parada completa, el señor Deasy le dio las llaves. Pero pronta ventilación de esta cuestión allimportante...
Donde Cranly me llevó a enriquecerme rápido, cazando a sus ganadores entre los frenos fangosos, en medio de los gritos de los corredores de apuestas en sus lanzamientos y apesta a la cantina, sobre el abigarrado aguanieve. Hasta el dinero Justo Rebelde. Diez a uno el campo. Dicers y dedales nos apresuramos después de las pezuñas, las gorras y chaquetas que competían y pasaban por delante de la mujer carnicera, una dama de carnicero, acariciando con sed su clavo de naranja.
Los gritos sonaron estridentes desde el campo de juego de los chicos y un silbato zumbido.
Nuevamente: un gol. Yo estoy entre ellos, entre sus cuerpos batalladores en un popurrí, la justa de la vida. ¿Te refieres a esa tontería querida de mamá que parece estar un poco enferma de rastreo? Las justas. El tiempo choca rebotes, choque por choque. Justas, aguanieve y alboroto de batallas, el muerto congelado de los muertos, un grito de puntas de lanza cebadas con agallas ensangrentadas de hombres.
—Ahora bien, dijo el señor Deasy, al alza.
Se acercó a la mesa, sujetando sus sábanas. Stephen se puso de pie.
—He puesto el asunto en pocas palabras, dijo el señor Deasy. Se trata de la fiebre aftosa. Solo mira a través de él. No puede haber dos opiniones al respecto.
¿Puedo traspasar su valioso espacio? Esa doctrina del laissez faire que tantas veces en nuestra historia. Nuestro comercio de ganado. El camino de todas nuestras viejas industrias. Anillo de Liverpool que jockeyed el esquema del puerto de Galway. Conflagración europea. Abastece de granos a través de las estrechas aguas del canal. El pletorperfecto imperturbabilidad del departamento de agricultura. Perdonó una alusión clásica. Cassandra. Por una mujer que no era mejor de lo que debería ser. Para llegar al punto en cuestión.
—No me pican las palabras, ¿verdad? Preguntó el señor Deasy mientras Stephen seguía leyendo.
Fieopatía aftosa. Conocida como la preparación de Koch. Suero y virus. Porcentaje de caballos salados. Peste bovinas. Caballos de emperador en Mürzsteg, Baja Austria. Cirujanos veterinarios. Sr. Henry Blackwood Price. Cortés ofrecen un juicio justo. Dictados del sentido común. Pregunta allimportante. En todos los sentidos de la palabra tomar el toro por los cuernos. Agradeciendo la hospitalidad de sus columnas.
—Quiero que eso se imprima y se lea, dijo el señor Deasy. Verán en el próximo brote pondrán un embargo al ganado irlandés. Y se puede curar. Se cura. Mi primo, Blackwood Price, me escribe que allí es tratado y curado regularmente en Austria por los médicos ganaderos. Ofrecen venir aquí. Estoy tratando de trabajar la influencia con el departamento. Ahora voy a probar publicidad. Estoy rodeado de dificultades, por.. intrigas por.. atrás influencia por.
Levantó el dedo índice y golpeó el aire con viejez antes de que su voz hablara.
—Marque mis palabras, señor Dedalus, dijo. Inglaterra está en manos de los judíos. En todos los lugares más altos: sus finanzas, su prensa. Y son los signos de la decadencia de una nación. Dondequiera que se reúnan se comen la fuerza vital de la nación. Lo he visto venir estos años. Tan seguros como estamos aquí los comerciantes judíos ya están en su obra de destrucción. La vieja Inglaterra se está muriendo.
Se apartó rápidamente, sus ojos cobraron vida azul mientras pasaban por un amplio rayo de sol. Se enfrentó una y otra vez.
—Muriendo, volvió a decir, si no muerto a estas alturas.
El grito de la ramera de calle en calle
Tejerá la vieja sábana de Inglaterra.
Sus ojos abiertos de par en par en la visión miraron con severidad a través del rayo de sol en el que se detuvo.
—Un comerciante, dijo Stephen, es aquel que compra barato y vende querido, judío o gentil, ¿no es así?
—Ellos pecaron contra la luz, dijo con gravedad el señor Deasy. Y se puede ver la oscuridad en sus ojos. Y por eso son vagabundos en la tierra hasta el día de hoy.
En los escalones de la bolsa de París los hombres de piel dorada cotizan precios en sus dedos preciados. Gabble de gansos. Ellos pululaban fuerte, groseros alrededor del templo, sus cabezas se agolpaban bajo sombreros de seda maladroit. No de ellos: estas ropas, este discurso, estos gestos. Sus ojos llenos de lentitud desmintieron las palabras, los gestos ansiosos e infalientes, pero sabían los rencores que se acumulaban sobre ellos y sabían que su celo era vano. Vana paciencia para acumular y acaparar. El tiempo seguramente esparciría a todos. Un tesoro amontonado al borde de la carretera: saqueado y de paso. Sus ojos conocían sus años de vagar y, pacientes, conocían los deshonores de su carne.
— ¿Quién no lo ha hecho? Dijo Stephen.
— ¿A qué te refieres? Preguntó el señor Deasy.
Se adelantó un ritmo y se paró junto a la mesa. Su mandíbula cayó de lado abierta con increduidad. ¿Es esta vieja sabiduría? Espera saber de mí.
—La historia, dijo Stephen, es una pesadilla de la que estoy tratando de despertar.
Desde el campo de juego los chicos levantaron un grito. Un silbato zumbante: gol. ¿Y si esa pesadilla te dio una patada en la espalda?
—Los caminos del Creador no son nuestros caminos, dijo el señor Deasy. Toda la historia humana avanza hacia una gran meta, la manifestación de Dios.
Stephen se sacudió el pulgar hacia la ventana, diciendo:
—Ese es Dios.
¡Hurra! ¡Ay! ¡Whrrwhee!
— ¿Qué? Preguntó el señor Deasy.
—Un grito en la calle, respondió Stephen, encogiéndose de hombros.
El señor Deasy miró hacia abajo y sostuvo por un momento las alas de su nariz retocadas entre los dedos. Mirando hacia arriba otra vez los liberó.
—Estoy más feliz que tú, dijo. Hemos cometido muchos errores y muchos pecados. Una mujer trajo el pecado al mundo. Para una mujer que no era mejor de lo que debería ser, Helen, la esposa fugitiva de Menelao, diez años los griegos hicieron la guerra a Troya. Una esposa infiel primero trajo aquí a los extraños a nuestra orilla, la esposa de MacMurrough y su leman, O'Rourke, príncipe de Breffni. Una mujer también bajó a Parnell. Muchos errores, muchos fracasos pero no el único pecado. Ahora soy un luchador al final de mis días. Pero lucharé por la derecha hasta el final.
Por Ulster luchará
Y Ulster tendrá razón.
Stephen levantó las sábanas en la mano.
—Bueno, señor, empezó.
—Preveo, dijo el señor Deasy, que no va a permanecer aquí mucho tiempo en esta obra. No naciste para ser maestra, creo. Quizá me equivoque.
—Un aprendiz más bien, dijo Stephen.
Y aquí ¿qué vas a aprender más?
El señor Deasy negó con la cabeza.
— ¿Quién sabe? dijo. Para aprender hay que ser humilde. Pero la vida es el gran maestro.
Stephen volvió a susurrar las sábanas.
—En cuanto a estos, comenzó.
—Sí, dijo el señor Deasy. Ahí tienes dos copias. Si puedes hacer que se publiquen a la vez.
Telégrafo. Homestead Irlandesa.
—Lo intentaré, dijo Stephen, y te lo haré saber mañana. Conozco un poco a dos editores.
—Eso va a hacer, dijo el señor Deasy a la brevedad. Anoche escribí al señor Field, M.P. Hay una reunión de la asociación de ganaderos hoy en el hotel City Arms. Le pedí que pusiera mi carta antes de la reunión. Ya ves si puedes meterlo en tus dos papeles. ¿Qué son?
— El Telégrafo Vespertino..
—Eso servirá, dijo el señor Deasy. No hay tiempo que perder. Ahora tengo que contestar esa carta de mi primo.
—Buenos días, señor, dijo Stephen, metiendo las sábanas en el bolsillo. Gracias.
—En absoluto, dijo el señor Deasy mientras registraba los papeles en su escritorio. A mí me gusta romper una lanza contigo, viejo como soy.
—Buenos días señor, volvió a decir Stephen, inclinándose hacia su espalda doblada.
Salió por el porche abierto y bajó por el camino de grava bajo los árboles, escuchando los gritos de voces y la grieta de palos desde el campo de juego. Los leones se posan sobre los pilares al pasar por la puerta: terrores desdentados. Aún así le ayudaré en su lucha. Mulligan me llamará un nuevo nombre: el bardo novillo que se hace amigo.
—Señor Dedalus!
Corriendo detrás de mí. No más letras, espero.
—Sólo un momento.
—Sí, señor, dijo Stephen, volviéndose hacia la puerta.
El señor Deasy se detuvo, respirando con fuerza y tragándose el aliento.
—Yo sólo quería decir, dijo. Irlanda, dicen, tiene el honor de ser el único país que nunca persiguió a los judíos. ¿Sabes eso? No. ¿Y sabes por qué?
Frungió el ceño severamente en el aire brillante.
— ¿Por qué, señor? Preguntó Stephen, empezando a sonreír.
—Porque nunca los dejó entrar, dijo solemnemente el señor Deasy.
Una bola de risa saltó de su garganta arrastrando tras ella una traqueteo cadena de flema. Se volvió rápidamente, tosiendo, riendo, sus brazos levantados saludando al aire.
—Ella nunca los dejó entrar, volvió a llorar a través de su risa mientras estampaba en pies polainados sobre la grava del camino. Por eso.
Sobre sus sabios hombros a través del trabajo a cuadros de hojas el sol arrojaba lentejuela, monedas danzantes.
[3]
Modalidad ineluctable de lo visible: al menos eso si no más, pensé a través de mis ojos. Firmas de todas las cosas que estoy aquí para leer, aparador de mar y malecón, la marea que se acerca, esa bota oxidada. Snotgreen, bluesilver, óxido: signos de colores. Límites del diaphane. Pero agrega: en cuerpos. Entonces se dio cuenta de los cuerpos antes que de ellos coloreados. ¿Cómo? Al golpear su clóset contra ellos, claro. Vaya fácil. Calvo era y millonario, maestro di color che sanno. Límite del diaphane en. ¿Por qué en? Diafano, adiafano. Si puedes meter tus cinco dedos por él es una puerta, si no una puerta. Cierra los ojos y mira.
Stephen cerró los ojos para escuchar sus botas aplastar chisporroteo y conchas. Estás caminando a través de él como sea. Yo soy, una zancada a la vez. Un espacio de tiempo muy corto a través de tiempos muy cortos de espacio. Cinco, seis: el nacheinander. Exactamente: y esa es la modalidad ineluctable de lo audible. Abre los ojos. No. ¡Jesús! Si me caí sobre un precipicio ese escarabajos o'er su base, cayó a través del nebeneinander ineluctablemente! Me estoy llevando bien en la oscuridad. Mi espada de ceniza cuelga a mi lado. Toca con él: lo hacen. Mis dos pies en sus botas están en los extremos de sus piernas, nebeneinander. Suena sólido: hecho por el mazo de Los Demiurgos. ¿Estoy caminando hacia la eternidad a lo largo de Sandymount? Aplastar, grieta, crick, crick. Dinero salvaje del mar. Dominie Deasy les kens a'.
¿No vendrás a Sandymount?
Madeline la yegua?
Comienza el ritmo, ya ves. Oigo. Un tetrámetro cataléctico de iambs marchando. No, agallop: deline la yegua.
Abre los ojos ahora. Yo lo haré. Un momento. ¿Todo ha desaparecido desde entonces? Si abro y estoy para siempre en el adiafano negro. ¡Basta! Voy a ver si puedo ver.
Ver ahora. Ahí todo el tiempo sin ti: y siempre habrá, mundo sin fin.
Bajaron los escalones de la terraza de Leahy prudentemente, Frauenzimmer: y bajaron por la orilla de las estanterías flabiosamente, sus pies extendidos hundiéndose en la arena sedimentada. Como yo, como Algy, bajando con nuestra poderosa madre. El número uno balanceó lourdily su bolsa de partera, la gamp de la otra se metió en la playa. De las libertades, fuera por el día. La señora Florence MacCabe, reliquia del difunto Patk MacCabe, profundamente lamentada, de Bride Street. Una de sus hermanas me arrastró chillando a la vida. Creación de la nada. ¿Qué tiene en la bolsa? Un parto espontáneo con cordón de ombligo que se arrastra, en voz baja en lana rojiza. Los cordones de todos enlazan hacia atrás, ensartandentwining cable de toda la carne. Es por eso que los monjes místicos. ¿Serás como dioses? Mírate en tus ófalos. Hola. Kinch aquí. Póngame en Edenville. Aleph, alfa: nada, nada, uno.
Cónyuge y compañero de ayuda de Adam Kadmon: Heva, Eva desnuda. No tenía ombligo. Mirada. Vientre sin mancha, abultado grande, un abombador de vitela tensa, no, maíz blanco, orientante e inmortal, de pie de eterno a eterno.
Vientre de pecado. Viñé en la oscuridad del pecado yo también estaba, no engendrado. Por ellos, el hombre con mi voz y mis ojos y una mujer fantasma con cenizas en el aliento. Se agarraron y se desgarraron, hicieron la voluntad del acoplador. Desde antes de los siglos Él me quiso y ahora puede que no me vaya a alejar ni nunca. Una lex eterna se queda sobre Él. ¿Es entonces esa la sustancia divina en la que Padre e Hijo son consustanciales? ¿Dónde está el pobre querido Aririo para probar conclusiones? Combatiendo su vida larga ante la contransmagnificandjewbangtantialidad. ¡Heresiarca ilestrellada! En un watercloset griego respiró su último: la eutanasia. Con mitra de cuentas y con más crozion, estancado en su trono, viudo de una vista viudo, con omóforio erigido, con obstáculos coagulados.
Aires retozaron a su alrededor, pellizcando y aires ansiosos. Vienen, olas. Los caballitos de mar blancos, champing, brightwindbridled, los corceles de Mananaan.
No debo olvidar su carta para la prensa. ¿Y después? El Nave, medio doce. Por cierto, ve fácil con ese dinero como un buen joven imbécil. Sí, debo.
Su ritmo se aflojó. Aquí. ¿Voy a ir a casa de tía Sara o no? La voz de mi padre consustancial. ¿Viste algo de tu artista hermano Stephen últimamente? ¿No? ¿Seguro que no está abajo en la terraza de Strasburg con su tía Sally? ¿No podría volar un poco más alto que eso, eh? Y y y y dinos, Stephen, ¿cómo está el tío Si? ¡Oh, Dios llorón, las cosas con las que me casé! De chicos arriba en de pajar. El pequeño borracho costdrawer y su hermano, el corneta. ¡Gondoleros muy respetables! Y sesgado Walter Sirviendo a su padre, ¡nada menos! Señor. Sí, señor. No, señor. Jesús lloró: ¡y no es de extrañar, por Cristo!
Saco la campana sibilante de su casita cerrada: y espero. Me llevan por un dun, asoman desde un coign de vantage.
—Es Stephen, señor.
—Déjalo entrar. Deja entrar a Stephen.
Un rayo retrocedido y Walter me da la bienvenida.
—Pensamos que eras otra persona.
En su amplia cama núnculo Richie, acolchado y cubierto, se extiende sobre el montículo de sus rodillas un robusto antebrazo. Cleanchested. Se ha lavado el resto superior.
—Mañana, sobrino.
Deja a un lado la lapboard en la que redacta sus facturas de costos para los ojos del maestro Goff y del maestro Shapland Tandy, presentando consentimientos y búsquedas comunes y un auto de Duces Tecum. Un marco de bogoak sobre su calva cabeza: Requiescat de Wilde. El dron de su engañoso silbato trae de vuelta a Walter.
— ¿Sí, señor? —Malta para Richie y Stephen, díselo a mamá. ¿Dónde está ella?
—Bañando a Crissia, señor.
El pequeño amigo de la cama de papá. Bulto de amor.
—No, tío Richie.
—Llámame Richie. Maldita sea tu agua de litia. Baja. ¡Whusky!
—Tío Richie, en serio..
—Siéntate o por ley Harry te derribaré.
Walter entrecerra los ojos en vanidad para una silla.
—No tiene nada en lo que sentarse, señor.
—Él no tiene dónde ponerlo, usted, taza. Trae nuestra silla chippendale. ¿Te gustaría un bocado de algo? Ninguna de sus condenadas leyes se emite aquí. ¿El rico de un rasher frito con un arenque? ¿Seguro? Tanto mejor. No tenemos nada en la casa más que pastillas para el dolor de espalda.
¡All'erta!
Él drones barras del aria di sortita de Ferrando. El número más grandioso, Stephen, en toda la ópera. Escucha.
Su afinado silbato vuelve a sonar, finamente sombreado, con corrientes de aire, sus puños grandes tambaleando sobre sus rodillas acolchadas.
Este viento es más dulce.
Casas de decadencia, mías, suyas y todas. Le dijiste a la gentry Clongowes que tenías un tío un juez y un tío un general en el ejército. Sal de ellos, Stephen. La belleza no está ahí. Tampoco en la estancada bahía de la biblioteca de Marsh donde se leen las profecías desvanecidas de Joaquín Abbas. ¿Para quién? La chusma de cien cabezas de la catedral cierra. Un odiador de su especie corrió de ellos al bosque de la locura, su melena espumando en la luna, sus globos oculares estrellas. Houyhnhnm, horsenostrilled. Las caras equinas ovaladas, Temple, Buck Mulligan, Foxy Campbell, Lanternjaws. Abbas padre, decano furioso, ¿qué delito les prendió fuego a los sesos? ¡Paff! Descende, ternero, ut ne nimio decalveris. Una guirnalda de canas en su cabeza comminada lo ven trepando al paso (¡desciende! ), agarrando una custodia, basiliskeyed. ¡Abajo, baldpoll! Un coro devuelve amenaza y eco, asistiendo sobre los cuernos del altar, el latín resoplado de jaqueras moviéndose corpulentos en sus albes, tonsurados y engrasados y gelificados, gordos con la grasa de riñones de trigo.
Y al mismo instante quizá un sacerdote a la vuelta de la esquina la esté elevando. ¡Dringdring! Y dos calles de otra encerrándola en un pyx. ¡Drinadring! Y en una mariquita otra llevándose a housel todo a su propia mejilla. ¡Dringdring! Abajo, arriba, adelante, atrás. Dan Occam pensó en eso, médico invencible. Una mañana inglesa brumosa la hipóstasis del diablillo le hizo cosquillas en el cerebro. Bajando a su anfitrión y arrodillado escuchó cordearse con su segunda campana la primera campana en el crucero (está levantando la suya) y, levantándose, escuchó (ahora estoy levantando) sus dos campanas (está arrodillado) twang en diptongo.
Primo Stephen, nunca serás un santo. Isla de los santos. Estabas muy santo, ¿no? Le oraste a la Santísima Virgen para que no tuvieras la nariz roja. Le oraste al diablo en avenida Serpentine para que la viuda fubsy de enfrente pudiera levantar aún más su ropa de la calle mojada. ¡Oh si, certo! Vende tu alma para eso, hazlo, trapos teñidos clavados alrededor de una squaw. Más dime, ¡más aún! En lo alto del tranvía Howth solo llorando a la lluvia: ¡Mujeres desnudas! ¡Mujeres desnudas! ¿Qué pasa con eso, eh?
¿Qué pasa con qué? ¿Para qué más fueron inventados?
Leyendo dos páginas cada una de siete libros cada noche, ¿eh? Yo era joven. Te inclinaste ante ti mismo en el espejo, dando un paso adelante a los aplausos fervientemente, golpeando la cara. ¡Hurra por el maldito idiota! ¡Hray! Nadie vio: no decirle a nadie. Libros que ibas a escribir con letras para títulos. ¿Has leído su F? O si, pero prefiero P. Si, pero W es maravilloso. Oh sí, W. ¿Recuerdas tus epifanías escritas sobre hojas ovaladas verdes, profundamente profundas, copias para ser enviadas si mueres a todas las grandes bibliotecas del mundo, incluida Alejandría? Alguien iba a leerlos ahí después de unos miles de años, un mahamanvantara. Pico della Mirandola como. Ay, muy parecido a una ballena. Cuando uno lee estas extrañas páginas de un desaparecido hace mucho tiempo uno siente que uno está a la una con uno que una vez.
La arena granulada había pasado de debajo de sus pies. Sus botas pisaron de nuevo un mástil crepitante húmedo, navajas, chirriantes guijarros, que en los golpes de guijarros innumerados, madera tamizada por el gusano de barco, perdió Armada. Los dessanos arenales esperaban a chuparle las suelas pisadas, respirando aliento ascendente de aguas residuales, un bolsillo de algas ardiendo en fuego de mar bajo un basurero de cenizas de hombre. Los costeó, caminando con cautela. Un porterbottle se puso de pie, pegado a su cintura, en la masa de arena cakey. Un centinela: isla de espantosa sed. Aros rotos en la orilla; en la tierra un laberinto de redes astutas oscuras; puertas traseras más alejadas con garabatos de tiza y en la playa más alta una línea de secado con dos camisas crucificadas. Ringsend: wigwams de novillos marrones y maestros marineros. Conchas humanas.
Se detuvo. He pasado el camino a casa de tía Sara. ¿No voy ahí? Parece que no. Nadie sobre. Giró hacia el noreste y cruzó la arena más firme hacia el Pigeonhouse.
—Qui vous a mis dans cette fichue position?
— C'est le paloma, José.
Patrice, casa de licencia, bañó leche tibia conmigo en el bar MacMahon. Hijo del ganso salvaje, Kevin Egan de París. Mi padre es un pájaro, lama el dulce lait chaud con lengua joven rosada, cara de conejito regordete. Vuelta, lapin. Espera ganar en los lotes gros. Sobre la naturaleza de las mujeres que leyó en Michelet. Pero debe enviarme La Vie de Jésus por M. Léo Taxil. Se lo prestó a su amigo.
—C'est tordente, vous savez. Moi, je suis socialista. Je ne crois pas en l'existencia de Dieu. Faut pas le dire à mon père.
— ¿Il croit?
—Lun père, oui.
Schluss. Él da vueltas.
Mi sombrero latino. Dios, simplemente debemos vestir al personaje. Quiero guantes de puce. Eras estudiante, ¿no? ¿De qué a nombre del otro diablo? Paysayenn. P. C. N., ya sabes: físicos, chimiques et naturelles. Ajá. Comiéndose tu groatsworth de mou en civeta, carniceros de Egipto, codados por camareros eructos. Solo di en el tono más natural: cuando estaba en París; boul' Mich', solía hacerlo. Sí, solía llevar boletos perforados para probar una coartada si te detuvieron por asesinato en alguna parte. Justicia. La noche del diecisiete de febrero de 1904 el preso fue visto por dos testigos. Otro compañero lo hizo: otro yo. Sombrero, corbata, abrigo, nariz. Lui, c'est moi. Parece que te has divertido.
Caminando orgullosamente. ¿A quién tratabas de caminar? Olvídate: un desposeído. Con giro postal de mamá, ocho chelines, la puerta golpeada de la oficina de correos te estrelló en la cara por el ujier. Dolor de muelas por hambre. Encore deux minutos. Mira reloj. Debe conseguir. Fermé. ¡Perro contratado! Dispárale a pedazos ensangrentados con una escopeta bang, pedazos hombre salpicó paredes todos los botones de latón. Bits todo khrrrrklak en su lugar clack back. ¿No duele? Oh, eso está bien. Dar la mano. Ves a lo que me refiero, ¿ves? Oh, eso está bien. Agitar un batido. Oh, eso sólo está bien.
Ibas a hacer maravillas, ¿qué? Misionero a Europa después de Columbano ardiente. Fiacre y Escoto en sus espeluznantes taburetes en el cielo derramados de sus pintpots, altolatinriendo: ¡Euge! ¡Euge! Pretendiendo hablar inglés roto mientras arrastrabas tu valisa, portero tres peniques, a través del embarcadero viscoso en Newhaven. ¿Comentario? Rico botín que trajiste de vuelta; Le Tutu, cinco números andrajosos de Pantalon Blanc et Culotte Rouge; un telegrama azul francés, curiosidad por mostrar:
—Madre moribunda vuelve a casa padre.
La tía cree que mataste a tu madre. Por eso no lo hará.
Entonces aquí hay una salud para la tía de Mulligan
Y te diré la razón por la que.
Ella siempre mantuvo las cosas decentes en
El ojo familiar Hannigan.
Sus pies marcharon a ritmo repentino y orgulloso sobre los surcos de arena, a lo largo de las rocas de la pared sur. Los miró con orgullo, apiló cráneos de mamut de piedra. Luz dorada en el mar, en la arena, en cantos rodados. Ahí está el sol, los esbeltos árboles, las casas de limón.
París despiadadamente despierta, la cruda luz del sol en sus calles de limón. Húmedo médula de farls de pan, el ajenjo verde ranas, su incienso matin, cortejan el aire. Belluomo se levanta de la cama de la esposa del amante de su esposa, la ama de casa con pañuelos es astir, un platillo de ácido acético en la mano. En Rodot, Yvonne y Madeleine recién hacen sus bellezas caídas, destrozando con dientes dorados chaussons de pastelería, sus bocas amarillentas con el pus del flan bréton. Pasan rostros de hombres parisinos, sus complacidos complacidos, conquistadores acurrucados.
Toneladas del mediodía. Kevin Egan rueda cigarrillos de pólvora a través de dedos manchados con tinta de impresora, sorbiendo a su hada verde como Patrice su blanco. Acerca de nosotros los gobblers tenedor frijoles especiados por sus garganta. ¡Un demi sétier! Un chorro de vapor de café del caldero bruñido. Ella me sirve a su entera disposición. Il est irlandais. ¿Hollandais? No fromage. Deux irlandais, nous, irlande, vous savez ah, oui! Ella pensó que querías un queso hollandais. Tu postprandial, ¿conoces esa palabra? Postprandial. Había un compañero que conocí una vez en Barcelona, compañero queer, solía llamarlo su postprandial. Bueno: ¡slainte! Alrededor de las mesas labradas la maraña de respiraciones de vino y desfiladeros gruñidos. Su aliento cuelga sobre nuestras placas grabadas en salsa, el colmillo del hada verde metiendo entre sus labios. De Irlanda, los dalcasianos, de esperanzas, conspiraciones, de Arthur Griffith ahora, A E, pimander, buen pastor de hombres. Para yugarme como su yokefellow, nuestros crímenes nuestra causa común. Eres el hijo de tu padre. Conozco la voz. Su camisa fustiana, sanguinefrebajada, tiembla sus borlas españolas ante sus secretos. M. Drumont, famoso periodista, Drumont, ¿sabe cómo llamó la reina Victoria? Vieja bruja con los dientes amarillos. Vieille ogresse con las abolladuras jaunes. Maud Gonne, mujer guapa, La Patrie, M. Millevoye, Félix Faure, ¿sabes cómo murió? Hombres licenciosos. El froeken, bonne à tout faire, que froeken la desnudez masculina en el baño de Upsala. Moi faire, dijo, Tous les messieurs. No este señor, le dije. La costumbre más licenciosa. Baño una cosa más privada. No dejaría que mi hermano, ni siquiera mi propio hermano, lo más lascivo. Ojos verdes, te veo. Fang, me siento. Gente lasciva.
La mecha azul arde mortal entre las manos y se quema clara. Los tabacos sueltos se incendian: una llama y un humo acre iluminan nuestro rincón. Faces crudas bajo su pío de sombrero de niño de día. Cómo se escapó el centro de la cabeza, versión auténtica. Se levantó como una joven novia, hombre, velo, flores de naranja, condujo por la carretera a Malahide. Lo hizo, la fe. De líderes perdidos, los traicionados, salvajes escapes. Disfraces, agarrados, se han ido, no aquí.
Amante despreciado. Yo era un joven gossoon flejado en ese momento, te digo. Algún día te mostraré mi semejanza. Yo estaba, la fe. Amante, por su amor merodeó con el coronel Richard Burke, tanista de su sept, bajo los muros de Clerkenwell y, agachado, vio una llama de venganza lanzarlos hacia arriba en la niebla. Vidrio roto y mampostería derribada. En Paree gay se esconde, Egan de París, no buscado por ninguna salvada por mí. Haciendo sus estaciones de día, la lúgubre imprenta, sus tres tabernas, la guarida de Montmartre en la que duerme corta noche, rue de la Goutte-d'Or, damasquinada con caras voladas de los desaparecidos. Sin amor, sin tierra, sin mujer. Ella es bastante agradable cómoda sin su hombre paria, madame en rue Gît-le-Cœur, canario y dos lodgers de dólar. Mejillas melocotonas, una falda cebra, juguetona cuando era jovencita. Despreciada y sin desesperación. Dile a Pat que me viste, ¿no? Yo quería conseguirle un trabajo a la pobre Pat una vez. Mon fils, soldado de Francia. Yo le enseñé a cantar Los chicos de Kilkenny son cuchillas robustas y rugientes. ¿Conoces a ese viejo laico? Yo le enseñé eso a Patrice. Old Kilkenny: santa Canice, castillo de Strongbow en el Nore. Va así. O, O. Él me toma, Napper Tandy, de la mano.
O, oh los chicos de
Kilkenny...
Débil mano desperdiciadora en la mía. Se han olvidado de Kevin Egan, no él a ellos. Recordando a ti, oh Sion.
Se había acercado más al borde del mar y la arena mojada se abofeteó las botas. El nuevo aire lo saludó, insistiendo en nervios salvajes, viento de aire salvaje de semillas de brillo. Aquí, no voy a caminar hacia el buque luz de Kish, ¿verdad? Se puso de pie de repente, sus pies comienzan a hundirse lentamente en el tembloroso suelo. Dé la vuelta.
Girando, escaneó la orilla hacia el sur, sus pies hundiéndose de nuevo lentamente en nuevas tomas. El cuarto frío abovedado de la torre espera. A través de las barbacas los ejes de luz se mueven siempre, lentamente siempre mientras mis pies se hunden, arrastrándose hacia el anochecer sobre el piso de la esfera. Azul anochecer, anochecer, noche azul profundo. En la oscuridad de la cúpula esperan, sus sillas empujadas hacia atrás, mi valija de obelisco, alrededor de una tabla de platos abandonados. ¿A quién limpiarlo? Él tiene la llave. No voy a dormir ahí cuando llegue esta noche. Una puerta cerrada de una torre silenciosa, entombrando sus cuerpos ciegos, el panthersahib y su puntero. Llamada: sin respuesta. Levantó los pies de la chupada y se volvió hacia atrás por el lunar de cantos rodados. Llévate todo, quédate con todo. Mi alma camina conmigo, forma de formas. Entonces en las medias relojes de la luna paso por el camino sobre las rocas, en sable plateado, escuchando el tentador diluvio de Elsinore.
El diluvio me está siguiendo. Puedo verlo pasar desde aquí. Regresa entonces por la carretera de Poolbeg hasta la hebra de ahí. Se trepó por encima de la juncia y los ásperos y se sentó en un taburete de roca, descansando su cenicero en un grike.
Una carcasa hinchada de un perro yacía pirullada sobre la vejiga. Ante él la cañonera de una embarcación, hundida en la arena. Un coche ensablé Louis Veuillot llamó la prosa de Gautier. Estas arenas pesadas son lengua marea y el viento se han sedimentado aquí. Y estos, los montones de piedra de constructores muertos, una madriguera de ratas comadrejas. Esconde el oro ahí. Pruébalo. Tienes algunos. Arenas y piedras. Pesado del pasado. Los juguetes de Sir Lout. Eso sí, no te dan ni un golpe en la oreja. Yo soy el maldito pozo gigantesco rollos todos esos sangrientos bien cantos rodados, huesos para mis estepas. Feefawfum. Yo zmellz de bloodz odz un Iridzman.
Un punto, perro vivo, creció a la vista corriendo por el barrido de arena. Señor, ¿me va a atacar? Respetar su libertad. No serás dueño de los demás ni de su esclavo. Tengo mi palo. Siéntate apretado. Desde más lejos, caminando bajo recompensa frente a la marea con cresta, cifras, dos. Las dos maries. Lo han metido seguro mong los juncos. Peekaboo. Te veo. No, el perro. Él está corriendo de regreso a ellos. ¿Quién?
Galeras de los Lochlanns corrieron aquí a la playa, en busca de presas, sus proas de pico de sangre cabalgando bajo en un oleaje de estaño fundido. Vikingos danesanos, torcos de halcones de tomahawks apacientan sobre sus pechos cuando Malaquías llevaba el collar de oro. Una escuela de ballenas de piel de tortuga varadas en el caluroso mediodía, escupiendo, cojeando en las aguas poco profundas. Después de la hambrienta ciudad jaulada una horda de enanos sacudidos, mi gente, con cuchillos de flayers, corriendo, escalando, pirateando carne de ballena verde azulada. Hambruna, peste y matanzas. Su sangre está en mí, sus lujurias mis olas. Me moví entre ellos en el Liffey congelado, que yo, un cambiante, entre los chisporroteantes fuegos de resina. No hablé con nadie: ninguno a mí.
El ladrido del perro corrió hacia él, se detuvo, corrió hacia atrás. Perro de mi enemigo. Simplemente me quedé pálida, silenciosa, calumniada. Terribilia meditans. Un doblete de prímula, bribón de la fortuna, sonreía en mi miedo. Por eso estás suspirando, ¿el ladrido de sus aplausos? Pretendientes: vivir sus vidas. El hermano de Bruce, Thomas Fitzgerald, caballero sedoso, Perkin Warbeck, el falso vástago de York, en calzones de seda de marfil blanco, maravilla de un día, y Lambert Simnel, con cola de nans y sutlers, un escullion coronado. Todos los hijos de los reyes. Paraíso de pretendientes entonces y ahora. Él salvó a los hombres de ahogarse y te sacudes ante los gritos de un cur. Pero los cortesanos que se burlaban de Guido en O san Michele estaban en su propia casa. Casa de. No queremos ninguna de tus abstrusiosidades medievales. ¿Harías lo que él hizo? Un barco estaría cerca, un salvavidas. Natürlich, pon ahí para ti. ¿Lo harías o no? El hombre que se ahogó hace nueve días frente a la roca de Maiden. Ahora lo están esperando. La verdad, escúpala. Yo querría. Yo lo intentaría. No soy un nadador fuerte. Agua fría suave. Cuando le meto la cara en la cuenca de Clongowes. ¡No puedo ver! ¿Quién está detrás de mí? ¡Fuera rápido, rápido! ¿Ves la marea fluyendo rápidamente por todos lados, laminando los bajos de la arena rápidamente, moleteando el coco? Si tuviera tierra bajo mis pies. Quiero que su vida siga siendo suya, la mía que sea mía. Un hombre ahogado. Sus ojos humanos me gritan por horror de su muerte. I. Con él juntos abajo.. No pude salvarla. Aguas: muerte amarga: perdida.
Una mujer y un hombre. Veo sus escaramuzas. Apuesto a que está prendido.
Su perro deambulaba por un banco de arena menguando, trotando, olfateando por todos lados. Buscando algo perdido en una vida pasada. De pronto se escapó como una liebre limitante, las orejas arrojaron hacia atrás, persiguiendo la sombra de una gaviota lowskimming. El silbato chillido del hombre le tocó las orejas cojeadas. Se dio la vuelta, acotado hacia atrás, se acercó, trotó sobre mangos centelleantes. En un tenney de campo un dólar, trippant, propiamente dicho, desvestido. En la franja de encajes de la marea se detuvo con antepechos rígidos, orejas puntiagudas de mar. Su hocico levantado ladraba ante la ola, manadas de amorso de mar. Serpenteaban hacia sus pies, rizándose, desplegando muchas crestas, cada nueve, rompiendo, plaqueando, de lejos, de más lejos, olas y olas.
Recolectores de berberechos. Vadearon un poco en el agua y, agachándose, asediaron sus bolsas y, levantándolas de nuevo, vadearon. El perro les gritó corriendo, los crió y los pateó, cayendo a cuatro patas, nuevamente los crió con adulación bajista muda. Desatendido guardaba por ellos mientras llegaban hacia la arena más seca, un trapo de lengua de lobo redjadeando de sus mandíbulas. Su cuerpo moteado deambuló delante de ellos y luego se desplomó al galope de un ternero. El cadáver yacía en su camino. Se detuvo, olfateó, lo acechó a su alrededor, hermano, husmeando más cerca, le dio la vuelta, olfateando rápidamente como un perro por todo el perro muerto cayó despreciado. Dogskull, dogsniff, ojos en el suelo, se mueve a un gran gol. ¡Ah, pobre cuerpo de perro! Aquí yace el cuerpo del pobre cuerpo de perro.
—Jirones! ¡Fuera de eso, mestizo!
El grito lo trajo de regreso a su amo y una patada contundente sin botas lo mandó ileso a través de un asador de arena, agachado en vuelo. Se agachó hacia atrás en una curva. No me ve. A lo largo de la orilla del topo pirateó, perró, olía una roca y de debajo de una pata trasera amartillada orinó contra ella. Trotó hacia adelante y, levantando de nuevo su pata trasera, se enojó rápido corto ante una roca infundida. Los placeres simples de los pobres. Sus patas traseras dispersaron entonces la arena: luego sus patas delanteras incursionaron y profundizaron. Algo que ahí enterró, su abuela. Enraizó en la arena, incursionó, ahondando y se detuvo a escuchar el aire, volvió a raspar la arena con una furia de sus garras, cesando pronto, un pard, una pantera, se metió en espoleta, buiteando a los muertos.
Después de que me despertó anoche mismo sueño o fue? Espera. Pasillo abierto. Calle de rameras. Recuerda. Haroun al Raschid. Lo estoy almosting. Ese hombre me guió, habló. Yo no tenía miedo. El melón que tenía lo sostenía contra mi cara. Sonrió: olor a fruta cremosa. Esa era la regla, dijo. En. Ven. Alfombra roja extendida. Verás quién.
Al hombro sus bolsas penosamente, los egipcios rojos. Sus pies azulados de pantalones doblados abofeteaban la arena pegajosa, un silenciador de ladrillo opaco estrangulando su cuello sin afeitar. Con pasos de mujer siguió: el rufián y su mort paseante. El botín colgaba de su espalda. La arena suelta y la arena de concha le costraban los pies descalzos. Acerca de su cara windraw pelo arrastrado. Detrás de su señor, su compañero de ayuda, bing awast a Romeville. Cuando la noche esconde los defectos de su cuerpo llamando debajo de su chal marrón desde un arco donde los perros se han sumido. Su imaginario está tratando a dos Dublines Reales en O'Loughlin's de Blackpitts. Buss ella, wap en la jerga de ron pícaro, para, ¡oh, mi tonja wapping dell! La blancura de una oveja bajo sus trapos rancios. El carril de Fumbally esa noche: el tanyard huele.
Blanco tus famosos, rojo tu gan
Y tus canteras son delicadas.
Sofá un hogshead conmigo entonces.
En el clip de darkmans y beso.
Delectación morosa Aquino tunbelly llama a esto, frate porcospino. Adán incaído cabalgó y no surcado. Llámalo déjalo: tus canteras es la dulzura. El lenguaje no es peor que el suyo. Monkwords, marybeads jabber en sus fajas: roguewords, nuggets duros golpetean en sus bolsillos.
Pasando ahora.
Un ojo lateral en mi sombrero Hamlet. ¿Si de repente estuviera desnudo aquí mientras me siento? Yo no lo soy. A través de las arenas de todo el mundo, seguido de la espada llameante del sol, hacia el oeste, trekking a tierras vespertinas. Ella camina penosamente, schlepps, entrena, arrastra, trascinde su carga. Una marea occidental, dibujada por la luna, a su paso. Mareas, miriadislocadas, dentro de ella, sangre no mía, oinopa ponton, un mar de vino. He aquí la sierva de la luna. En el sueño el letrero mojado le llama hora, le pide que se levante. Enamorado, cama de niños, lecho de muerte, con velas fantasmales. Omnis caro ad te veniet. Viene, vampiro pálido, a través de la tormenta sus ojos, su murciélago navega ensangrentando el mar, boca a boca el beso de su boca.
Aquí. Ponle un alfiler a ese tipo, ¿quiere? Mis tabletas. Boca a su beso. No. Deben ser dos de em. Pega bien los mismos. El beso de boca a su boca.
Sus labios labiados y boca sin carne labios de aire: boca a su moomb. Oomb, tumba de todomútero. Su boca moldeada emitiendo aliento, inexpresivo: ooeeehah: rugido de planetas catarácticos, globed, ardiente, rugiente wayawayaway away. Papel. Los billetes, los explotan. La carta del viejo Deasy. Aquí. Agradeciendo por la hospitalidad arranca el extremo en blanco. Dándole la espalda al sol se inclinó muy lejos a una mesa de roca y garabateó palabras. Eso es dos veces me olvidé de tomar resbalón del mostrador de la biblioteca.
Su sombra yacía sobre las rocas mientras se inclinaba, terminando. ¿Por qué no interminables hasta la estrella más lejana? Oscuramente están ahí detrás de esta luz, oscuridad brillando en el brillo, delta de Casiopea, mundos. Yo se sienta ahí con la vara de ceniza de su augur, en sandalias prestadas, de día junto a un mar lívido, sin embargo, en la noche violeta caminando bajo un reinado de estrellas groseras. Lanzo esta sombra terminada de mi parte, manshape ineluctable, llámelo de vuelta. Sin fin, ¿sería mía, forma de mi forma? ¿Quién me vigila aquí? ¿Quién en alguna parte leerá estas palabras escritas? Señales en un campo blanco. En algún lugar para alguien en tu voz más fluida. El buen obispo de Cloyne le quitó el velo del templo de su sombrero de pala: velo del espacio con emblemas de colores eclosionados en su campo. Agárrate fuerte. Coloreado en un piso: sí, así es. Plano veo, entonces pienso distancia, cerca, lejos, plano veo, oriente, atrás. ¡Ah, mira ahora! Vuelve a caer repentinamente, congelado en estereoscopio. Click hace el truco. Encuentras que mis palabras son oscuras. La oscuridad está en nuestras almas ¿no crees? Flutier. Nuestras almas, vergonzosas heridas por nuestros pecados, se aferran a nosotros aún más, una mujer a su amante aferrada, cuanto más, más.
Ella confía en mí, su mano gentil, los ojos largos. Ahora, ¿dónde diablos azul la llevo más allá del velo? En la modalidad ineluctable de la visualidad ineluctable. Ella, ella, ella. ¿Qué ella? La virgen en la ventana de Hodges Figgis' el lunes buscando uno de los libros del alfabeto que ibas a escribir. Mirada aguda que le diste. Muñeca a través del jesse trenzado de su parasol. Vive en el parque Leeson con pena y kickshaws, una dama de letras. Háblale eso a alguien más, Stevie: un pickmeup. Apuesto a que lleva esas maldición de Dios se queda tirantes y medias amarillas, dobladas con lana grumosa. Hablar de albóndigas de manzana, piuttosto. ¿Dónde está tu ingenio?
Tócame. Ojos suaves. Suave mano suave y suave. Aquí me siento solo. O, tocarme pronto, ahora. ¿Cuál es esa palabra conocida por todos los hombres? Estoy tranquilo aquí solo. Triste también. Tocar, tocarme.
Se recostó a plena altura sobre las rocas afiladas, metiendo la nota garabateada y el lápiz en un bolsillo, su sombrero inclinado hacia abajo sobre sus ojos. Ese es el movimiento de Kevin Egan que hice, asintiendo para su siesta, sueño sabático. Et vidit Deus. Et erant valde bona. ¡Alo! Bonjour. Bienvenidos como las flores en mayo. Bajo su hoja observaba a través de latigazos de pavón real el sol del sur. Estoy atrapada en esta escena ardiente. La hora de Pan, la faunística del mediodía. Entre las plantas serpenteantes gomosas, los frutos milkoozing, donde en las aguas carnosas las hojas se encuentran anchas. El dolor está lejos.
Y no más se vuelven a un lado y crían
Su mirada se meditaba en sus botas anchas, los descartes de un dólar, nebeneinander. Contó los pliegues de cuero fruncido donde el pie de otro había anidado cálido. El pie que golpeaba el suelo en tripudio, pie me desencanta. Pero estabas encantada cuando el zapato de Esther Osvalt te fue encima: chica que conocí en París. Tiens, quel petit pied! Amigo acérrimo, alma de hermano: el amor de Wilde que no se atreve a decir su nombre. Su brazo: el brazo de Cranly. Ahora me dejará. ¿Y la culpa? Como soy. Como soy. Todo o nada en absoluto.
En largos lassoes del lago Cock el agua fluía llena, cubriendo verdemente lagunas de arena, subiendo, fluyendo. Mi cenicero flotará. Voy a esperar. No, pasarán, pasarán, rozando contra las rocas bajas, arremolinándose, pasando. Mejor que acabe este trabajo rápido. Escucha: una onda de cuatro palabras: seesoo, hrss, rsseeiss, ooos. Vehemente aliento de aguas en medio de serpientes marinas, crianza de caballos, rocas. En copas de rocas badea: flop, slop, slap: acotado en barriles. Y, gastado, su discurso cesa. Fluye purling, ampliamente fluyendo, flotando foampool, flor desenrollando.
Bajo la marea ascendente vio que las malas hierbas retorciéndose se levantaban lánguidamente y balanceaban brazos reacios, silbando sus enaguas, en agua susurrante balanceándose y volteando tímidas hojas plateadas. Día a día: noche por noche: levantado, inundado y dejado caer. Señor, están cansados; y, susurrando, suspiran. San Ambrosio lo escuchó, suspiro de hojas y olas, esperando, esperando la plenitud de sus tiempos, diebus ac noctibus iniurias patiens ingemiscit. Sin fin se reunieron; en vano entonces liberado, desenfadado, wending back: telar de la luna. Cansada también a la vista de amantes, hombres lascivos, una mujer desnuda que brilla en sus cortes, dibuja un trabajo de aguas.
Cinco brazas ahí fuera. Completa braza cinco tu padre miente. A la una, dijo. Encontrado ahogado. Agua alta en el bar de Dublín. Conduciendo ante él una deriva suelta de escombros, fanaticos de peces, conchas tontas. Un cadáver levantando blanco salado de la resaca, balanceando un ritmo un ritmo una marsopa hacia tierra. Ahí está. Engancharlo rápido. Tire. Hundido aunque esté bajo el suelo acuoso. Lo tenemos. Fácil ahora.
Bolsa de corpsegas humedeciendo en salmuera asquerosa. Un carcaj de pececillos, gordo de un titbit esponjoso, destellan a través de las rendijas de su bragueta abotonada. Dios se convierte en hombre se convierte en pez se convierte en báculo ganso se convierte en montaña de plumas. Respiraciones muertas Yo vivo respiro, piso polvo muerto, devoro un despojo orinoso de todos los muertos. Atrapado descaradamente sobre la cañonera respira hacia arriba el hedor de su tumba verde, su hocico leproso roncando al sol.
A seachange esto, ojos marrones azul sal. Seadeath, la más leve de todas las muertes conocidas por el hombre. Viejo Padre Océano. Prix de Paris: cuidado con las imitaciones. Simplemente le das un juicio justo. Disfrutamos inmensamente.
Ven. Tengo sed. Nublando sobre. No hay nubes negras en ningún lado, ¿las hay? Tormenta. Allbright cae, orgulloso relámpago del intelecto, Lucifer, dico, qui nescit occasum. No. Mi sombrero de berberecho y personal y hismy sandalia shoon. ¿Dónde? A tierras vespertinas. La tarde se encontrará.
Tomó la empuñadura de su cenicero, lanzándose con él suavemente, dalling quieto. Sí, la tarde se encontrará en mí, sin mí. Todos los días hacen su fin. Por cierto el próximo cuándo es el martes será el día más largo. De todo el feliz año nuevo, madre, el ron tum tiddledy tum. Lawn Tennyson, caballero poeta. Già. Para la vieja bruja con los dientes amarillos. Y Monsieur Drumont, caballero periodista. Già. Mis dientes están muy mal. Por qué, me pregunto. Sentir. Ese va también. Conchas. ¿Debo ir a un dentista, me pregunto, con ese dinero? Ese. Esto. Toothless Kinch, el superhombre. ¿Por qué es eso, me pregunto, o significa algo tal vez?
Mi pañuelo. Él lo tiró. Lo recuerdo. ¿No lo retomé?
Su mano manoseó en vano en sus bolsillos. No, no lo hice Mejor compra uno.
Colocó los mocos secos recogidos de su fosa nasal sobre una repisa de roca, cuidadosamente. Por lo demás deja ver quién lo hará.
Detrás. A lo mejor hay alguien.
Volteó la cara por encima de un hombro, rere respetuoso. Moviéndose a través de los largueros altos de aire de un maestro de tres, sus velas se brincaban en los cruces, dirigiendo hacia arriba, moviéndose silenciosamente, un barco silencioso.
3.7.4: Preguntas de lectura y revisión
- ¿Cuáles son las epifanías en “Araby” y “The Dead”? ¿Qué percepciones psicológicas, si las hay, a sus respectivos protagonistas proporcionan sus epifanías?
- ¿Qué elementos realistas, o particularidades concretas, si las hay, poseen “Araby”, “The Dead” y los extractos de Ulises? ¿Cómo configuran estos elementos sus respectivas narrativas?
- ¿Cómo usa Joyce el simbolismo en “Araby”, “The Dead” y los extractos de Ulises? ¿Cuál es el efecto de este simbolismo en sus respectivas narrativas?
- ¿Cómo utiliza Joyce el punto de vista en “Araby”, “The Dead” y los extractos de Ulises? ¿Cuál es el efecto de este uso del punto de vista en sus respectivas narrativas?


