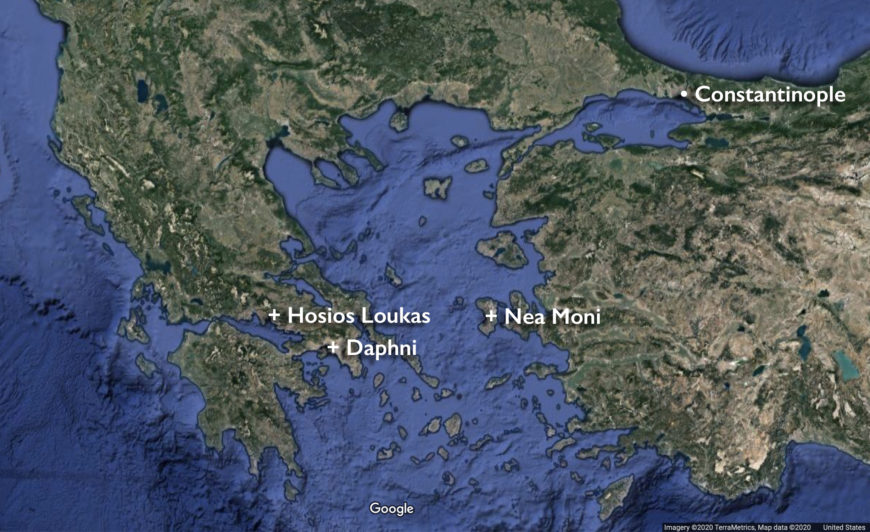6.6: Bizantino
- Page ID
- 106301
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\dsum}{\displaystyle\sum\limits} \)
\( \newcommand{\dint}{\displaystyle\int\limits} \)
\( \newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim\limits} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)Arte bizantino
El Imperio Romano continuó como el Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla.
c. 330 - 1453 C.E.
Una guía para principiantes
El arte bizantino, una introducción
por Dr. ELLEN HURST

Hablar de “Arte Bizantino” es un poco problemático, ya que el imperio bizantino y su arte abarcaron más de un milenio y penetraron regiones geográficas alejadas de su capital en Constantinopla. Así, el arte bizantino incluye obras creadas desde el siglo IV hasta el siglo XV y que abarcan partes de la península italiana, el borde oriental del mundo eslavo, el Medio Oriente y el norte de África. Entonces, ¿qué es el arte bizantino y qué queremos decir cuando usamos este término?

Es útil saber que el arte bizantino generalmente se divide en tres períodos distintos:
Bizantino temprano (c. 330—843) Bizantino
medio (c. 843—1204) Bizantino
tardío (c. 1261—1453)
Bizantino temprano (c. 330—750)

El emperador Constantino adoptó el cristianismo y en 330 trasladó su capital de Roma a Constantinopla (actual Estambul), en la frontera oriental del Imperio Romano. El cristianismo floreció y suplantó gradualmente a los dioses grecorromanos que antes habían definido la religión y la cultura romanas. Este cambio religioso afectó dramáticamente el arte que se creó en todo el imperio.
Las primeras iglesias cristianas se construyeron durante este período, incluida la famosa Santa Sofía (arriba), que fue construida en el siglo VI bajo el emperador Justiniano. Durante este periodo también se realizaron decoraciones para el interior de iglesias, incluyendo iconos y mosaicos. Iconos, como la Virgen (Theotokos) y el Niño entre los santos Teodoro y Jorge (izquierda), sirvieron como herramientas para que los fieles accedieran al mundo espiritual, sirvieron como puertas espirituales.
De igual manera, los mosaicos, como los que se encuentran dentro de la Iglesia de San Vitale en Rávena, buscaban evocar el reino celestial. En esta obra, las figuras etéreas parecen flotar sobre un fondo dorado que es representativo de ningún espacio terrenal identificable. Al colocar estas figuras en un mundo espiritual, los mosaicos también dieron a los fieles cierto acceso a ese mundo. Al mismo tiempo, hay mensajes políticos del mundo real que afirman el poder de los gobernantes en estos mosaicos. En este sentido, el arte del Imperio Bizantino continuó algunas de las tradiciones del arte romano.

En términos generales, el arte bizantino difiere del arte de los romanos en que le interesa representar aquello que no podemos ver: el mundo intangible del Cielo y lo espiritual. Así, el interés grecorromano por la profundidad y el naturalismo es sustituido por un interés por la planitud y el misterio.
Bizantino Medio (c. 850—1204)
El período bizantino medio siguió a un periodo de crisis para las artes llamado la Controversia Iconoclástica, cuando el uso de imágenes religiosas fue acaloradamente disputado. Los iconoclastos (los que preocupaban que el uso de las imágenes fuera idólatra), destruyeron imágenes, dejando pocas imágenes supervivientes de la época bizantina Temprana. Afortunadamente para la historia del arte, los partidarios de las imágenes ganaron la pelea y siguieron cientos de años de producción artística bizantina.
Los intereses estilísticos y temáticos del período bizantino temprano continuaron durante el período bizantino medio, con un enfoque en la construcción de iglesias y la decoración de sus interiores. Hubo algunos cambios significativos en el imperio, sin embargo, que provocaron algún cambio en las artes. Primero, la influencia del imperio se extendió al mundo eslavo con la adopción rusa del cristianismo ortodoxo en el siglo X. Por lo tanto, el arte bizantino recibió nueva vida en las tierras eslavas.


La arquitectura en el período bizantino medio se movió abrumadoramente hacia el plan centralizado de cruz en cuadrado por el que la arquitectura bizantina es más conocida.
Estas iglesias solían estar en una escala mucho menor que la masiva Santa Sofía en Estambul, pero, al igual que Santa Sofía, la línea del techo de estas iglesias siempre estuvo definida por una cúpula o cúpulas. Este período también vio una mayor ornamentación en los exteriores de las iglesias. Un ejemplo particularmente bueno de esto es el monasterio Hosios Loukas del siglo X en Grecia (arriba).


Este fue también un periodo de mayor estabilidad y riqueza. Como tal, los clientes adinerados encargaron artículos privados de lujo, entre ellos marfiles tallados, como el célebre Harbaville Tryptich (arriba y abajo), que se utilizó como objeto devocional privado. Al igual que el icono del siglo VI discutido anteriormente (Virgen (Theotokos) y Niño entre los santos Teodoro y Jorge), ayudó al espectador a acceder al reino celestial. Curiosamente, el patrimonio del mundo grecorromano se puede ver aquí, en la conciencia de la masa y el espacio. Vea por ejemplo la sutil ruptura de la recta caída de cortinas por la rodilla derecha que se proyecta hacia adelante en las dos figuras en el registro inferior del Tríptico de Harbaville (izquierda). Este interés por representar el cuerpo con cierto naturalismo refleja un interés revivido por el pasado clásico durante este periodo. Entonces, por más que sea tentador describir todo el arte bizantino como “etéreo” o “aplanado”, es más exacto decir que el arte bizantino es diverso. Había muchos intereses políticos y religiosos, así como distintas fuerzas culturales que dieron forma al arte de diferentes épocas y regiones dentro del Imperio Bizantino.
Bizantino tardío (c. 1261— 1453)
Entre 1204 y 1261, el Imperio Bizantino sufrió otra crisis: la ocupación latina. Cruzados de Europa occidental invadieron y capturaron Constantinopla en 1204, derrocando temporalmente el imperio en un intento de devolver al imperio oriental al redil de la cristiandad occidental. (En este punto el cristianismo se había dividido en dos campos distintos: el cristianismo oriental [ortodoxo] en el Imperio Bizantino y el cristianismo occidental [latino] en el oeste europeo).

Para 1261 el Imperio Bizantino estaba libre de sus ocupantes occidentales y se erigió como un imperio independiente una vez más, aunque marcadamente debilitado. La amplitud del imperio se había encogido, y así tenía su poder. Sin embargo Bizancio sobrevivió hasta que los otomanos tomaron Constantinopla en 1453. A pesar de este periodo de disminución de la riqueza y la estabilidad, las artes continuaron floreciendo en el periodo bizantino tardío, tanto como lo había hecho antes.

Aunque Constantinopla cayó en manos de los turcos en 1453, lo que provocó el fin del Imperio Bizantino, el arte y la cultura bizantinas continuaron viviendo en sus puestos de avanzada de gran alcance, así como en Grecia, Italia y el Imperio Otomano, donde había florecido durante tanto tiempo. El Imperio ruso, que comenzaba a emerger por primera vez en la época en que cayó Constantinopla, continuó como heredero de Bizancio, con iglesias e iconos creados en un distinto estilo “ruso-bizantino” (izquierda). De igual manera, en Italia, cuando surgió por primera vez el Renacimiento, tomó prestado en gran medida de las tradiciones de Bizancio. Madonna entronizada de Cimabue de 1280—1290 es uno de los primeros ejemplos del interés renacentista por el espacio y la profundidad en la pintura sobre paneles. Pero la pintura se basa en convenciones bizantinas y está totalmente en deuda con las artes de Bizancio.
Entonces, si bien podemos hablar del fin del Imperio Bizantino en 1453, es mucho más difícil trazar límites geográficos o temporales alrededor del imperio, ya que se extendió a regiones vecinas y persistió en tradiciones artísticas mucho después de su propia desaparición.
Recursos adicionales:
Harbaville Tríptico en el Louvre
Bizancio en Heilbrunn Cronología de la historia del arte del Museo Metropolitano de Arte
Para instructores: plan de lecciones relacionadas sobre Recursos Docentes de Historia del Arte
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:


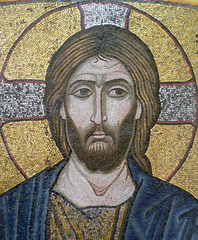


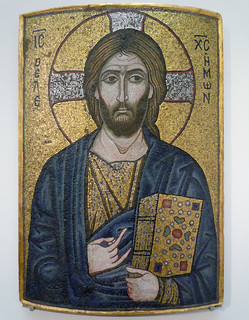

Acerca de los periodos cronológicos del Imperio Bizantino
por DR. EVAN FREEMAN
Este ensayo pretende introducir los periodos de la historia bizantina, con atención a los desarrollos del arte y la arquitectura.

De Roma a Constantinopla
En 313, el Imperio Romano legalizó el cristianismo, iniciando un proceso que eventualmente desmantelaría su tradición pagana centenaria. Poco después, el emperador Constantino transfirió la capital del imperio de Roma a la antigua ciudad griega de Bizanción (la moderna Estambul). Constantino renombró a la nueva ciudad capital “Constantinopla” (“la ciudad de Constantino”) después de sí mismo y la dedicó en el año 330. Con estos acontecimientos, nació el Imperio Bizantino, ¿o fue?

El término “Imperio Bizantino” es un poco injusto. Los bizantinos entendieron que su imperio era una continuación del antiguo Imperio Romano y se referían a sí mismos como “romanos”. El uso del término “bizantino” solo se generalizó en Europa después de que Constantinopla finalmente cayera ante los turcos otomanos en 1453. Por esta razón, algunos estudiosos se refieren a Bizancio como el “Imperio Romano de Oriente”.
Historia bizantina
La historia de Bizancio es notablemente larga. Si contamos la historia del Imperio Romano de Oriente desde la dedicación de Constantinopla en 330 hasta su caída ante los otomanos en 1453, el imperio perduró unos 1,123 años.
Los estudiosos suelen dividir la historia bizantina en tres períodos principales: Bizancio temprano , Bizancio medio y Bizancio tardío. Pero es importante señalar que estas designaciones históricas son la invención de los estudiosos modernos más que de los propios bizantinos. Sin embargo, estos períodos pueden ser útiles para marcar eventos significativos, contextualizar el arte y la arquitectura, y comprender las tendencias culturales más amplias en la historia de Bizancio.
Bizancio Temprano: c. 330—843
Los estudiosos a menudo no están de acuerdo sobre los parámetros del período bizantino temprano. Por un lado, este periodo vio una continuación de la sociedad y la cultura romanas, entonces, ¿es realmente correcto decir que comenzó en el 330? Por otro lado, la aceptación del cristianismo por parte del imperio y el desplazamiento geográfico hacia el oriente inauguraron una nueva era.

Siguiendo el abrazo de Constantino al cristianismo, la iglesia disfrutó del patrocinio imperial, construyendo iglesias monumentales en centros como Roma, Constantinopla y Jerusalén. En el oeste, el imperio enfrentó numerosos ataques de nómadas germánicos del norte, y Roma fue saqueada por los godos en 410 y por los vándalos en 455. La ciudad de Rávena, en el noreste de Italia, saltó a la fama en los siglos V y VI cuando funcionó como capital imperial para la mitad occidental del imperio. Varias iglesias adornadas con opulentos mosaicos, como San Vitale y el cercano Sant'Apollinare en Classe, dan testimonio de la importancia de Rávena durante este tiempo.
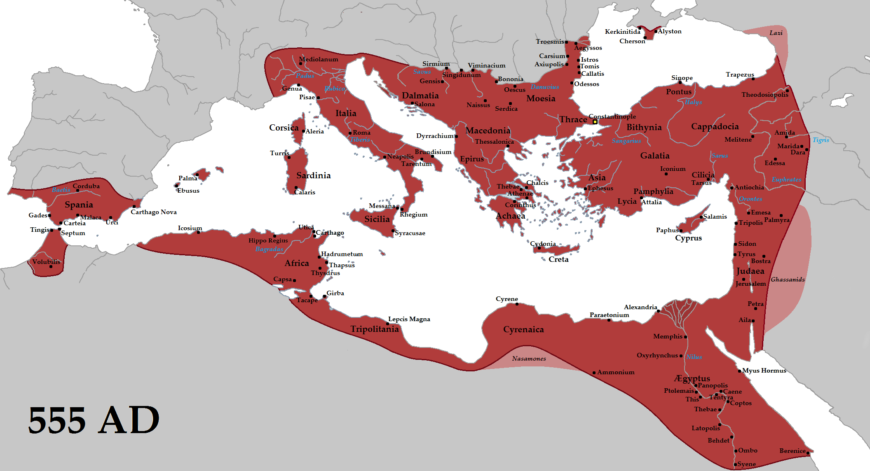
Bajo el emperador del siglo VI Justiniano I, que reinó 527-565, el Imperio Bizantino se expandió a su mayor área geográfica: abarcando los Balcanes al norte, Egipto y otras partes del norte de África al sur, Anatolia (lo que hoy es Turquía) y el Levante (incluyendo Siria moderna, Líbano, Israel y Jordania) al este, e Italia y el sur de la Península Ibérica (hoy España y Portugal) al oeste. Muchos de los mayores monumentos arquitectónicos de Bizancio, como la innovadora basílica abovedada de Santa Sofía en Constantinopla, también se construyeron durante el reinado de Justiniano.

Siguiendo el ejemplo de Roma, Constantinopla contó con una serie de espacios públicos al aire libre, incluyendo calles principales, foros, así como un hipódromo (un curso para carreras de caballos o carros con asientos públicos), en el que emperadores y funcionarios de la iglesia a menudo participó en vistosas ceremonias públicas como procesiones.
El monacato cristiano, que comenzó a prosperar en el siglo IV, recibió el patrocinio imperial en sitios como el Monte Sinaí en Egipto.


Sin embargo, a mediados del siglo VII comenzó lo que algunos estudiosos llaman las “edades oscuras” o el “período de transición” en la historia bizantina. Tras el surgimiento del Islam en Arabia y los posteriores ataques de invasores árabes, Bizancio perdió territorios sustanciales, entre ellos Siria y Egipto, así como la ciudad simbólicamente importante de Jerusalén con sus sitios sagrados de peregrinación. El imperio experimentó un declive en el comercio y una recesión económica.
Ante este telón de fondo, y quizás alimentada por las ansiedades sobre el destino del imperio, la llamada “Controversia iconoclástica” estalló en Constantinopla en los siglos VIII y IX. Líderes de la iglesia y emperadores debatieron el uso de imágenes religiosas que representaban a Cristo y a los santos, algunos los honraban como imágenes sagradas, o “íconos”, y otros los condenaban como ídolos (como las imágenes de deidades en la antigua Roma) y aparentemente destruyendo algunos. Por último, en 843, la Iglesia y las autoridades imperiales afirmaron definitivamente el uso de imágenes religiosas y pusieron fin a la Controversia Iconoclástica, acontecimiento celebrado posteriormente por los bizantinos como el “Triunfo de la Ortodoxia”.
Bizancio Medio: c. 843—1204
En el período posterior a la iconoclasia, el imperio bizantino gozó de una economía en crecimiento y recuperó algunos de los territorios que perdió antes. Con la afirmación de las imágenes en 843, el arte y la arquitectura volvieron a florecer. Pero la cultura bizantina también sufrió varios cambios.
Las iglesias bizantinas medias elaboraron sobre las innovaciones del reinado de Justiniano, pero a menudo fueron construidas por mecenas privadas y tendían a ser más pequeñas que los grandes monumentos imperiales de Bizancio temprano. La menor escala de las iglesias bizantinas medias también coincidió con una reducción de grandes ceremonias públicas.

Las representaciones monumentales de Cristo y la Virgen, los eventos bíblicos y una gran variedad de santos adornaban los interiores de las iglesias, como se ve en los sofisticados programas decorativos en las iglesias del monasterio de Hosios Loukas, Nea Moni y Daphni en Grecia. Pero las iglesias bizantinas medias excluyen en gran medida las representaciones de la flora y fauna del mundo natural que a menudo aparecían en los mosaicos bizantinos tempranos, tal vez en respuesta a acusaciones de idolatría durante la Controversia Iconoclasta. Además de estos desarrollos en arquitectura y arte monumental, también sobreviven exquisitos ejemplos de manuscritos, esmaltes cloisonné, mampostería y talla de marfil.
El período bizantino medio también vio un aumento de las tensiones entre los bizantinos y los europeos occidentales (a quienes los bizantinos a menudo se referían como “latinos” o “francos”). El llamado “Gran Cisma” de 1054 señaló crecientes divisiones entre los cristianos ortodoxos en Bizancio y los católicos romanos en Europa occidental.
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino: 1204—1261
En 1204, la Cuarta Cruzada —emprendida por europeos occidentales leales al Papa en Roma— se desvió de su camino a Jerusalén y saqueó la ciudad cristiana de Constantinopla. Muchos de los tesoros artísticos de Constantinopla fueron destruidos o llevados de regreso a Europa occidental como botín. Los cruzados ocuparon Constantinopla y establecieron un “Imperio latino” en territorio bizantino. Los líderes bizantinos exiliados establecieron tres estados sucesores: el Imperio de Nicea en el noroeste de Anatolia, el Imperio de Trebizond en el noreste de Anatolia y el Despotado de Epiro en el noroeste de Grecia y Albania. En 1261, el Imperio de Nicea retomó Constantinopla y coronó a Miguel VIII Paleólogo como emperador, estableciendo la dinastía paleologana que reinaría hasta el final del Imperio bizantino.

Mientras que la Cuarta Cruzada alimentó la animosidad entre los cristianos orientales y occidentales, las cruzadas fomentaron, sin embargo, el intercambio intercultural que es evidente en las artes de Bizancio y Europa occidental, y particularmente en las pinturas italianas de los períodos medieval tardío y principios del Renacimiento, ejemplificados por nuevas representaciones de San Francisco pintadas en el llamado estilo italo-bizantino.
Bizancio Tardío: 1261—1453
El mecenazgo artístico volvió a florecer después de que los bizantinos restablecieron su capital en 1261. Algunos estudiosos se refieren a este florecimiento cultural como el “Renacimiento paleólogo” (después de la dinastía paleologana gobernante). Varias iglesias existentes, como el Monasterio de Chora en Constantinopla, fueron renovadas, ampliadas y lujosamente decoradas con mosaicos y frescos. Los artistas bizantinos también estuvieron activos fuera de Constantinopla, tanto en centros bizantinos como Tesalónica, así como en tierras vecinas, como el Reino de Serbia, donde las firmas de los pintores llamados Michael Astrapas y Eutiquios se han conservado en frescos de finales del 13 y principios del 14 siglos.

Sin embargo, el Imperio Bizantino nunca se recuperó del todo del golpe de la Cuarta Cruzada, y su territorio siguió encogiéndose. Los llamamientos de Bizancio de ayuda militar de los europeos occidentales ante la creciente amenaza de los turcos otomanos en el este quedaron sin respuesta. En 1453, los otomanos finalmente conquistaron Constantinopla, convirtiendo muchas de las grandes iglesias de Bizancio en mezquitas, y poniendo fin a la larga historia del Imperio romano oriental (bizantino).


Post-Bizancio: después de 1453
A pesar de la desaparición definitiva del Imperio Bizantino, el legado de Bizancio continuó. Esto es evidente en territorios antiguamente bizantinos como Creta, donde la llamada “Escuela Cretense” de la iconografía floreció bajo el dominio veneciano (un producto famoso de la Escuela Cretense siendo Domenikos Theotokopoulos, mejor conocido como El Greco).
Pero la influencia de Bizancio también continuó extendiéndose más allá de sus antiguas fronteras culturales y geográficas, en la arquitectura de los otomanos, los íconos de Rusia, las pinturas de Italia y otros lugares.
Recursos adicionales
Video\(\PageIndex{1}\): “Bizancio (ca. 330—1453)”, La cronología de Heilbrunn de la historia del arte, El Museo Metropolitano de Arte
Controversias iconoclásticas
por DR. DAVOR DŽALTO

La palabra “icono” se refiere a muchas cosas diferentes hoy en día. Por ejemplo, usamos esta palabra para referirnos a los pequeños símbolos gráficos de nuestro software y a poderosas figuras culturales. Sin embargo, estos diferentes significados mantienen una conexión con el significado original de la palabra. “Icono” es griego para “imagen” o “pintura” y durante la época medieval, esto significó una imagen religiosa sobre un panel de madera utilizado para la oración y la devoción. Más concretamente, los íconos llegaron a tipificar el arte de la Iglesia Cristiana Ortodoxa.
“Iconoclasia” se refiere a la destrucción de imágenes u hostilidad hacia las representaciones visuales en general. Más específicamente, la palabra se usa para la Controversia iconoclástica que sacudió al Imperio Bizantino por más de 100 años.
La hostilidad abierta hacia las representaciones religiosas comenzó en 726 cuando el emperador León III tomó públicamente una posición contra los íconos; esto resultó en su remoción de las iglesias y su destrucción. Había habido muchas disputas teológicas previas sobre las representaciones visuales, sus fundamentos teológicos y legitimidad. No obstante, ninguna de ellas provocó la tremenda conmoción social, política y cultural de la Controversia Iconoclástica.

Algunos historiadores creen que al prohibir los íconos, el emperador buscó integrar a las poblaciones musulmanas y judías. Tanto los musulmanes como los judíos percibían las imágenes cristianas (que existían desde los primeros tiempos del cristianismo) como ídolos y en oposición directa a la prohibición del Antiguo Testamento de las representaciones visuales. El primer mandamiento establece,
No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás una imagen tallada — ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en el cielo arriba, o en la tierra debajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás (Éxodo 20:3-5).
Otra teoría sugiere que la prohibición fue un intento de frenar la creciente riqueza y poder de los monasterios. Produjeron los íconos y fueron blanco principal de la violencia de la Controversia Iconoclasta. Otros estudiosos ofrecen un motivo menos político, sugiriendo que la prohibición era principalmente religiosa, un intento de corregir la práctica descarriada de adorar imágenes.
El detonante de la prohibición de León III puede incluso haber sido la enorme erupción volcánica en 726 en el mar Egeo interpretada como un signo de la ira de Dios por la veneración de los íconos. No hay una respuesta simple a este complejo evento. Lo que sí sabemos es que la prohibición originó esencialmente una guerra civil que sacudió las esferas política, social y religiosa del imperio. El conflicto enfrentó al emperador y a ciertos altos funcionarios de la iglesia (patriarcas, obispos) que apoyaban la iconoclasia, contra otros obispos, clérigos inferiores, laicos y monjes, que defendían a los íconos.

La base teológica original para la iconoclasia era bastante débil. Los argumentos se basaban principalmente en la prohibición del Antiguo Testamento (citada anteriormente). Pero quedó claro que esta prohibición no era absoluta ya que Dios instruye también cómo hacer representaciones tridimensionales de los Querubines (espíritus celestiales o ángeles) para el Arca de la Alianza, que también se cita en el Antiguo Testamento, apenas un par de capítulos después del pasaje que prohíbe las imágenes ( Éxodo 25:18-20).
El emperador Constantino V dio una justificación teológica más matizada para la iconoclasia. Afirmó que cada representación visual de Cristo necesariamente termina en una herejía ya que Cristo, según los dogmas cristianos generalmente aceptados, es simultáneamente Dios y el hombre, unidos sin separación, y cualquier representación visual de Cristo separa estas naturalezas, representando solo a la humanidad de Cristo, o los confunde.
El contraargumento iconófilo (pro-icono) fue articulado de manera más convincente por San Juan de Damasco y San Teodoro el Estudito. Afirmaron que los argumentos iconoclastas simplemente estaban confundidos. Las imágenes de Cristo no representan naturalezas, siendo ni divinas ni humanas, sino una persona concreta —Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Afirmaron que en Cristo se revela el significado de la prohibición del Antiguo Testamento: Dios prohibió cualquier representación de Dios (o cualquier cosa que pudiera ser adorada como un dios) porque era imposible representar al Dios invisible. Cualquier representación de este tipo sería así un ídolo, esencialmente una representación falsa o un dios falso. Pero en la persona de Cristo, Dios se hizo visible, como un ser humano concreto, por lo que pintar a Cristo es necesario como prueba de que Dios verdaderamente, no aparentemente, se hizo hombre. El hecho de que uno pueda representar a Cristo es testigo de la encarnación de Dios.

La primera fase de la iconoclasia terminó en 787, cuando el Séptimo Concilio Ecuménico (universal) de obispos se reunió en Nicea. Este concilio afirmó la visión de los iconófilos, ordenando a todos los cristianos creyentes (ortodoxos) que respetaran los santos íconos, prohibiendo al mismo tiempo su adoración como idolatría. El emperador León V inició un segundo periodo de iconoclasia en 814, pero en 843, la emperatriz Teodora proclamó la restauración de íconos y afirmó las decisiones del Séptimo Concilio Ecuménico. Este evento aún se celebra en la Iglesia Ortodoxa como la “Fiesta de la Ortodoxia”.
Recursos adicionales:
El triunfo de las imágenes: iconos, iconoclasia y encarnación
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:

Materiales de mosaico antiguos y bizantinos
por Instituto de Arte de Chicago
Video\(\PageIndex{2}\): Video del Instituto de Arte de Chicago
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:














Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia)
Los orígenes de la arquitectura bizantina
Periodos de la historia bizantina
Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843
Bizantino Medio c. 843 — 1204
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261
Bizantino tardío 1261 — 1453
Post-Bizantino después de 1453
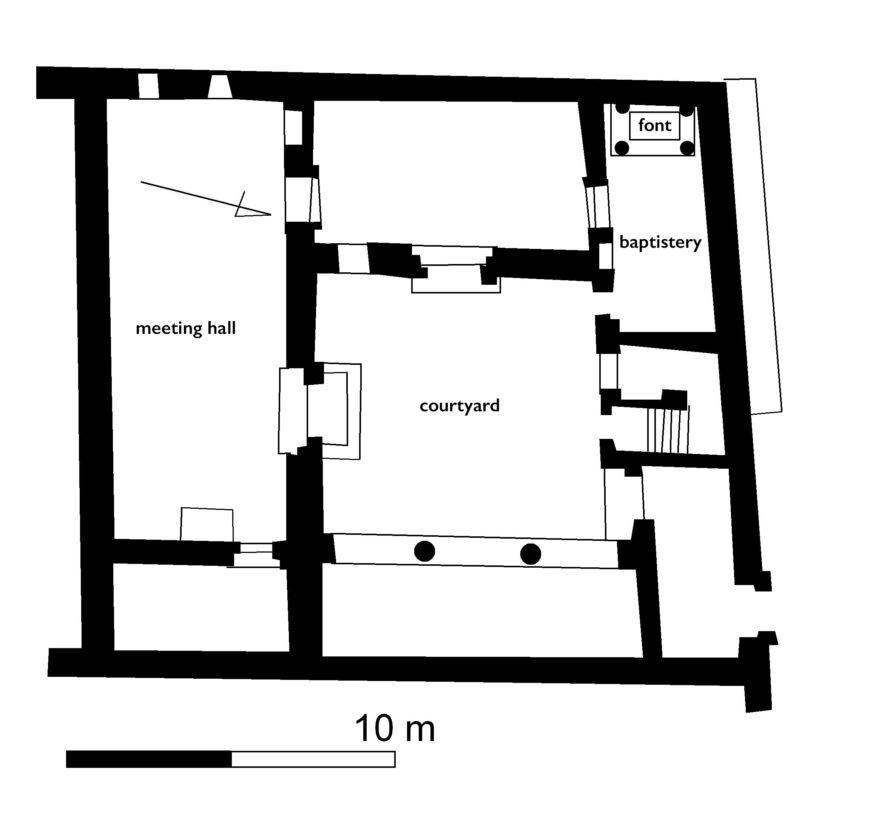
Edificios para una religión minoritaria
Oficialmente la arquitectura bizantina comienza con Constantino, pero las semillas para su desarrollo se sembraron al menos un siglo antes de que el Edicto de Milán (313) otorgara tolerancia al cristianismo. Aunque la evidencia física limitada sobrevive, una combinación de arqueología y textos puede ayudarnos a comprender la formación de una arquitectura al servicio de la nueva religión.
La domus ecclesiae, o casa-iglesia, representaba con mayor frecuencia una adaptación de una residencia antigua tardía existente para incluir una sala de reuniones y quizás un baptisterio. La mayoría de los ejemplos se conocen a partir de textos; si bien hay restos significativos en Roma, donde fueron conocidos como tituli, la mayoría de los primeros sitios de culto cristiano fueron posteriormente reconstruidos y ampliados para darles un carácter adecuadamente público, destruyendo así gran parte de la evidencia física.
Las sinagogas y mitrías de la época se conservan considerablemente mejor. Una excepción notable es la Casa Cristiana en Dura-Europas en Siria, construida c. 200 sobre un plano típico de patio. Modificada c. 230, se unieron dos salas para formar una sala de reuniones longitudinal; otra estaba provista de una piscina (una cuenca para el agua) para funcionar como baptisterio de iniciación cristiana.
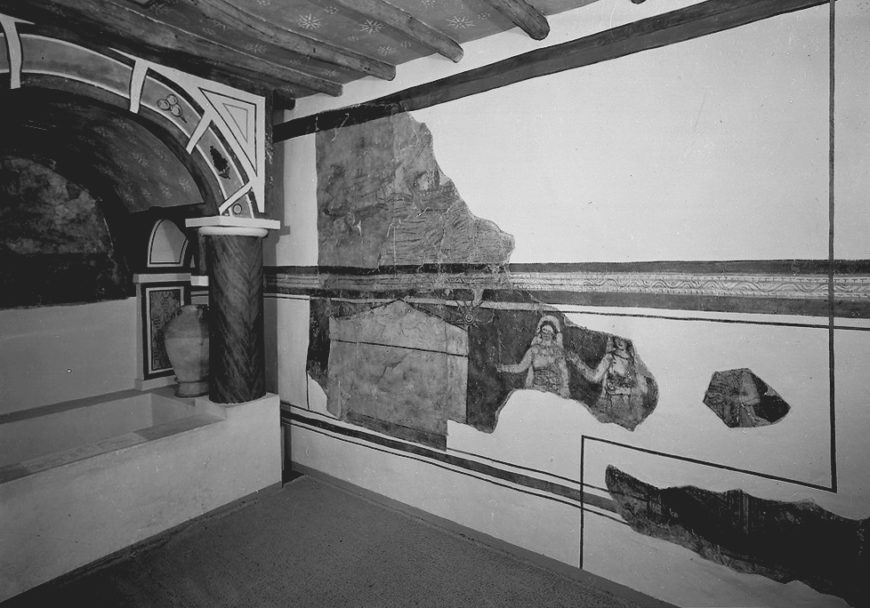
Otra casa-iglesia, considerablemente modificada, fue la casa de San Pedro en Capharnaum, visitada por los primeros peregrinos.
Entierros de los primeros cristianos
Sobrevive mejor evidencia para las costumbres funerarias, que fueron de primordial preocupación en una religión que prometía la salvación después de la muerte. A diferencia de los paganos, que practicaban tanto la cremación como la inhumación (entierro), los cristianos insistieron en la inhumación por la creencia en la resurrección corporal de los muertos al final de los días. Además de las áreas (cementerios sobre el suelo) y las catacumbas (cementerios subterráneos), los cristianos requirieron escenarios para banquetes conmemorativos o refrigeria, un remanente de las prácticas paganas.
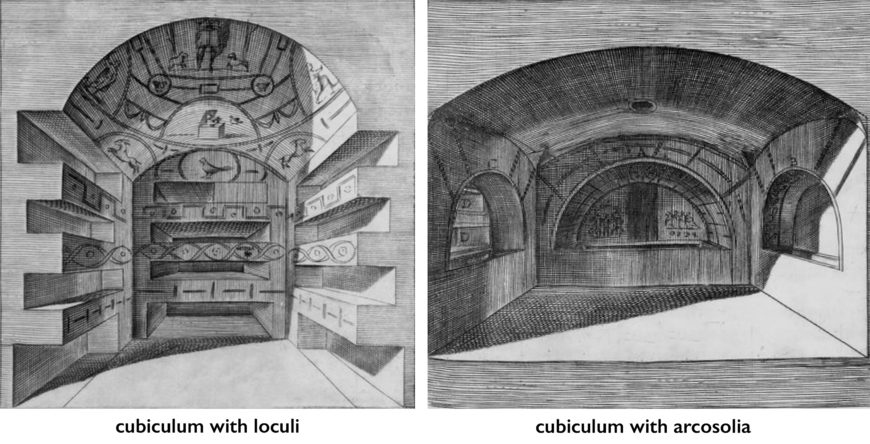
Los primeros entierros cristianos en las catacumbas romanas estaban situados en medio de los de otras religiones, pero a finales del siglo II, se conocen cementerios exclusivamente cristianos, comenzando con la Catacumba de San Calixto en la Vía Appia, c. 230. Originalmente bien organizadas con una serie de corredores paralelos tallados en la toba (una roca porosa común en Italia), las catacumbas se expandieron y crecieron más laberínticas en los siglos posteriores. En su interior, la forma más común de tumba era un simple, lóculo similar a un estante organizado en múltiples niveles en las paredes de los pasillos. Un pequeño cubículo rodeado de tumbas de arcosolio proporcionó un escenario para entierros más ricos y evidencia de estratificación social dentro de la comunidad cristiana.
Sobre el suelo, una estructura cubierta simple proporcionó un escenario para la refrigeria, como la triclia excavada debajo de S. Sebastiano, por la entrada de las catacumbas.
El desarrollo de un culto a mártires con la iglesia primitiva llevó al desarrollo de monumentos conmemorativos, generalmente llamados martires, pero también referidos en textos como tropaia y heroa. Entre los de Roma, el más importante fue el tropaión que marcaba la tumba de San Pedro en la necrópolis del Cerro Vaticano.

Aumento de la visibilidad
Para la época de la Tetrarquía, los edificios cristianos se habían vuelto más visibles y más públicos, pero sin la escala y la generosidad de sus sucesores oficiales. En Roma, la sala de reuniones de S. Crisogono parece haber sido fundada c. 300 como un monumento cristiano visible. De igual manera en Nikomedia al mismo tiempo, el salón de reuniones cristiano era lo suficientemente prominente como para ser visto desde el palacio imperial. Así como la estructura administrativa de la iglesia y el carácter básico del culto cristiano se establecieron en los primeros siglos, el edificio preconstantiniano sentó las bases para desarrollos arquitectónicos posteriores, abordando las funciones básicas que serían de primera preocupación en siglos posteriores: comunal el culto, la iniciación al culto, el entierro y la conmemoración de los muertos.
Mecenazgo imperial

Con la aceptación por parte de Constantino del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en 313, se comprometió con el mecenazgo de edificios destinados a competir visualmente con sus homólogos paganos. En grandes centros como Roma, esto significó la construcción de enormes basílicas capaces de albergar congregaciones numeradas en miles. Si bien se han debatido las asociaciones simbólicas de la basílica cristiana con sus predecesores romanos, tematizó el poder y la opulencia de formas comparables pero no exclusivas de los edificios imperiales.
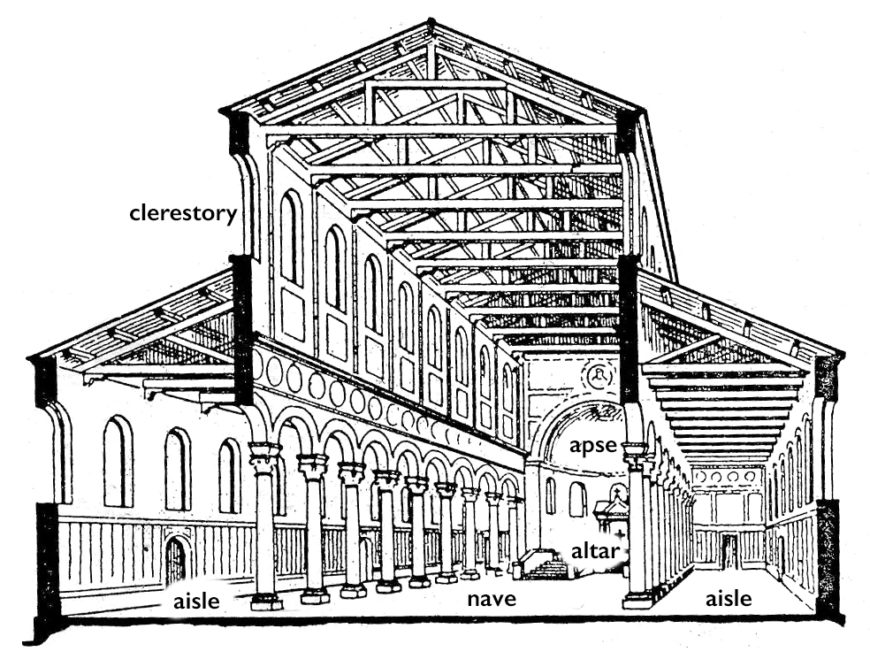
Formalmente, la basílica también se encontraba en marcado contraste con el templo pagano, en el que el culto se realizaba al aire libre. La basílica de la iglesia era esencialmente una casa de reuniones, no una estructura sagrada, pero una presencia sagrada fue creada por la congregación uniéndose en oración común; la gente, no el edificio, comprendía la ekklesia (la palabra griega para “iglesia”).
La basílica de Letrán, originalmente dedicada a Cristo, se inició c. 313 para servir como catedral de Roma, construida sobre los terrenos de un palacio imperial, donada para ser la residencia del obispo. De planta de cinco pasillos, la nave alta de la basílica estaba iluminada por ventanas de clérigos, que se elevaban por encima de los pasillos laterales acoplados a lo largo de los flancos y terminaban en un ábside en el extremo oeste, que sostenía asientos para el clero. Antes del ábside, el altar estaba rodeado por un recinto de plata, decorado con estatuas de Cristo y los Apóstoles.
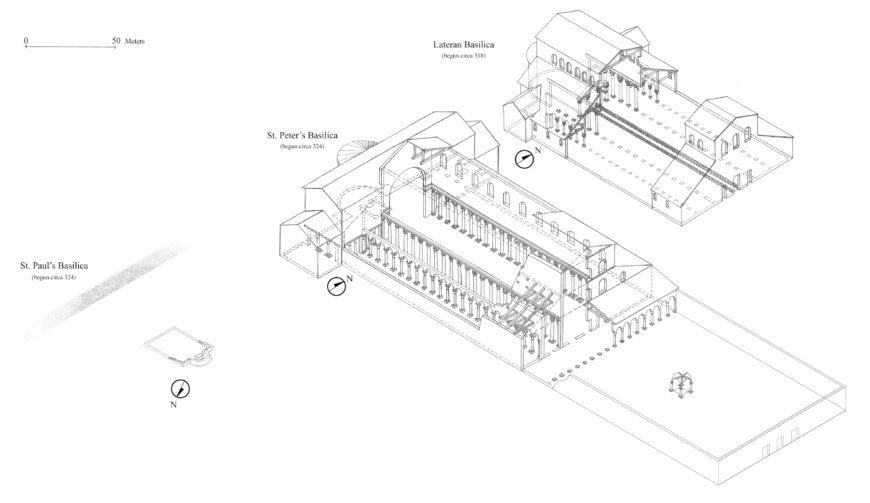
Además de las iglesias congregacionales, entre las que destaca la Letranense, apareció en Roma al mismo tiempo un segundo tipo de basílica (o basílica ambulatoria), ambientada dentro de los cementerios fuera de las murallas de la ciudad, aparentemente asociada a las veneradas tumbas de los mártires. S. Sebastiano, probablemente originalmente la Basílica Apostolorum, que pudo haberse iniciado inmediatamente antes de la Paz de la Iglesia, se levantó en el sitio de la triclia anterior, en la que los grafitis dan testimonio de la especial veneración de Pedro y Pablo en el lugar. Estas llamadas basílicas de cementerio proporcionaron un escenario para banquetes funerarios conmemorativos. Entierros esencialmente cubiertos, los pisos de las basílicas estaban pavimentados con tumbas y sus paredes envueltas por mausolea.
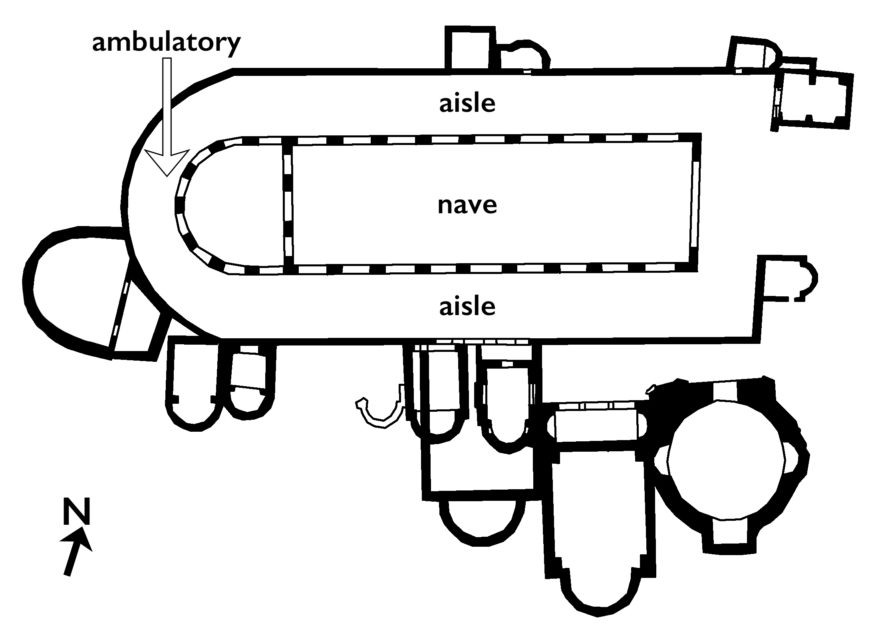
En plan eran de tres pasillos, con el pasillo continuando hacia un ambulatorio que rodeaba el ábside en el extremo oeste. A finales del siglo IV, sin embargo, se suprimió la práctica del banquete funerario, y las basílicas del gran cementerio fueron abandonadas o transformadas en iglesias parroquiales.
Martyria
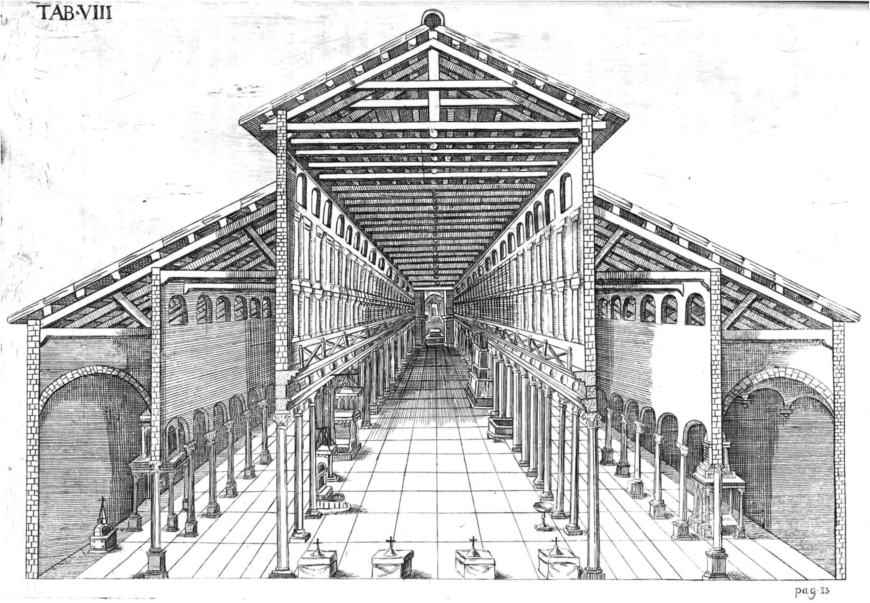

Constantino también apoyó la construcción de martiria monumental.
Lo más importante en Occidente fue la basílica de San Pedro en Roma, iniciada c. 324, originalmente funcionando como una combinación de basílica de cementerio y martirio, ubicada de manera que el punto focal era el marcador en la tumba de Pedro, cubierta por un copón (dosel) y ubicada en la cuerda del ábside occidental. La enorme basílica de cinco pasillos sirvió de escenario para entierros y refrigeria. A esto se yuxtapuesto un crucero —esencialmente un navío transversal, de un solo pasillo— que daba acceso a la tumba del santo. El atrio oriental parece haber sido ligeramente posterior en la fecha.
En Tierra Santa, los santuarios mayores yuxtaponían de manera similar las basílicas congregacionales con estructuras conmemorativas de planificación central que albergaban el sitio venerado. En Belén (c. 324), una basílica corta de cinco pasillos terminó en un octágono que marca el lugar del nacimiento de Cristo. En Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro de Constantino (dedicada 336) marcaba los sitios de la Crucifixión, el Entierro y la Resurrección de Cristo, y consistía en un complejo extenso con un atrio que se abre desde la calle principal de la ciudad; una basílica congregacional de cinco pasillos con galería; un patio interior con la roca del Calvario en una capilla en su esquina sureste; y los edículos de la Tumba de Cristo, liberados del lecho rocoso circundante, hacia el oeste. La Rotonda de Anastasis, que encierra el edículo de la Tumba, se completó sólo después de la muerte de Constantino.
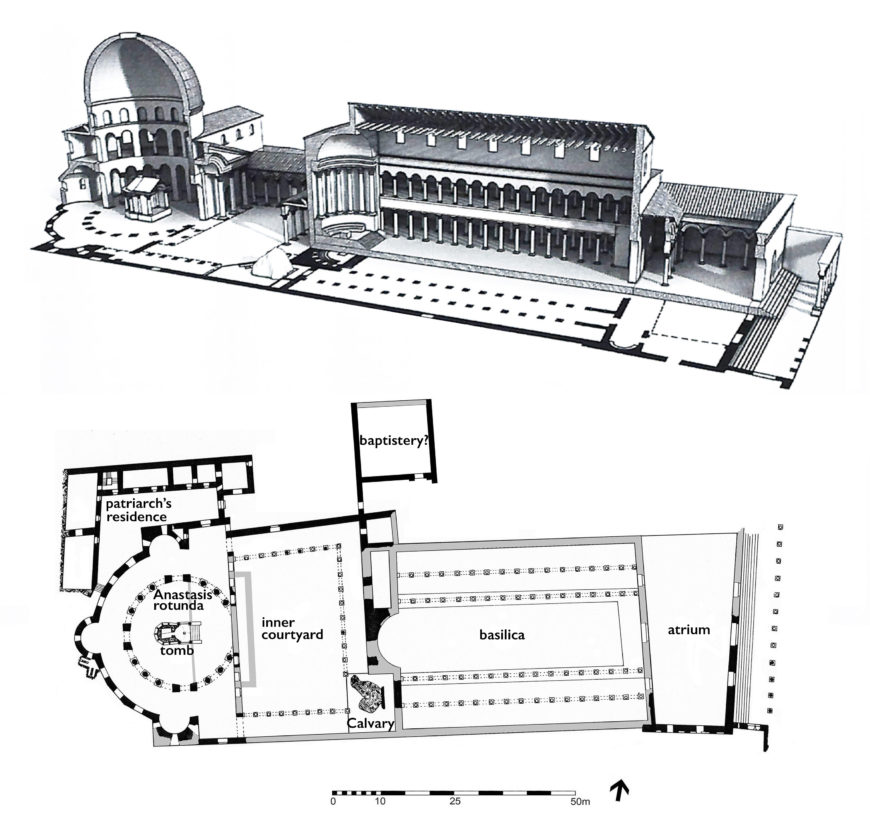
La mayoría de los martirios eran considerablemente más simples, a menudo no más que una pequeña basílica. En la iglesia Eleona de Constantino en el Monte de los Olivos, por ejemplo, se construyó una sencilla basílica sobre la cueva donde Cristo había enseñado a los Apóstoles.
Los relatos de los peregrinos, como el que dejó la monja española Egeria (c. 380), proporcionan una visión fascinante de la vida en los santuarios. Estos grandes edificios jugaron un papel importante en el desarrollo del culto a las reliquias, pero fueron menos importantes para el posterior desarrollo de la arquitectura bizantina.
Nueva Roma
Además de su aceptación del cristianismo, otro gran logro de Constantino fue el establecimiento de una nueva residencia imperial y posterior ciudad capital en el Oriente, estratégicamente ubicada en el estrecho del Bósforo. Nova Roma o Constantinopla, tal como se expuso en 324-330, amplió la armadura urbana de la antigua ciudad de Bizanción hacia el oeste para llenar la península entre el Mar de Mármara y el Cuerno de Oro, combinando elementos de urbanismo romano y helenístico.

Al igual que la antigua Roma, la nueva ciudad de Constantino se construyó sobre siete colinas y se dividió en catorce distritos; su palacio imperial yacía junto a su hipódromo, que de manera similar estaba equipado con una caja de observación real. Al igual que en Roma, había una casa del Senado, un Capitolio, grandes baños y otros servicios públicos; los foros imperiales proporcionaban sus espacios públicos; columnas triunfales, arcos y monumentos, entre ellos un coloso del emperador como Apollo-Helios, y una variedad de dedicatorias impartieron asociaciones miméticas con la antigua capital.
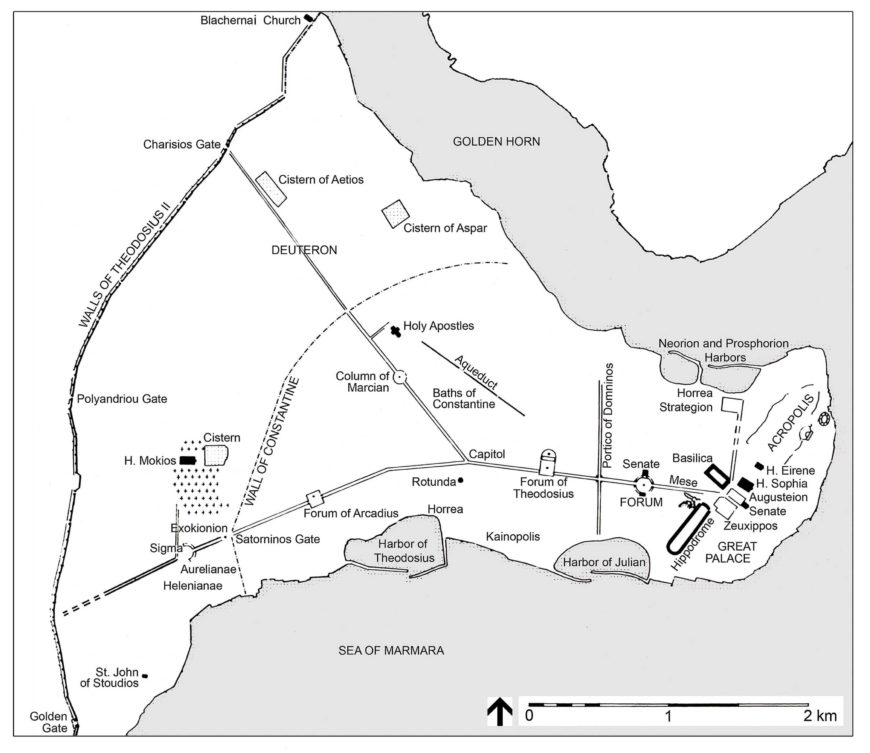
El propio mausoleo de Constantino se estableció en una posición que fomentaba una comparación con la del mausoleo de Augusto en Roma; la basilica cruciforme contigua —la iglesia de los Santos Apóstoles— fue añadida aparentemente por sus hijos. Más allá de la muy alterada columna de pórfido que alguna vez estuvo en el centro de su foro, sin embargo, prácticamente nada sobrevive de la época de Constantino; la ciudad continuó expandiéndose mucho después de su fundación.
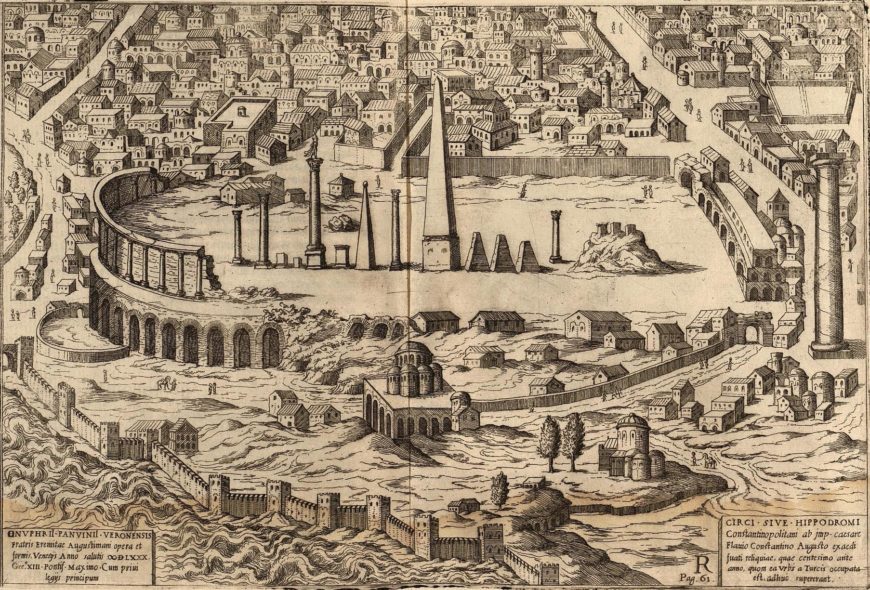
Siguiente: lee sobre Arquitectura bizantina primitiva después de Constantino
Recursos adicionales
Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)
Arquitectura bizantina temprana después de Constantino
Periodos de la historia bizantina
Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843
Bizantino Medio c. 843 — 1204
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261
Bizantino tardío 1261 — 1453
Post-Bizantino después de 1453

Basilicas y nuevas formas

Después de la época de Constantino, surgió una arquitectura de iglesia estandarizada, con la basílica para el culto congregacional dominando la construcción.
Hubo numerosas variaciones regionales: en Roma y Occidente, por ejemplo, las basílicas generalmente se alargaban sin galerías, como en S. Sabina en Roma (522-32) o S. Apollinare Nuovo en Rávena (c. 490).
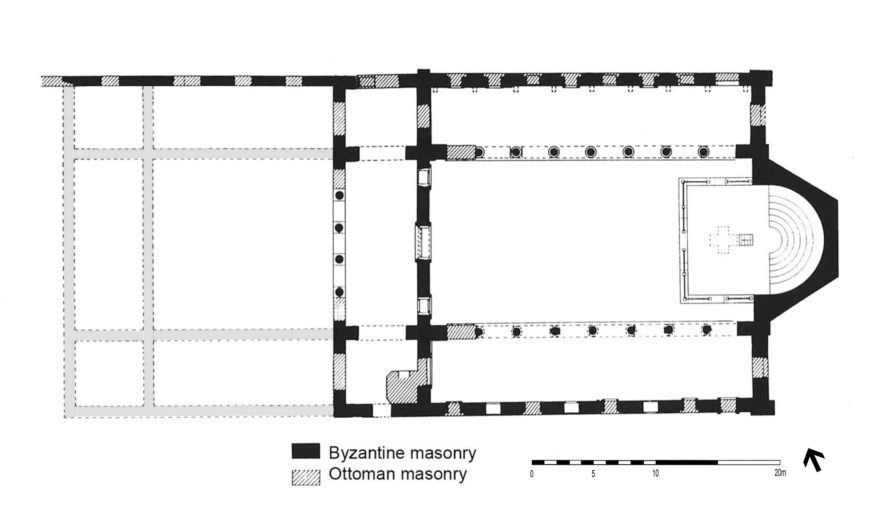
En Oriente los edificios eran más compactos y las galerías eran más comunes, como en San Juan Stoudios en Constantinopla (458) o los Achieropoiitos en Tesalónica (principios del siglo V) (ver plano y elevación).

Para el siglo V, la liturgia se había estandarizado, pero, de nuevo, con algunas variaciones regionales, evidentes en la planeación y amueblamiento de las basílicas. En general, la zona del altar estaba encerrada por una barrera templónica, con asientos semicirculares para los oficiantes (el sintronón) en la curvatura del ábside. El altar mismo estaba cubierto por un copón. Dentro de la nave, un púlpito elevado o ambo proporcionó un escenario para las lecturas del Evangelio.
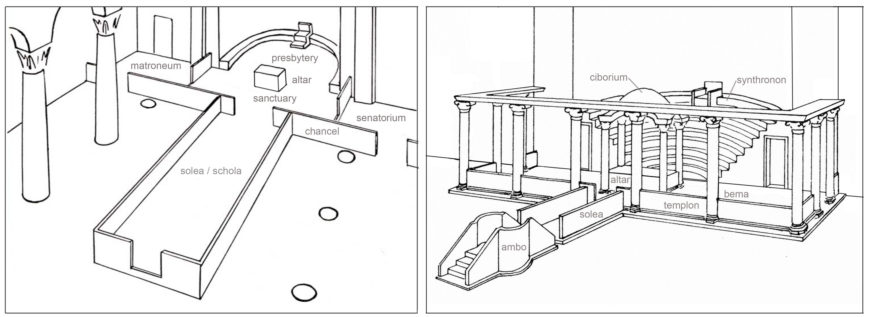

La liturgia probablemente tuvo menos efecto en la creación de nuevos diseños arquitectónicos que en el creciente simbolismo y santificación del edificio de la iglesia. Surgen algunos tipos de edificios nuevos, como la iglesia cruciforme, el tetraconcha, el octágono y una variedad de estructuras de planificación central. Tales formas pueden haber tenido connotaciones simbólicas; por ejemplo, el plan cruciforme puede ser un reflejo de la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla o asociado con la cruz vivificante, como en S. Croce en Rávena o SS. Apostoli en Milán. Otros diseños innovadores pueden haber tenido su origen en la geometría arquitectónica, como el enigmático S. Stefano Rotondo (468-83) en Roma. Las iglesias tetraconcas aisladas, alguna vez pensadas como una forma asociada con la martiria, son probablemente catedrales o iglesias metropolitanas. La tetraconcha de principios del siglo XV en la Biblioteca de Adriano en Atenas fue probablemente la primera catedral de la ciudad; que en Selucia Pieria-Antioquía, de finales del siglo V, fue posiblemente una iglesia metropolitana.


Bautisterias
Los baptisterios también aparecen como edificios prominentes en todo el Imperio, necesarios para las elaboradas ceremonias dirigidas a adultos conversos y catecúmenos. Lo más común fue un edificio simbólicamente resonante, octogonal que albergaba la fuente y se adjuntaba a la catedral, como ocurre con el Baptisterio ortodoxo (o neónico) de Rávena, c. 400-450. En Roma, el baptisterio de Letrán era una estructura octogonal independiente que se encontraba al norte del ábside de la basílica. Construido bajo Constantino, el baptisterio se expandió bajo el Papa Sixto III en el siglo V con la adición de un ambulatorio alrededor de su estructura central. La inscripción San Ambrosio compuesta para su baptisterio de Milán aclara el simbolismo de tales edificios de ocho lados:
El templo de ocho lados se ha levantado con fines sagrados
La fuente octogonal es digna para esta tarea.
Es aparente que el salón bautismal surja en este número
Por el cual la verdadera salud regresa a las personas
A la luz del Cristo resucitado inscripción atribuida a San Ambrosio de Milán
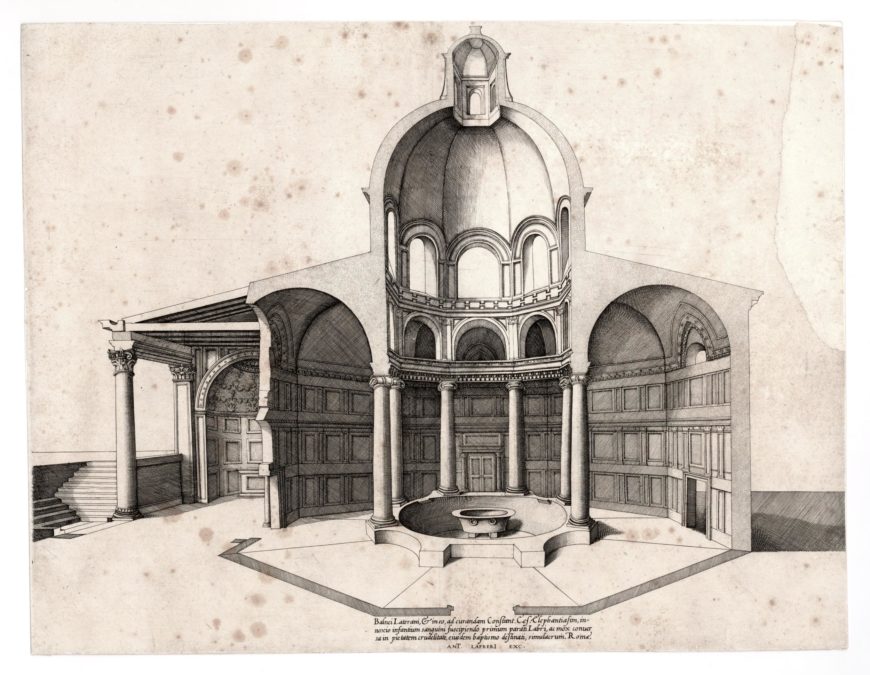

Asociado a muerte y resurrección, el tipo de planeación deriva de la mausolea tarromana, aunque no directamente de la Rotonda de Anastasis. Abundan las variaciones: en Butrinto (en la Albania moderna) y Nocera (en el suroeste de Italia), por ejemplo, los bautisterios tienen ambulatorios; en el norte de África, la arquitectura tiende a seguir siendo simple, mientras se elabora la forma de la fuente. Con el cambio al bautismo infantil y una ceremonia simplificada, sin embargo, los bautisterios monumentales dejan de construirse después del siglo VI.
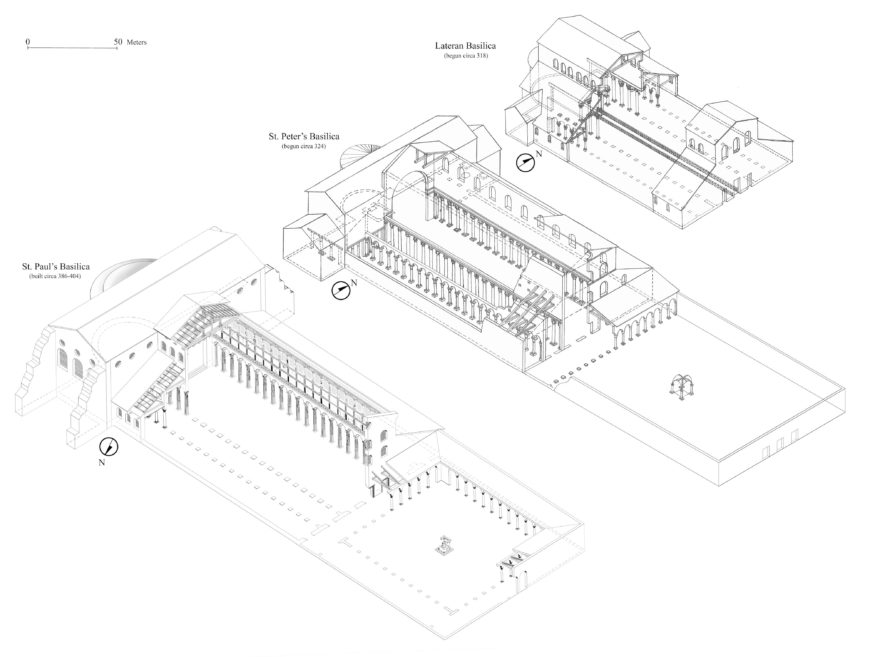
Martyria y Mausolea
Si bien la iglesia gradualmente eliminó los grandes banquetes fúnebres en las tumbas de los mártires, el culto a los mártires se manifestó de otras maneras, notablemente la importancia de la peregrinación y la difusión de reliquias. A pesar de esto, no había una forma arquitectónica estándar para la martiria, que en cambio parece depender de condiciones específicas del sitio o desarrollos regionales. En Roma, por ejemplo, S. Paolo fuori le mura (San Pablo Extramuros), iniciado 384, sigue el modelo de San Pedro al agregar un crucero a una enorme basílica de cinco pasillos.
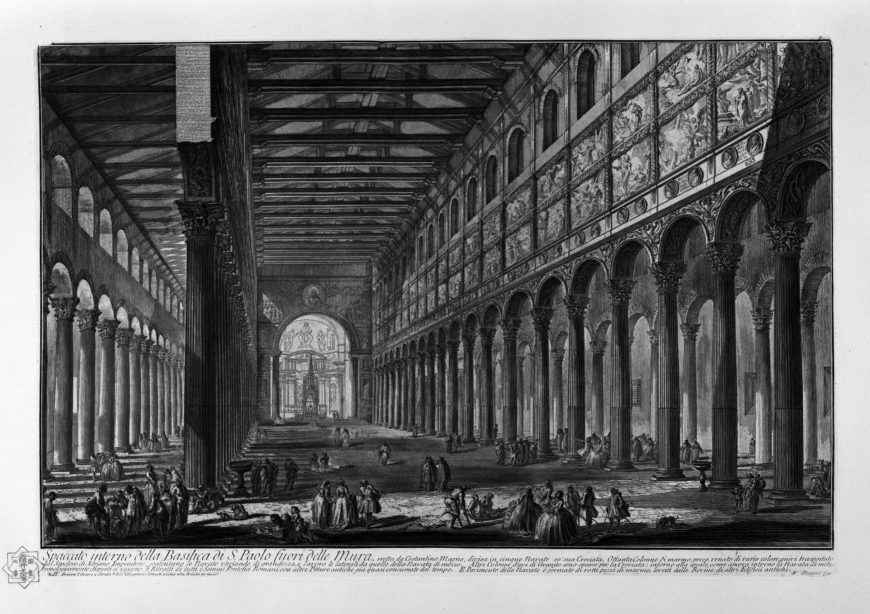

En Tesalónica, la basílica de H. Demetrios (finales del siglo V) incorporó los restos de una cripta y otras estructuras asociadas al baño romano donde Demetrio fue martirizado.
En las zonas rurales surgieron grandes complejos, como en Qal'at Sam'an, construido c. 480-90 en Siria, que tenía cuatro basílicas que irradiaban desde un núcleo octogonal, donde se encontraba la columna del santo estilita.
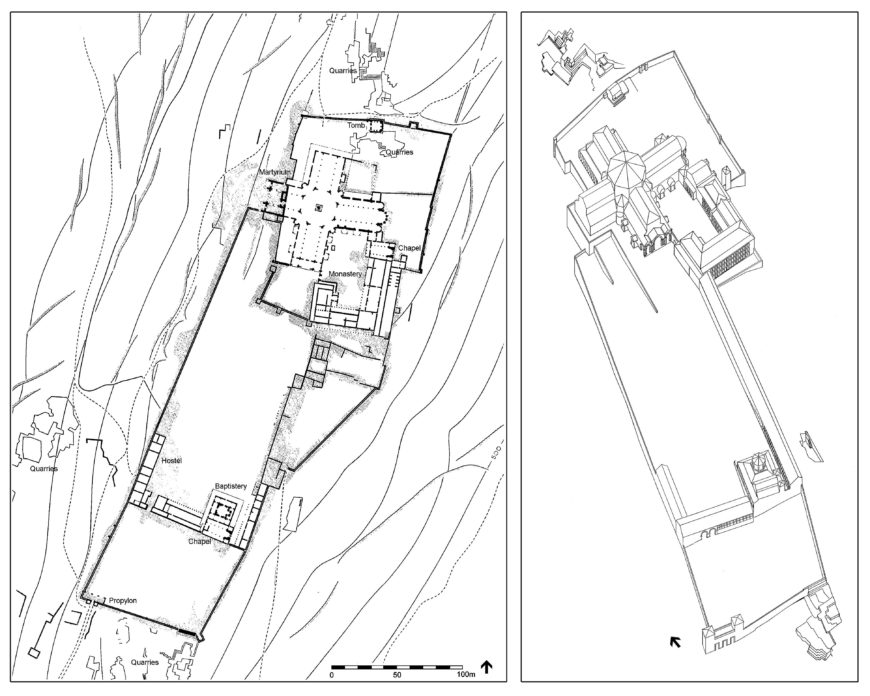
Toda una ciudad (Abu Mena), con arquitectura eclesiástica de complejidad creciente, creció alrededor de la venerada tumba de San Menas en Egipto.
En Hierápolis en Asia Menor, se construyó un gran complejo octogonal en el sitio de la tumba de San Felipe (ver plano).
En Éfeso, una iglesia cruciforme se levantó en la tumba de San Juan Evangelista.
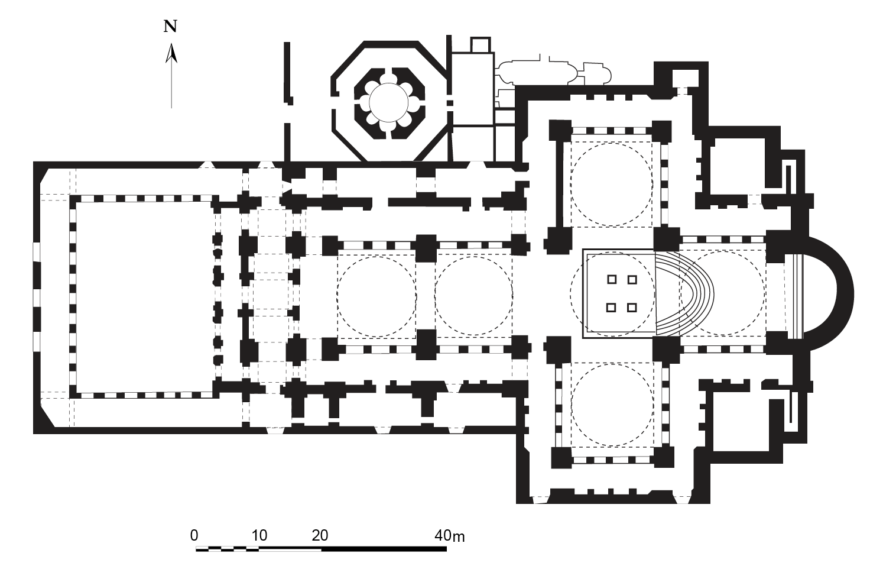
Otros eran más simples en forma. En el martirio de Santa Tekla en Meryemlik, c. 480, se añadió una basílica de tres pasillos sobre su cueva sagrada. En el Sinaí, la basílica del siglo VI fue aumentada por capillas subsidiarias a lo largo de sus costados, pero el sitio sagrado —la Zarza Ardiente— yacía afuera, inmediatamente al este de su ábside (ver plano).
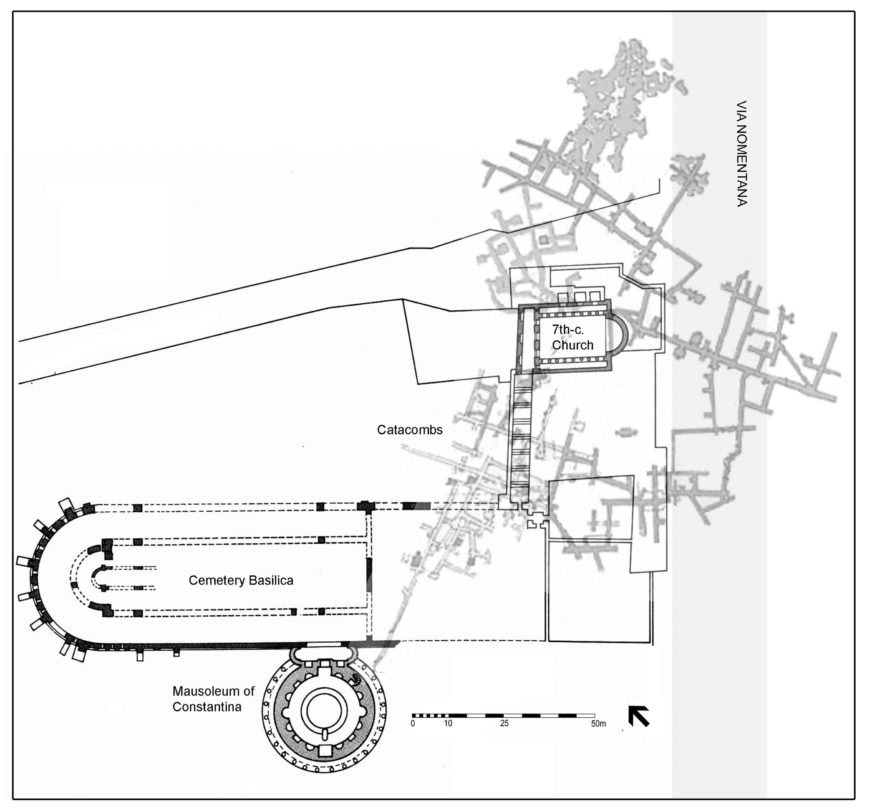
El deseo de un entierro privilegiado perpetuaba la tradición de la mausolea de la Antigüedad tardía, que a menudo eran octogonales o planeadas centralmente. En Roma, la mausolea del siglo IV de Helena y Constantina se adjuntó a las basílicas del cementerio.
Las capillas cruciformes parecen ser una nueva creación, con una forma que derivó su significado de la Cruz vivificante, relación enfatizada en el bien conservado Mausoleo de Galla Placidia, construido c. 425, en Rávena, que originalmente estaba adherida a una iglesia cruciforme dedicada a S. Croce.
En Constantinopla, los sucesores de Constantino fueron enterrados en la rotonda en la iglesia de los Santos Apóstoles o sus dependencias.

Monasticismo
El monaquismo comenzó a jugar un papel cada vez más importante en la sociedad, pero desde la perspectiva de la arquitectura, los primeros monasterios carecían de planeación sistemática y dependían de condiciones específicas del sitio. El sistema cenobítico (monacticismo comunal) incluía viviendas, con celdas para los monjes, así como un refectorio para comedor común y una iglesia o capilla para el culto común. La evidencia se conserva en las comunidades desérticas de Egipto y Palestina. En el Monasterio Rojo de Sohag, los espacios formales están contenidos dentro de un complejo similar a una fortaleza, aunque no está claro dónde vivían realmente con o sin el recinto los monjes. En el desierto de Judea, se conservan una variedad de celdas de ermitas, cuevas simples talladas en el áspero paisaje.

Planeación Urbana
En general, el planeamiento urbano en este periodo sigue modelos romanos y helenísticos, como demuestra ampliamente la nueva ciudad de Justiniana Prima (Caracin Grad, en la Serbia moderna).
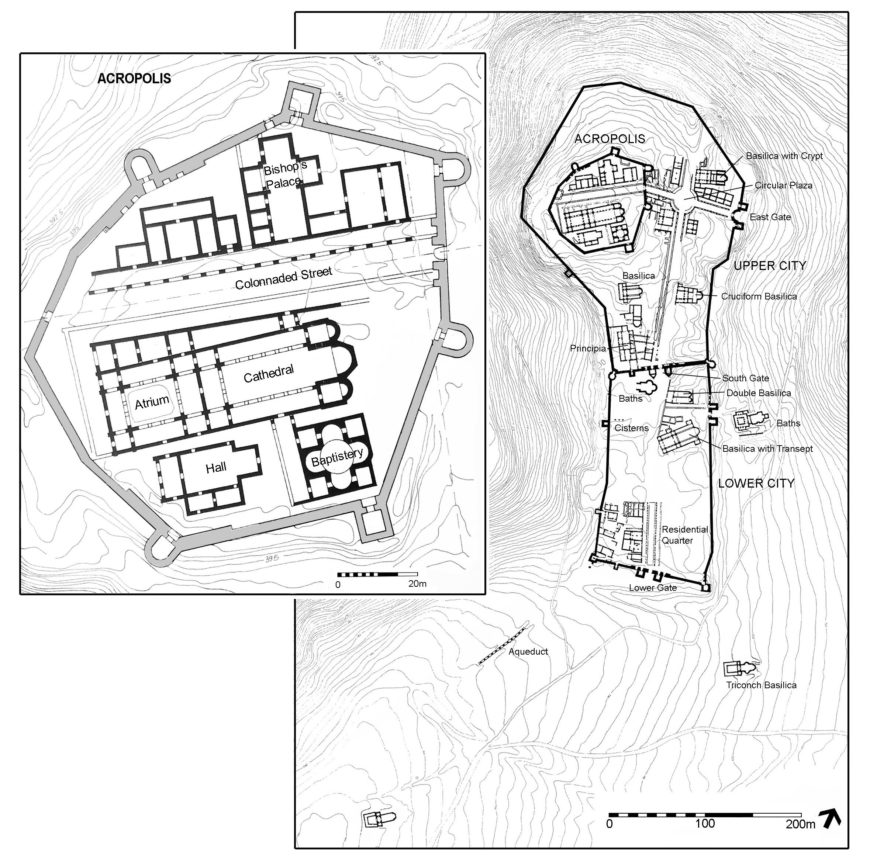
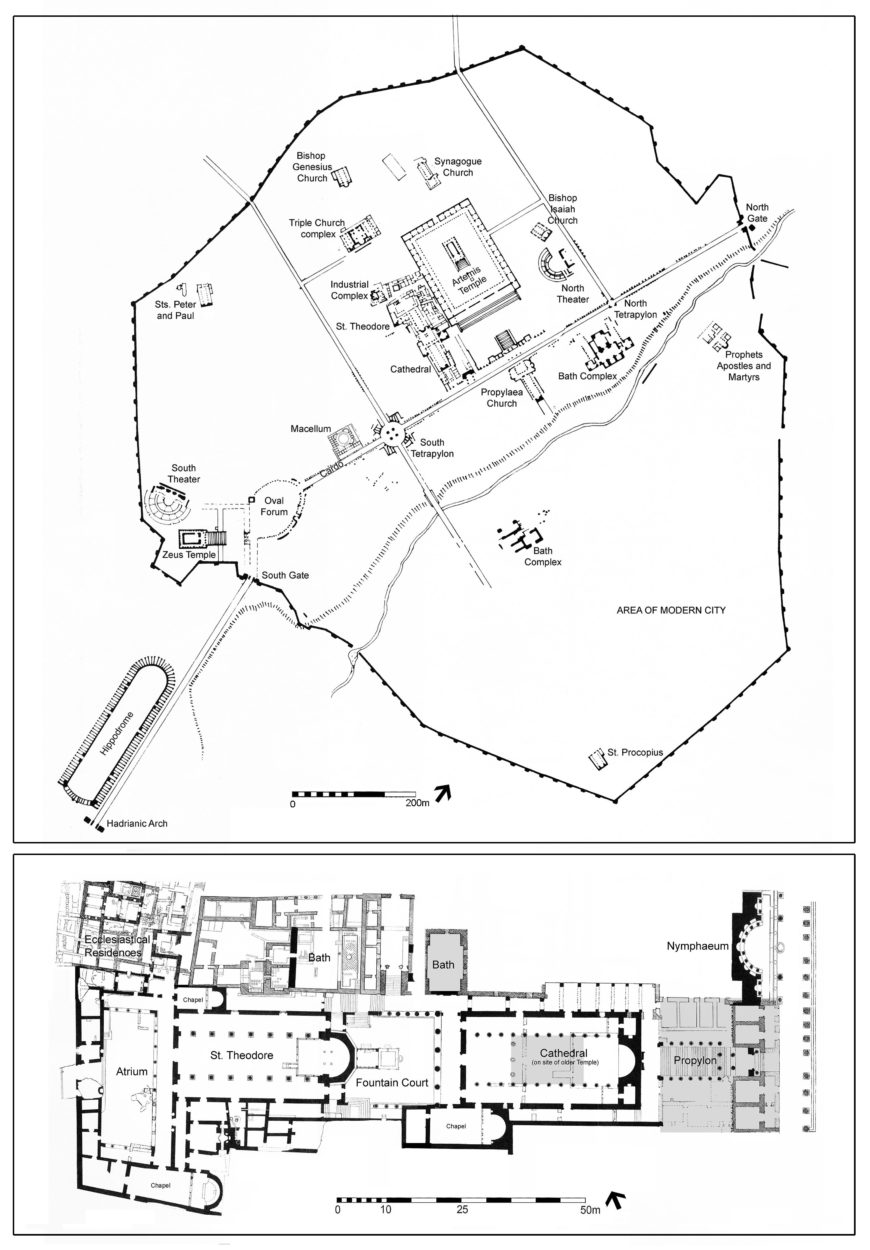
En Gerasa (en la Jordania moderna), Tesalónica y otros lugares, los planos de las ciudades existentes se reconfiguraron para dar protagonismo a las nuevas estructuras cristianas.
En Jerusalén y Atenas, puede haber habido una yuxtaposición visual intencional de la nueva catedral cristiana con el templo judío o pagano abandonado.
Si bien el Código Teodosiano legisló el cese del culto pagano, recomendó la preservación del edificio del templo y su contenido por su valor artístico. La transformación de los templos en iglesias era poco frecuente antes del siglo VI.
La arquitectura defensiva siguió las prácticas romanas.
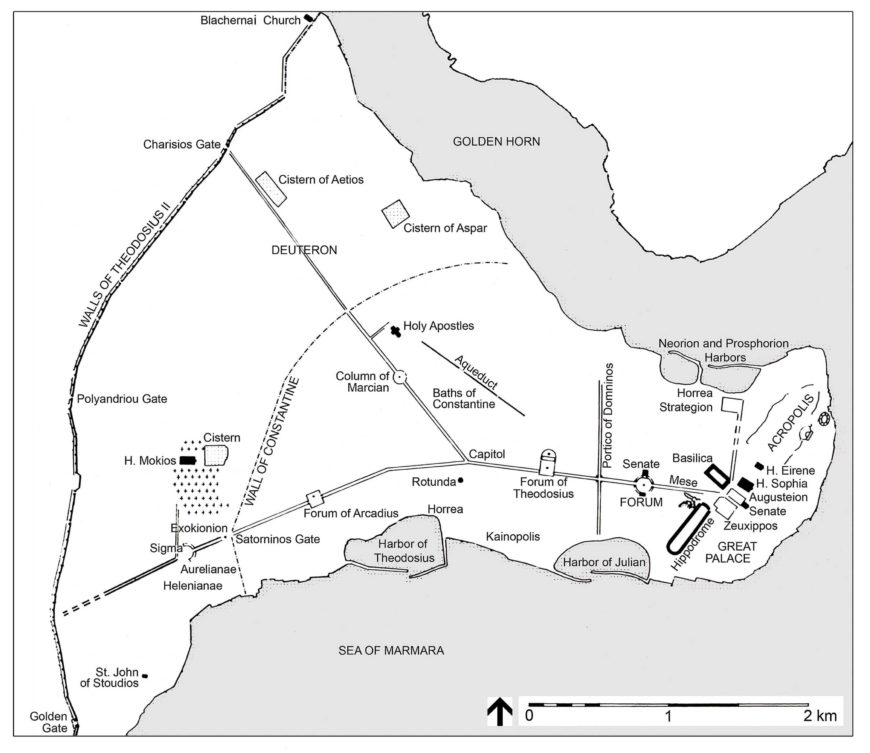
Los muros de Constantinopla, añadidos por Teodosio II (412-13) se erigen como un logro singular, combinando dos líneas de muros defensivos con un foso. De igual manera, el sistema de acueductos y cisternas de Constantinopla se expandió a partir de la tecnología romana establecida para crear el sistema de agua más extenso de la Antigüedad.
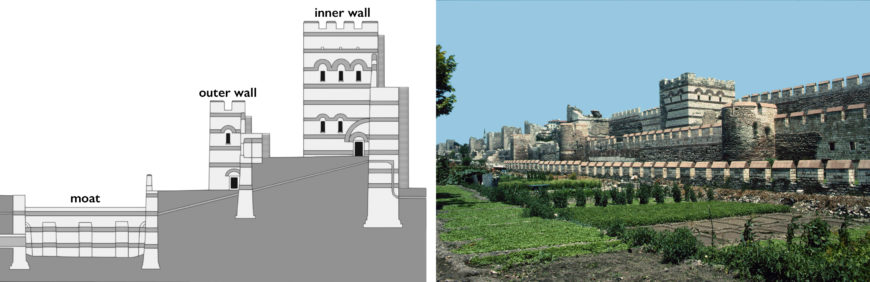
Arquitectura Doméstica
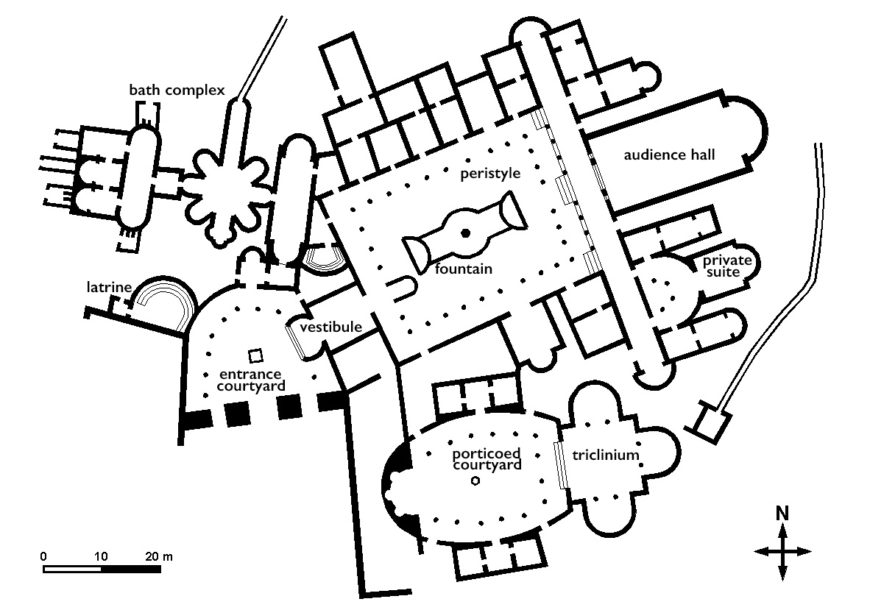
La planeación estándar continuó también en la arquitectura doméstica. Grandes casas excavadas en Asia Menor (Sardis, Éfeso), el norte de África (Cartago, Spaitla, Apollonia), Italia (Rávena, Piazza Armerina), Grecia (Atenas, Argos), y en otros lugares incluyen jardines porticados, salas de audiencias y triclinia (comedores). El Gran Palacio de Constantinopla y el llamado Palacio de Teodórico en Rávena fueron esencialmente elaboraciones o repeticiones de la villa tarromana. Quizás los cambios más significativos en la domus (casa) de la Antigüedad tardía fueron el creciente tamaño y número de espacios ceremoniales (salas de audiencias y triclinia) —como a principios del siglo IV villa en Piazza Armerina (en Sicilia )— y la incorporación de capillas al ambiente doméstico —como en el Palacio del Dux en Apolonia (en la Libia moderna). Este último fenómeno es indicativo de la creciente importancia del culto privado y fue motivo de creciente preocupación en la legislación eclesiástica. Con importantes cambios económicos y sociales, sin embargo, al término del periodo en discusión, la domus desapareció.
Siguiente: leer sobre arquitectura innovadora en la era de Justiniano
Recursos adicionales
Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)
Mujer con Pergamino
por DR. EVAN FREEMAN y DR. ANNE MCCLANAN
Video\(\PageIndex{3}\): Evan y Anne discuten Retrato de mármol Busto de una mujer con pergamino, finales del siglo IV a principios del siglo V C.E., mármol pentélico, 53 x 27.5 x 22.2 cm (El Museo Metropolitano de Arte, La colección de claustros)
Recursos adicionales:
Mosaico bizantino de una personificación, Ktisis
por DR. EVAN FREEMAN y DR. ANNE MCCLANAN
Video\(\PageIndex{4}\): Evan y Anne discuten Fragmento de un mosaico de piso con una personificación de Ktisis, ca. 500—550 C.E. (con restauración moderna), mármol y vidrio, 151.1 x 199.7 x 2.5 cm (El Museo Metropolitano de Arte)
Recursos adicionales:
Arquitectura innovadora en la era de Justiniano
Periodos de la historia bizantina
Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843
Bizantino Medio c. 843 — 1204
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261
Bizantino tardío 1261 — 1453
Post-Bizantino después de 1453

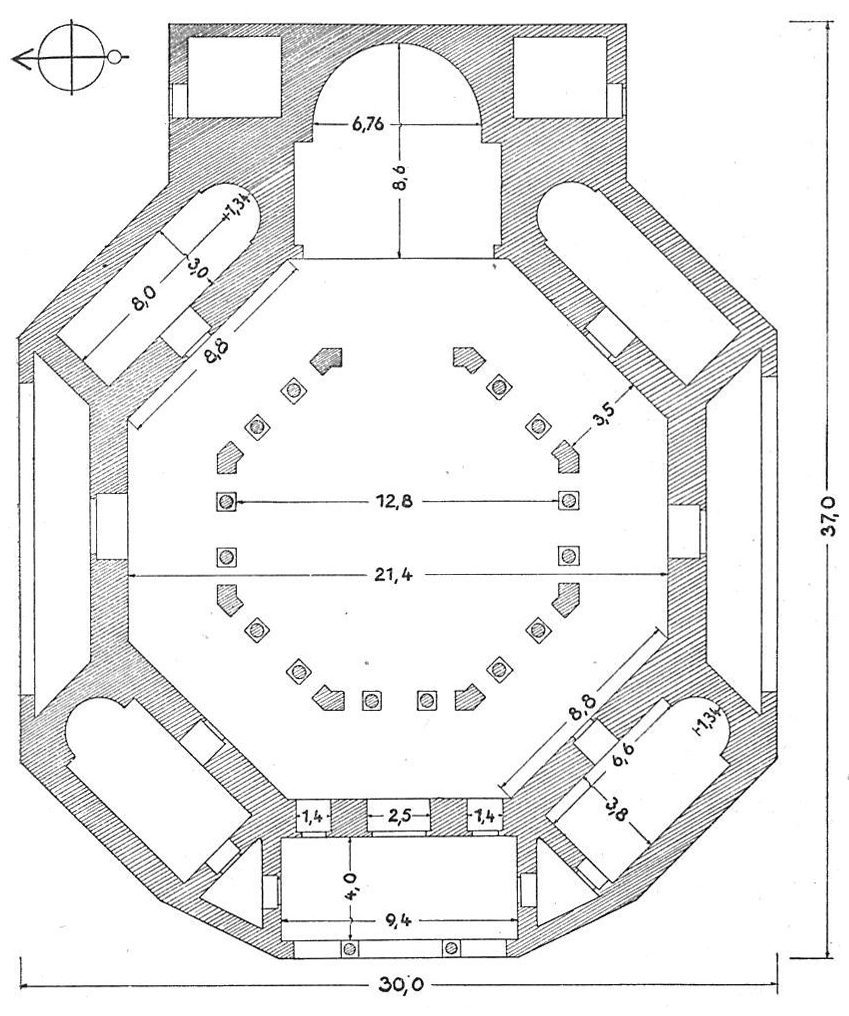
Nuevas tendencias
Si bien se continuaron construyendo basílicas estandarizadas de la iglesia, a finales del siglo V, surgen dos tendencias importantes en la arquitectura eclesiástica: el plano centralizado, en el que se introduce un eje longitudinal, y el plano longitudinal, en el que se introduce un elemento centralizador.
El primer tipo puede estar representado por la iglesia en ruinas de los Theotokos en el monte. Gerizim (en el Israel moderno), c. 484, que cuenta con una bahía santuario desarrollada que se proyecta más allá de un octágono con capillas radiantes; la segunda por la llamada Basílica abovedada en Meriamlik (en la costa sur de Turquía), c. 471-94, que superpuso una cúpula sobre una nave basilicana estándar (vista plan). Ambos pueden atribuirse al mecenazgo del emperador Zenón.

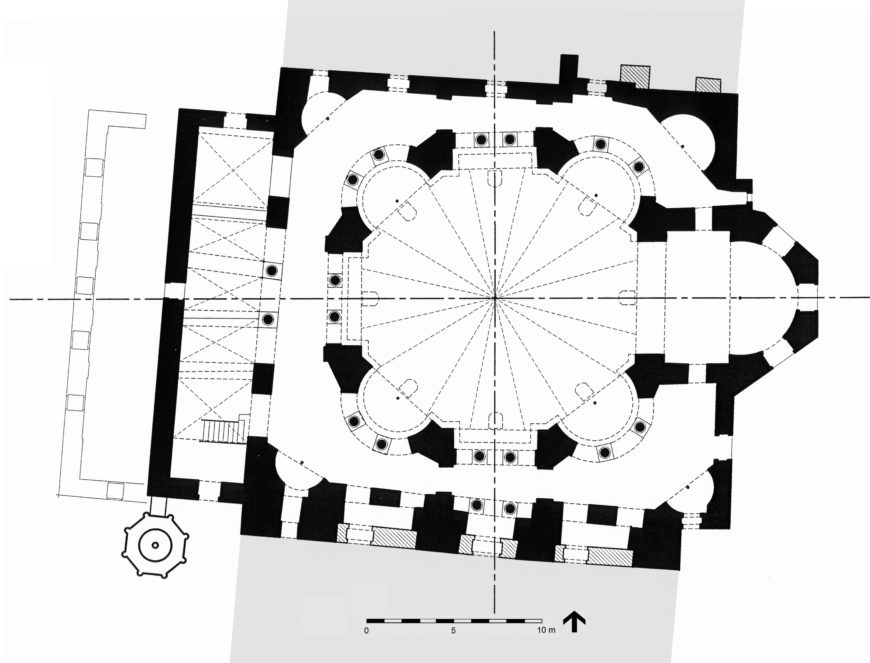
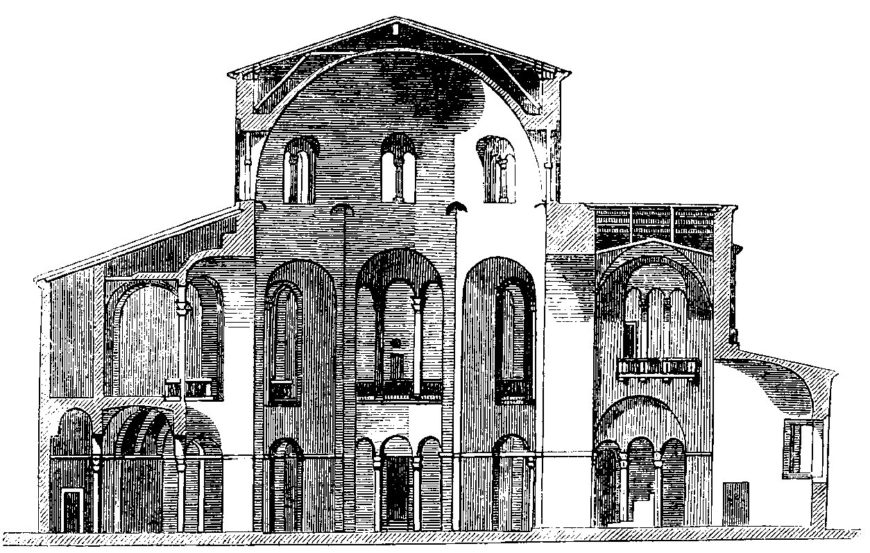
El reinado de Justiniano
Ambas tendencias se desarrollan aún más durante el reinado de Justiniano (reinó 527 a 565). HH. Sergios y Bakchos en Constantinopla, terminados antes del 536, y S. Vitale en Rávena, terminados c. 546/48, por ejemplo, son octágonos de doble cáscara (ver plano de San Vitale) de creciente sofisticación geométrica, con cúpulas de mampostería que cubren su centro espacios, quizás originalmente combinados con techos de madera para los pasillos laterales y galerías.

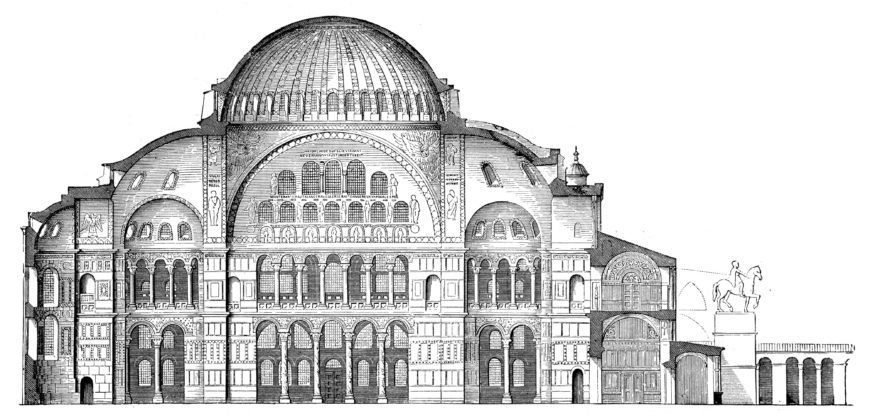
Santa Sofía, Constantinopla
Varias basílicas monumentales de la época incluyeron cúpulas y bóvedas en todas partes, sobre todo en Santa Sofía, construidas 532-37 por los mechanikoi Anthemios e Isidoros, que combina elementos del plan central y la basílica a una escala sin precedentes.

Su diseño único se centró en una atrevida cúpula central de poco más de 100 pies de diámetro, elevada por encima de las pechinas, y arriostrada hacia el este y el oeste por medias cúpulas. Los pasillos y galerías se proyectan mediante columnatas (filas de columnas), con exedrae (rebajes semicirculares) en las esquinas. Siguiendo las tendencias innovadoras de la arquitectura romana tardía, el sistema estructural concentra las cargas en puntos críticos, abriendo los muros con grandes ventanales.
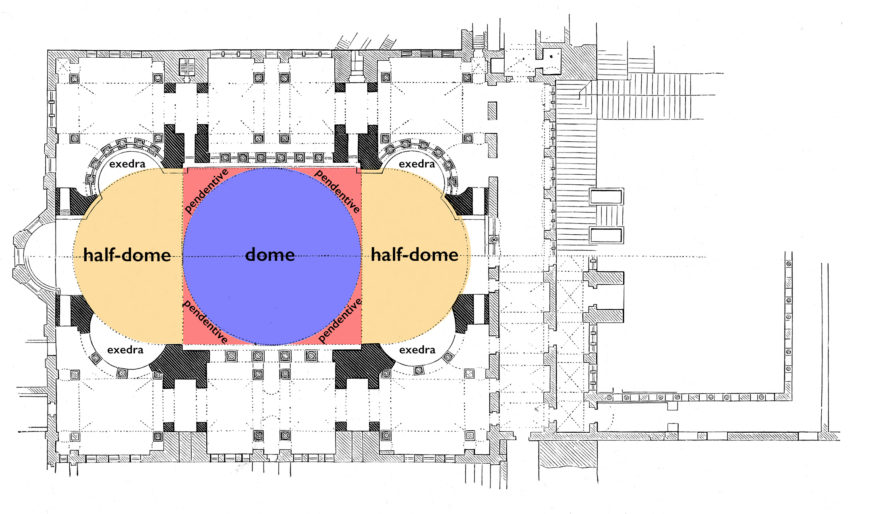
Con relucientes revestimientos de mármol en todas las superficies planas y más de siete acres de mosaico dorado en las bóvedas, el efecto fue mágico, ya sea a la luz del día o a la luz de las velas, con la cúpula pareciendo flotar en lo alto sin medios de apoyo discernibles; en consecuencia, Procopios escribe que la impresión interior era” del todo aterrador”.
H. Eirene, Constantinopla
Relacionadas con H. Sophia se encuentran las basílicas abovedadas de H. Eirene en Constantinopla, iniciadas en 532, y arruinadas la Basílica 'B' en Filipos (Grecia), construida antes del 540, cada una con elementos distintivos a su diseño. La característica común en los tres edificios era una nave alargada, parcialmente cubierta por una cúpula sobre las pechinas, pero carente de un refuerzo lateral necesario. Los tres edificios sufrieron colapso parcial o completo en sismos posteriores. Lea sobre el rediseño de H. Eirene tras su colapso.
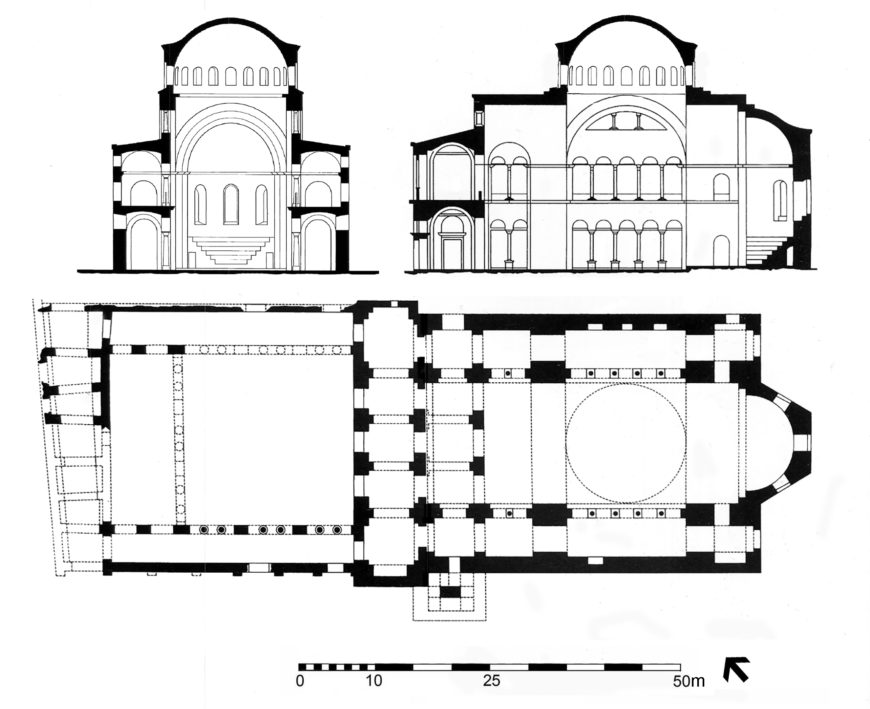
La nueva cúpula de Santa Sofía
En H. Sophia, los relatos textuales sugieren que la primera cúpula, que cayó en 557, era una cúpula pendentiva estructuralmente atrevida, poco profunda, en la que la curvatura continuaba desde las pechugas, pero con un anillo de ventanas en su base.

Una cúpula hemisférica más estable sustituyó a la original —esencialmente la que hoy sobrevive, con colapsos parciales y reparaciones en los cuadrantes oeste y este en los siglos X y XIV—.
Si bien H. Polyeuktos, construido en Constantinopla por la rival de Justiniano Juliana Anicia, normalmente se reconstruye como una basílica abovedada —y así se sugiere ser la precursora de H. Sophia, era poco probable que fuera abovedada, aunque sin duda fue su predecesora en generosidad.
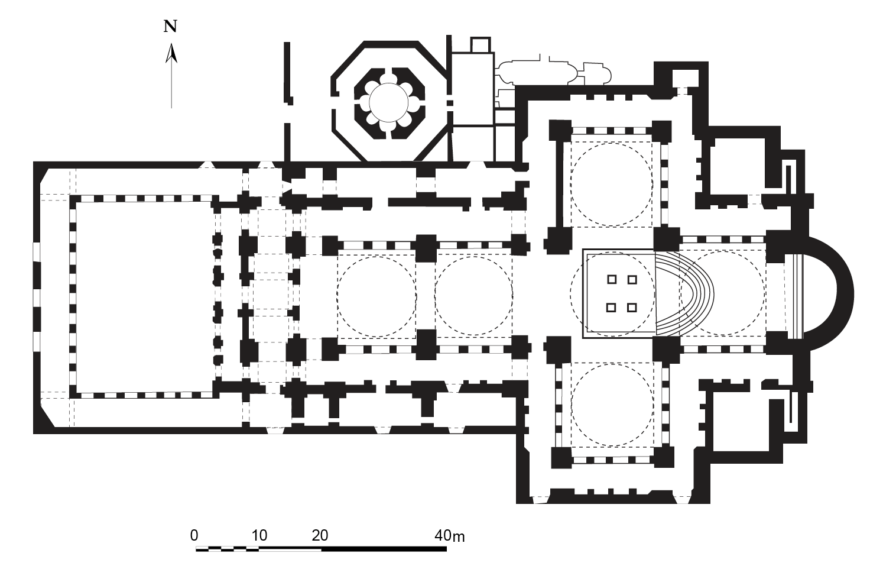
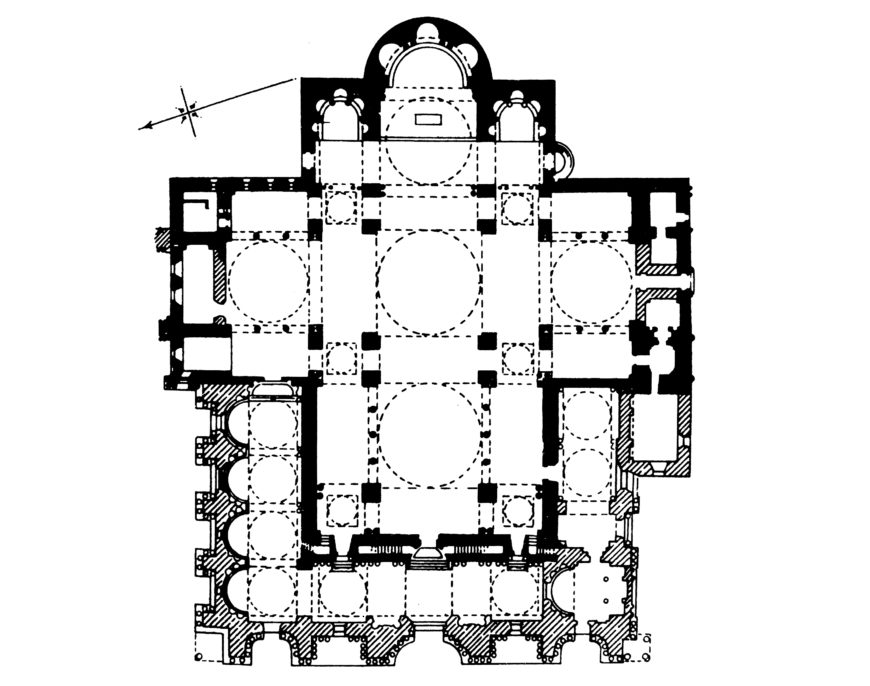
Iglesias de cinco cúpulas
La unidad espacial formada por la cúpula sobre las pechinas también podría ser utilizada como módulo de diseño, como en la reconstrucción por Justiniano de la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla, en la que cinco cúpulas cubrían el edificio cruciforme.
Un diseño similar se empleó en la reconstrucción de la basílica de San Juan en Éfeso, terminada antes del 565, que por su nave alargada tomó un diseño de seis cúpulas.
El S. Marco de finales del siglo XI en Venecia sigue este esquema del siglo VI.

La basílica perdurable
A pesar de las innovaciones de diseño, la arquitectura tradicional continuó en el siglo VI con la basílica techada de madera continuando como el tipo de iglesia estándar.
En St. Catherine en el monte. Sinaí, construida c. 540, la iglesia conserva su techo de madera y gran parte de su decoración. El plan de tres pasillos incorporaba numerosas capillas subsidiarias que flanqueaban los pasillos.
En la catedral de Caricin Grad del siglo VI, la basílica de tres pasillos incluía un área de santuario abovedada, con el ejemplo más antiguo de pastoforia con fecha segura: capillas ábsides, conocidas como la prótesis y el diakonikon, que flanqueaban el área del altar central para formar un santuario tripartito. Esta forma tripartita que se convertiría en estándar en siglos posteriores.

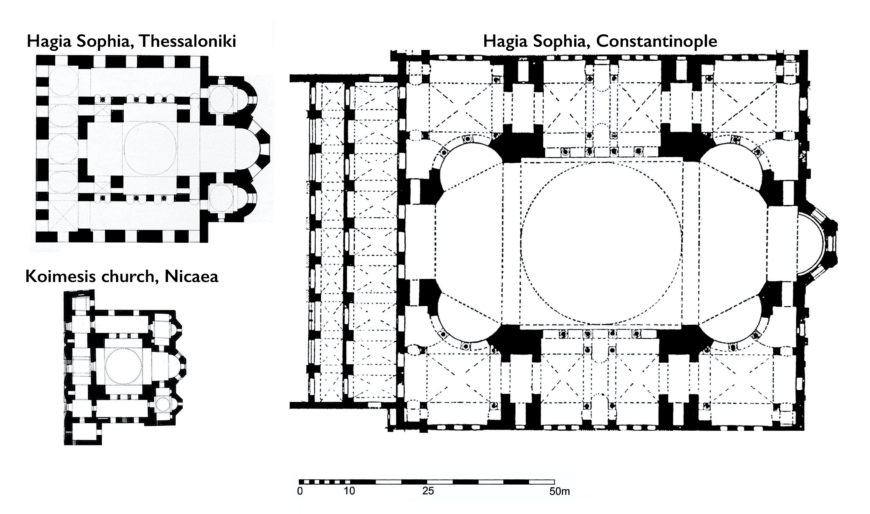
El legado de Justiniano
Los tipos de iglesia del período posterior tienden a seguir en forma simplificada los grandes desarrollos de la época de Justiniano. H. Sophia en Tesaloniceo, por ejemplo, construida menos de un siglo después que su homónimo, es a la vez considerablemente más pequeña y pesada, al igual que la iglesia de Koimesis en Nicea.
Ambos corrigen los problemas básicos en el diseño estructural al incluir arcos anchos para apoyar la cúpula en los cuatro lados.
El Cáucaso
En el Cáucaso, Georgia y Armenia presencian un florecimiento de la arquitectura en el siglo VII, con numerosos, distintivos, de planeación central, edificios abovedados, construidos de escombros enfrentados a un fino sillar, aunque su relación con desarrollos arquitectónicos bizantinos aún no se ha aclarado.

La iglesia abovedada de San Hripsime en Vagarshapat tiene una cúpula que se eleva por encima de ocho soportes, ubicada dentro de un edificio rectangular.

La iglesia de la Iglesia de la Cruz en Jvari (Mtskheta) es similar, pero con sus ábsides laterales proyectándose. La iglesia tetraconca aislada de Zvartnots destaca como siguiendo modelos bizantinos, particularmente sirios.
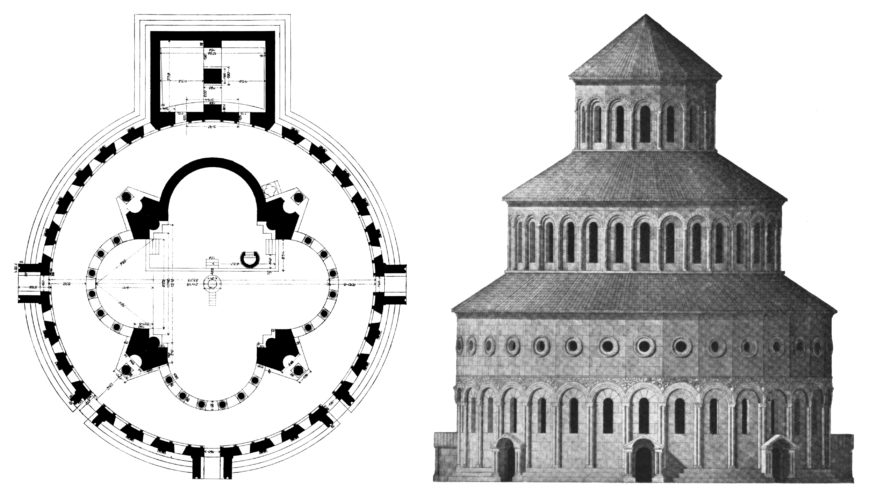
Siguiente: leer sobre Arquitectura bizantina durante la iconoclasia
Recursos adicionales
Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)
Hagia Sophia, Estambul
Video\(\PageIndex{5}\): Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles (arquitectos), Santa Sofía, Estambul, 532-37

Un símbolo de Bizancio
La gran iglesia de la capital bizantina Constantinopla (Estambul) tomó su actual forma estructural bajo la dirección del emperador Justiniano I. La iglesia fue dedicada en 537, en medio de una gran ceremonia y el orgullo del emperador (quien a veces se decía que había visto el edificio terminado en un sueño). Las atrevidas hazañas de ingeniería del edificio son bien conocidas. Numerosos viajeros medievales alaban el tamaño y el embellecimiento de la iglesia. Abundan los cuentos de milagros asociados a la iglesia. Santa Sofía es el símbolo de Bizancio de la misma manera que el Partenón encarna la Grecia clásica o la Torre Eiffel tipifica París.

Cada una de esas estructuras expresa valores y creencias: proporción perfecta, confianza industrial, una espiritualidad única. Por impresión general y atención al detalle, los constructores de Santa Sofía dejaron al mundo un edificio místico. El tejido del edificio niega que pueda soportar solo su construcción. El ser de Santa Sofía parece gritar por una explicación de otro mundo de por qué se destaca porque mucho dentro del edificio parece desmaterializado, impresión que debió haber sido muy real en la percepción de los fieles medievales. La desmaterialización puede verse en un detalle tan pequeño como un capital de columna o en la característica dominante del edificio, su cúpula.
Empecemos con una mirada a un capital de columna

El capital es un derivado del orden jónico clásico a través de las variaciones del capital compuesto romano y la invención bizantina. Las volutas encogidas aparecen en las esquinas detallando decorativos recorre el circuito de regiones más bajas de la capital. El capital de la columna hace un trabajo importante, proporcionando la transición de lo que soporta a la columna redonda debajo. Lo que vemos aquí es una decoración que hace que el capital parezca ligero, incluso insustancial. El conjunto aparece más como trabajo de filigrana que como piedra robusta capaz de soportar un peso enorme a la columna.

Compara la capital de Hagia Sophia con una capital jónica griega clásica, esta del griego Erectheum en la Acrópolis, Atenas. El capital cuenta con abundante decoración pero el tratamiento no disminuye el trabajo que realiza la capital. Las líneas entre las dos espirales se hunden, sugiriendo el peso llevado mientras que las espirales parecen mostrar una energía reprimida que empuja al capital hacia arriba para encontrarse con el entablamento, el peso que sostiene. La capital es un miembro trabajador y su diseño expresa el trabajo de una manera elegante.

La relación entre ambos es similar a la evolución de lo antiguo a lo medieval visto en los mosaicos de San Vitale. Un fragmento de capital en los terrenos de Santa Sofía ilustra la técnica de tallado. La piedra está profundamente perforada, creando sombras detrás de la decoración vegetativa. La superficie capital aparece delgada. El capital contradice su tarea más que expresarla.

Esta profunda talla aparece a lo largo de los capiteles, las enjuelas y los entablamientos de Santa Sofía. En todas partes miramos piedra negando visualmente su capacidad para hacer el trabajo que debe hacer. El punto importante es que la decoración sugiere que algo más que la técnica de construcción sonora debe estar trabajando para sostener el edificio.
Una cúpula dorada suspendida del cielo
Sabemos que los fieles atribuyeron el éxito estructural de Santa Sofía a la intervención divina. Nada es más ilustrativo de la actitud que descripciones de la cúpula de Santa Sofía. Procopius, biógrafo del emperador Justiniano y autor de un libro sobre los edificios de Justiniano es el primero en afirmar que la cúpula se cernía sobre el edificio por intervención divina.
“... la enorme cúpula esférica [hace] que la estructura sea excepcionalmente hermosa. Sin embargo, parece no descansar sobre mampostería sólida, sino cubrir el espacio con su cúpula dorada suspendida del Cielo”. (de “The Buildings” de Procopius, Loeb Classical Library, 1940, en línea en el proyecto Penélope de la Universidad de Chicago)
La descripción pasó a formar parte de la tradición de la gran iglesia y se repite una y otra vez a lo largo de los siglos. Una mirada a la base de la cúpula ayuda a explicar las descripciones.

Las ventanas en la parte inferior de la cúpula están muy espaciadas, afirmando visualmente que la base de la cúpula es insustancial y apenas toca el edificio en sí. Los planificadores de edificios hicieron más que apretar las ventanas juntas, también alinearon las jambas o lados de las ventanas con mosaico dorado. A medida que la luz golpea el oro rebota alrededor de las aberturas y se come la estructura y deja espacio para que la imaginación vea una cúpula flotante.

Sería difícil no aceptar el tejido como construido conscientemente para presentar un edificio que se desmaterializa por la expectativa constructiva común. La percepción supera a la explicación clínica. Para los fieles de Constantinopla y sus visitantes, el edificio utilizó la intervención divina para hacer lo que de otra manera parecería imposible. La percepción aporta su propia explicación: la cúpula está suspendida del cielo por una cadena invisible.
¿Asesoría de un ángel?
Una vieja historia sobre Santa Sofía, una historia que desciende en varias versiones, es una explicación puntiaguda del milagro de la iglesia. Así va la historia: Un joven estaba entre los artesanos que realizaban la construcción. Al darse cuenta de un problema con continuar el trabajo, la tripulación abandonó la iglesia para buscar ayuda (algunas versiones dicen que buscaron ayuda del Palacio Imperial). El joven quedó para resguardar las herramientas mientras los obreros estaban fuera. Una figura apareció dentro del edificio y le dijo al niño la solución al problema y le dijo al niño que fuera a los obreros con la solución. Tranquilizando al niño que él, la figura, se quedaría y custodiaría las herramientas hasta que el niño regresara, el chico partió. La solución que entregó el niño fue tan ingeniosa que los solucionadores de problemas reunidos se dieron cuenta de que la misteriosa figura no era un hombre común sino una presencia divina, probablemente un ángel. El niño fue enviado lejos y nunca se le permitió regresar a la capital. Así la presencia divina tuvo que permanecer dentro de la gran iglesia en virtud de su promesa y presumiblemente sigue ahí. Cualquier duda sobre la firmeza de Santa Sofía difícilmente podría pararse ante el hecho de que un guardián divino vigila la iglesia. *
Daños y reparaciones
Santa Sofía se sienta a horcajadas sobre una falla sísmica. El edificio fue severamente dañado por tres sismos durante su historia temprana. Se requirieron reparaciones extensas. A pesar de las reparaciones, se supone que la ciudad vio la supervivencia de la iglesia, entre escombros de la ciudad, como otro indicio más de la tutela divina de la iglesia.
La reparación y restauración extensas están en curso en el período moderno. Probablemente nos enorgullecemos de la capacidad de la ingeniería moderna para compensar la atrevida técnica de construcción del siglo VI. Ambas edades tienen sus sistemas de creencias y estamos comprensiblemente seguros de la rectitud de nuestro enfoque moderno para cuidar el gran monumento. Pero también debemos saber que seríamos menores si no contempláramos con cierta admiración el sistema estructural de creencias de la Era Bizantina.
* Helen C. Evans, Ph.D., “Bizancio revisitado: Los mosaicos de Santa Sofía en el siglo XX”, Cuarta Conferencia Anual de Pallas (Universidad de Michigan, 2006).
Esquema histórico: Isidoro y Antemio reemplazaron la iglesia original del siglo IV encargada por el emperador Constantino y una estructura del siglo V que fue destruida durante la revuelta Nika del 532. La actual Santa Sofía o la Iglesia de la Santa Sabiduría se convirtió en mezquita en 1453 tras la conquista de Constantinopla por los otomanos bajo el sultán Mehmed II. En 1934, Atatürk, fundador de la Turquía moderna, convirtió la mezquita en museo.
Recursos adicionales:
Santa Sofía en Heilbrunn del Museo Metropolitano de Arte Cronología de la historia del arte
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:
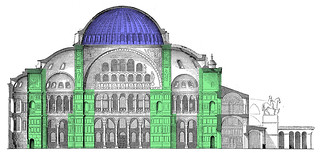
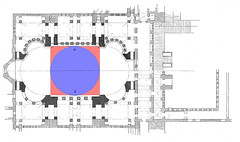

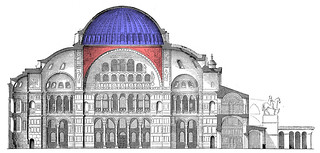

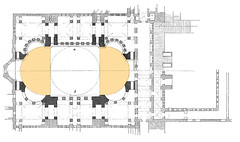
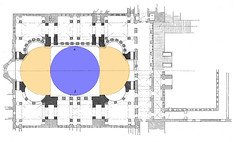
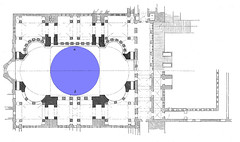
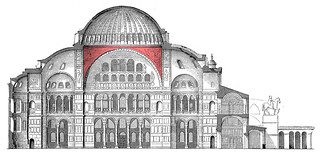
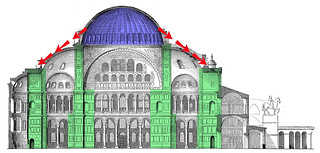
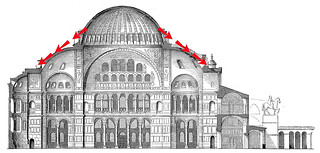
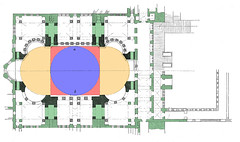

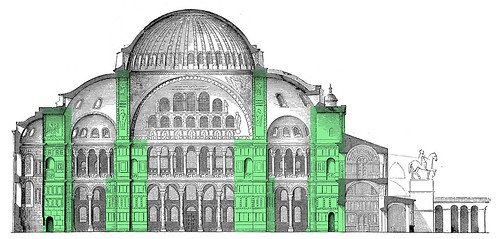
Sant'Apollinare in Classe, Rávena (Italia)
por Dr. Steven Zucker y Dr. Beth HARRIS
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:





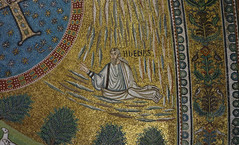



San Vitale y el mosaico de Justiniano
por DR. ALLEN FARBER
Video\(\PageIndex{7}\): San Vitale, iniciado c. 526-527, consagrado 547, Rávena (Italia)
San Vitale es uno de los ejemplos supervivientes más importantes de la arquitectura bizantina y el trabajo en mosaico. Se inició en 526 o 527 bajo el dominio ostrogótico. Fue consagrada en 547 y concluida poco después.

Una de las imágenes más famosas de la autoridad política de la Edad Media es el mosaico del emperador Justiniano y su corte en el santuario de la iglesia de San Vitale en Rávena, Italia. Esta imagen es una parte integral de un programa de mosaicos mucho más grande en el presbiterio (el espacio alrededor del altar).

Un tema importante de este programa mosaico es la autoridad del emperador en el plan cristiano de la historia.
El programa mosaico también se puede ver para dar testimonio visual a las dos grandes ambiciones del reinado de Justiniano: como heredero de la tradición de los emperadores romanos, Justiniano buscó restaurar los límites territoriales del Imperio. Como emperador cristiano, se veía a sí mismo como el defensor de la fe. Como tal era su deber establecer uniformidad religiosa o ortodoxia en todo el Imperio.

Quién es quién en el mosaico y lo que llevan
En el presbiterio mosaico Justiniano se plantea frontalmente en el centro. Está halado y lleva una corona y una túnica imperial morada. Está flanqueado por miembros del clero a su izquierda con la figura más destacada el obispo Maximiano de Rávena siendo etiquetado con una inscripción. A la derecha de Justiniano aparecen miembros de la administración imperial identificados por la franja púrpura, y en el extremo izquierdo del mosaico aparece un grupo de soldados.
Este mosaico establece así la posición central del emperador entre el poder de la iglesia y el poder de la administración imperial y militar. Al igual que los emperadores romanos del pasado, Justiniano tiene autoridad religiosa, administrativa y militar.

El clero y justiniano llevan en secuencia de derecha a izquierda un incensario, el libro del evangelio, la cruz, y el cuenco para el pan de la Eucaristía. Esto identifica al mosaico como la llamada Entrada Pequeña que marca el inicio de la liturgia bizantina de la Eucaristía.
El gesto de Justiniano de llevar el cuenco con el pan de la Eucaristía puede verse como un acto de homenaje al Rey Verdadero que aparece en el mosaico del ábside adyacente (imagen izquierda).
Cristo, vestido de púrpura imperial y sentado sobre un orbe que significa dominio universal, ofrece la corona del martirio a San Vital, pero el mismo gesto puede verse como ofrecer la corona a Justiniano en el mosaico de abajo. Justiniano es así el vice-regente de Cristo en la tierra, y su ejército es en realidad el ejército de Cristo como lo indica el Chi-Rho en el escudo.
¿Quién está al frente?

Un examen más detenido del mosaico justiniano revela una ambigüedad en el posicionamiento de las figuras de Justiniano y del obispo Maximiano. La superposición sugiere que Justiniano es la figura más cercana al espectador, pero cuando se considera el posicionamiento de las figuras en el plano de la imagen, es evidente que los pies de Maximianus están más bajos en el plano de la imagen lo que sugiere que está más cerca del espectador. Esto puede verse tal vez como un indicio de la tensión entre la autoridad del Emperador y la iglesia.
Recursos adicionales:
Vista 360 del ábside (Universidad de Columbia)
Vista 360 desde la nave (Universidad de Columbia)
Nazanin Hedayat Munroe, Estilos de Vestir en los Mosaicos de San Vitale
Sarah E. Bassett, estilo y significado en los paneles imperiales en San Vitale
Mosaicos de San Vitale en Rávena por el Dr. Allen Farber
Bizancio en la Cronología de la Historia del Arte del Museo Metropolitano de Arte
Panorama de 360 grados del ábside de San Vitale de la Universidad de Columbia
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:














Arte y arquitectura del Monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí

Un monasterio construido en tierra sagrada
El Monasterio de Santa Catalina es el monasterio ortodoxo oriental activo más antiguo del mundo, conocido por sus extraordinarias colecciones de arte bizantino.
La ubicación del monasterio es significativa para el cristianismo, el judaísmo y el islam, porque la tradición lo identifica como el lugar de la zarza ardiente, un acontecimiento bíblico importante donde Moisés encontró a Dios:
Moisés guardaba el rebaño de su suegro Jethro, sacerdote de Madián; llevó su rebaño más allá del desierto, y vino a Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego de un arbusto; miró, y la zarza estaba ardiendo, sin embargo, no se consumía. Entonces Moisés dijo: “Debo apartarme y mirar esta gran vista, y ver por qué no se quema la zarza”. Cuando el Señor vio que se había apartado para ver, Dios le llamó de la zarza: “¡Moisés, Moisés!” Y él dijo: “Aquí estoy”. Entonces dijo: “¡No te acerques más! Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar sobre el que estás parado es tierra santa”. Dijo además: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. Y Moisés escondió su rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios.
El episodio está representado en varias obras de arte de la colección del monasterio, entre ellas un icono de principios del siglo XIII hecho de témpera y oro sobre madera. Esta imagen representa el momento en que Dios le habló a Moisés: “¡No te acerques más! Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar sobre el que estás parado es tierra santa” (Éxodo 3:5, NRSV).
El Monasterio de Santa Catalina fue fundado entre 548 y 565 C.E., en los últimos años del reinado del emperador bizantino Justiniano, parte de un programa de construcción masiva que había iniciado en todo el imperio.
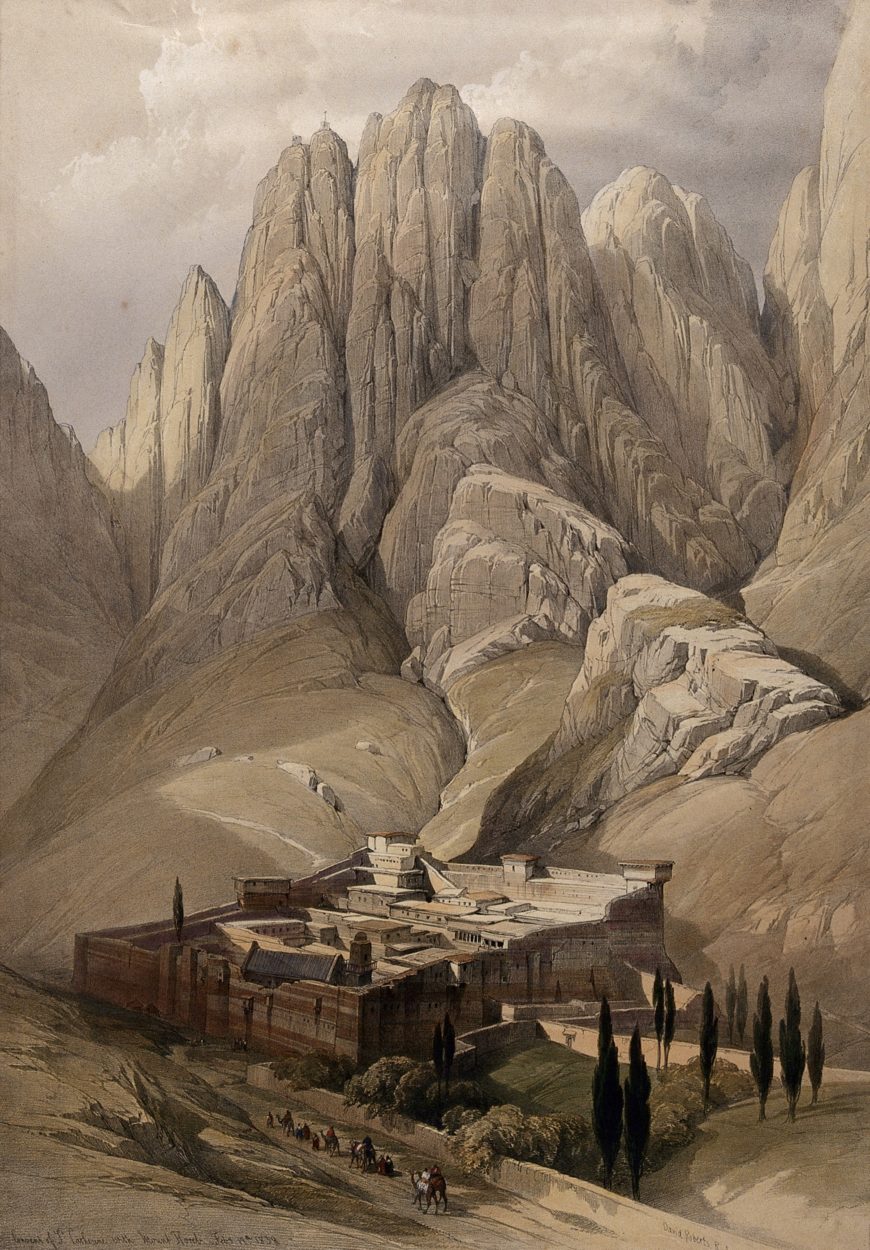
La basílica
Los muros exteriores del monasterio y la iglesia principal, que los peregrinos aún pueden ver hoy en día, sobreviven en gran medida de la fase original de construcción del siglo VI. Algunos elementos llegaron más tarde (por ejemplo, el campanario se agregó en el siglo XIX).

Mosaico de transfiguración
La iglesia sigue el patrón de una basílica, teniendo un plano rectangular (leer más sobre iglesias basílica). Los monjes han adorado desde hace 1,400 años dentro de esta iglesia.
Las columnas enmarcan la nave central y sobre el altar hay un mosaico de ábside recientemente restaurado que podría insinuar el nombre original del edificio. El mosaico representa un momento en el Nuevo Testamento cristiano llamado la “Transfiguración”, en el que Cristo aparece transformado por la luz radiante, acontecimiento atestiguado por tres de sus apóstoles. La escena está ambientada contra un fondo dorado resplandeciente. Cuando el monasterio se construyó por primera vez podría haberse dedicado a la Transfiguración, que en la creencia cristiana es como la Zarza Ardiente en que es un momento en el que Dios se reveló a la humanidad.
Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a una montaña alta, por sí mismos. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro brillaba como el sol, y sus ropas se volvieron blancas deslumbrantes. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, platicando con él... Mientras aún hablaba, de pronto una nube brillante los eclipsó, y desde la nube una voz decía: “Este es mi Hijo, el Amado; con él estoy muy complacido; ¡escúchalo!” Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron al suelo y fueron vencidos por el miedo.
Renombrar
Posteriormente, en el siglo IX, cuando se descubrió el cuerpo de la venerada egipcia Santa Catalina de Alejandría, se le dio al monasterio el nombre que ha conservado hasta hoy.
Iconos e iconoclasia

Durante el período iconoclástico de los siglos VIII al IX, el Imperio Bizantino, y particularmente su capital, Constantinopla (Estambul moderna), se convulsionó con la cuestión de si las imágenes religiosas con figuras humanas (llamadas “íconos”) eran apropiadas, o si tales imágenes eran en efecto ídolos, similares a las estatuas de dioses en la antigua Grecia y Roma. Es decir, ¿los fieles oraban a través de íconos a la figura sagrada representada, o rezaban a la imagen física misma? Los iconoclastas (los que se oponían a las imágenes) intentaron prohibir los íconos y según se informa incluso destruyeron algunos.
Pero para la época de la controversia iconoclasta, la península del Sinaí, donde se encuentra el Monasterio de Santa Catalina, estaba bajo control islámico más que bizantino, permitiendo que los íconos del monasterio escaparan de la iconoclasia. Otros factores, como la ubicación aislada del monasterio, las fortificaciones, la ocupación continua por los monjes, así como el clima seco de la región, probablemente contribuyeron a la preservación de los íconos en el Sinaí.
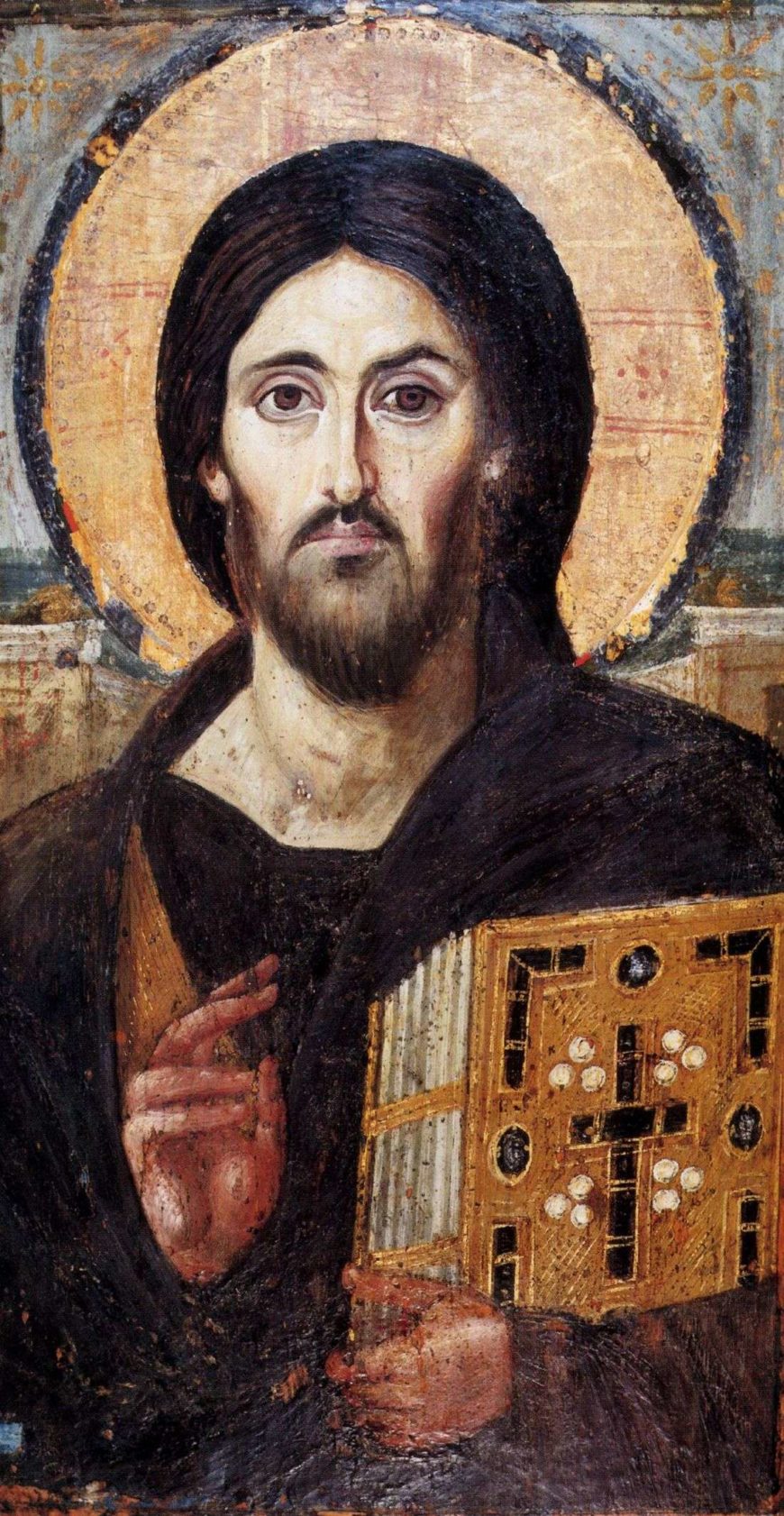
Iconos bizantinos tempranos

El icono del siglo VI de Cristo Bendiciendo—o Cristo “Pantocrator” (todo gobernante), como se conocería más tarde esta imagen— fue pintado con encáustica que permitió al artista crear un vívido sentido del naturalismo. Este icono fue pintado por un artista altamente calificado, y por lo tanto podría haber sido hecho en la ciudad capital de Constantinopla.
Cristo levanta su mano derecha para dar una bendición. Su otra mano sostiene un elaborado manuscrito, que probablemente toma la forma de un libro evangélico contemporáneo, enfatizando la identidad de Cristo como la “Palabra” encarnada de Dios. Esta versión barbuda y madura de Cristo —solo una de varias formas en que Cristo aparece en el arte antes del iconoclasm— se basa en tradiciones precristianas de renderizar otras divinidades masculinas como Júpiter.
El Monasterio de Santa Catalina conserva una serie de raros iconos bizantinos tempranos como este.
Lee sobre otro icono bizantino temprano en Saint Catherine.

Iconos bizantinos medios
Después de la iconoclasia, tal vez para evitar acusaciones de idolatría, los íconos bizantinos se volvieron menos naturalistas. Compara este icono bizantino medio de la Escalera Celestial con el icono bizantino temprano de Cristo. Observe, por ejemplo, el etéreo fondo plano dorado en el icono de la Escalera que reemplaza el paisaje que se insinúa detrás del halo en el Cristo “Pantocrator” del siglo VI.
La Escalera Celestial
Este icono de la Escalera Celestial fue realizado en el monasterio de Santa Catalina a finales del siglo XII, e ilustra el proceso de ascenso espiritual emprendido por los monásticos. El icono se basa en un texto espiritual del mismo nombre, escrito por un monje llamado San Juan de la Escalera, quien vivió c. 579—649 y era miembro del Monasterio de Santa Catalina. En su escritura, Juan advierte a sus compañeros monjes sobre las tentaciones de la vida monástica; en el icono de la Escalera, el artista representa estas tentaciones como demonios elegantemente siluetados que intentan sacar a los monjes de la escalera mientras suben hacia Cristo en la esquina superior derecha.

Santa Teodosia
Este icono del siglo XIII representa a Santa Teodosia y es uno de los cinco iconos de Santa Catalina que representan al mismo santo. Claramente, el culto de Santa Teodosia era popular en el Sinaí como lo fue en otras partes del mundo bizantino.
En esta imagen, Teodosia viste el sombrío vestido de una monja. Si bien se debate su estatus histórico (puede haber sido legendaria más que una figura histórica real), a los fieles cristianos representa los desafíos que enfrentó durante la iconoclasia, cuando supuestamente murió defendiendo a un famoso icono de Cristo en Constantinopla. La cruz que sostiene representa su martirio. También fue famosa a finales del período bizantino por los milagros curativos que se le atribuyen, mejorando aún más su atractivo para los fieles.
Monasterio de Santa Catalina hoy
La biblioteca de este monasterio centenario alberga muchos manuscritos medievales importantes en diversos idiomas como el griego, el árabe y el siríaco. Sigue atrayendo a peregrinos de todo el mundo; algunos de los monjes actuales que ahora están en residencia provienen de tierras exóticas como Texas.
Recursos adicionales
Video\(\PageIndex{8}\): Los iconos del Sinaí, Departamento de Arte y Arqueología, Universidad de Princeton
Robert S. Nelson y Kirsten M. Collins, eds., Holy Image, Tierra sagrada: iconos del Sinaí (Los Ángeles: J. Paul Getty Museum, 2006).
Panel Marfil con Arcángel
por el Dr. Beth HARRIS y el Dr. STEVEN
Video\(\PageIndex{9}\): Panel bizantino con arcángel, hoja de marfil del díptico, c. 525-50, 16.8 x 5.6 x 0.35″/42.8 x 14.3 x 0.9 cm, probablemente de Constantinopla (Estambul moderna, Turquía), (Museo Británico, Londres)
El Museo Británico traduce el texto en la parte superior del panel como: “Recibe al proveedor ante ti, a pesar de su pecaminosidad”.
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:


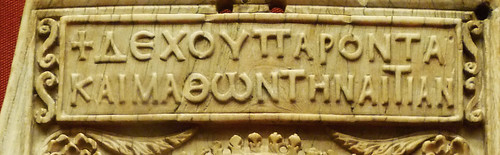




El emperador triunfante (Barberini Ivory)
por el Dr. Beth HARRIS y el Dr. STEVEN
Video\(\PageIndex{10}\): El Emperador Triunfante (Barberini Marfil), mediados del siglo VI, marfil, incrustaciones, 34.2 x 26.8 x 2.8 (Musée du Louvre, París)
Ponentes: Dr. Steven Zucker y Dra. Beth Harris
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:













Virgen (Theotokos) y el niño entre los santos Teodoro y Jorge

En el Monasterio del Monte Sinaí
Una de las miles de importantes imágenes bizantinas, libros y documentos conservados en el Monasterio de Santa Catalina, el Monte Sinaí (Egipto) es la notable pintura de iconos encáusticos de la Virgen (Theotokos) y el Niño entre los santos Teodoro y Jorge (“Icono” es griego para “imagen” o “pintura” y encáustica es una pintura técnica que utiliza cera como medio para llevar el color).
El icono muestra a la Virgen y el Niño flanqueados por dos santos soldados, San Teodoro a la izquierda y San Jorge a la derecha. Por encima de estos se encuentran dos ángeles que miran hacia arriba a la mano de Dios, de la que emana la luz, cayendo sobre la Virgen.
Clasificar selectivamente
El pintor utilizó selectivamente el estilo clasicista heredado de Roma. Se modelan los rostros; vemos el mismo modelado convincente en las cabezas de los ángeles (fíjese en los músculos de los cuellos) y la facilidad con la que las cabezas giran casi tres cuartas partes.
El espacio aparece comprimido, casi plano, en nuestro primer encuentro. Sin embargo, encontramos recesión espacial, primero en el trono de la Virgen donde vislumbramos parte del lado derecho y una sombra proyectada por el trono; también vemos un reposabrazos retrocediendo así como un reposapiés proyectado. La Virgen, con un ligero giro de su cuerpo, se sienta cómodamente en el trono, inclinando su cuerpo a la izquierda hacia el borde del trono. El niño se sienta en su amplio regazo mientras la madre lo sostiene con ambas manos. Vemos la rodilla izquierda de la Virgen debajo de convincentes telas cuyos pliegues caen entre sus piernas.
En la parte superior de la pintura un miembro arquitectónico gira y retrocede a la cabeza de los ángeles. La arquitectura ayuda a crear y cerrar el espacio alrededor de la escena sagrada.

La composición muestra una ambigüedad espacial que sitúa la escena en un mundo que opera de manera diferente a nuestro mundo, que recuerda a la ambigüedad espacial del anterior panel Marfil con Arcángel. La ambigüedad permite que la escena participe del mundo del espectador pero también la separa del mundo normal.
Nuevo en nuestro icono es lo que podríamos llamar una “jerarquía de cuerpos”. Theodore y George se paran erguidos, con los pies en el suelo, y miran directamente al espectador con ojos grandes y pasivos. Mientras nos miran no muestran ningún reconocimiento del espectador y aparecen listos para recibir algo de nosotros. Los santos están ligeramente animados por el levantamiento de un talón por cada uno como si lentamente se acercaran hacia nosotros.
La Virgen desvía su mirada y no hace contacto visual con el espectador. Los ángeles etéreos se concentran en la mano de arriba. Los tonos claros de los ángeles y sobre todo la representación ligeramente transparente de sus halos dan a los dos una apariencia de otro mundo.

Movimiento visual hacia arriba, hacia la mano de Dios
Esta imagen supremamente compuesta nos da una inconfundible sensación de movimiento visual hacia adentro y hacia arriba, desde los santos hasta la Virgen y desde la Virgen hacia arriba pasando los ángeles a la mano de Dios.
Los santos pasivos parecen estar listos para recibir la veneración del espectador y pasarla hacia adentro y hacia arriba hasta llegar al reino más sagrado representado en la imagen.
Podemos describir las diferentes apariencias como santos que parecen habitar un mundo cercano al nuestro (ellos solos tienen una línea de tierra), la Virgen y el Niño que están elevados y miran más allá de nosotros, y los ángeles que residen cerca de la mano de Dios trascienden nuestro espacio. A medida que el ojo se mueve hacia arriba pasamos por zonas: los santos, parados en tierra y por lo tanto más cercanos a nosotros, y luego hacia arriba y más etéreos hasta llegar a la zona más sagrada, la de la mano de Dios. Estas zonas de santidad sugieren un cosmos del mundo, tierra y personas reales, a través de la Virgen, ángeles celestiales, y finalmente la mano de Dios. El espectador que se levanta ante la escena completa este cosmos, desde “nuestra tierra” hasta el cielo.
Un cáliz del tesoro de Attarouthi
por DR. ANNE MCCLANAN y DR. EVAN FREEMAN
Video\(\PageIndex{11}\): Anne y Evan discuten un cáliz bizantino (El tesoro Attarouthi — Cáliz, Plata y plata dorada, 500—650 C.E., El Museo Metropolitano de Arte)
Controversias iconoclásticas
por DR. DAVOR DŽALTO

La palabra “icono” se refiere a muchas cosas diferentes hoy en día. Por ejemplo, usamos esta palabra para referirnos a los pequeños símbolos gráficos de nuestro software y a poderosas figuras culturales. Sin embargo, estos diferentes significados mantienen una conexión con el significado original de la palabra. “Icono” es griego para “imagen” o “pintura” y durante la época medieval, esto significó una imagen religiosa sobre un panel de madera utilizado para la oración y la devoción. Más concretamente, los íconos llegaron a tipificar el arte de la Iglesia Cristiana Ortodoxa.
“Iconoclasia” se refiere a la destrucción de imágenes u hostilidad hacia las representaciones visuales en general. Más específicamente, la palabra se usa para la Controversia iconoclástica que sacudió al Imperio Bizantino por más de 100 años.
La hostilidad abierta hacia las representaciones religiosas comenzó en 726 cuando el emperador León III tomó públicamente una posición contra los íconos; esto resultó en su remoción de las iglesias y su destrucción. Había habido muchas disputas teológicas previas sobre las representaciones visuales, sus fundamentos teológicos y legitimidad. No obstante, ninguna de ellas provocó la tremenda conmoción social, política y cultural de la Controversia Iconoclástica.

Algunos historiadores creen que al prohibir los íconos, el emperador buscó integrar a las poblaciones musulmanas y judías. Tanto los musulmanes como los judíos percibían las imágenes cristianas (que existían desde los primeros tiempos del cristianismo) como ídolos y en oposición directa a la prohibición del Antiguo Testamento de las representaciones visuales. El primer mandamiento establece,
No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás una imagen tallada — ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en el cielo arriba, o en la tierra debajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás (Éxodo 20:3-5).
Otra teoría sugiere que la prohibición fue un intento de frenar la creciente riqueza y poder de los monasterios. Produjeron los íconos y fueron blanco principal de la violencia de la Controversia Iconoclasta. Otros estudiosos ofrecen un motivo menos político, sugiriendo que la prohibición era principalmente religiosa, un intento de corregir la práctica descarriada de adorar imágenes.
El detonante de la prohibición de León III puede incluso haber sido la enorme erupción volcánica en 726 en el mar Egeo interpretada como un signo de la ira de Dios por la veneración de los íconos. No hay una respuesta simple a este complejo evento. Lo que sí sabemos es que la prohibición originó esencialmente una guerra civil que sacudió las esferas política, social y religiosa del imperio. El conflicto enfrentó al emperador y a ciertos altos funcionarios de la iglesia (patriarcas, obispos) que apoyaban la iconoclasia, contra otros obispos, clérigos inferiores, laicos y monjes, que defendían a los íconos.

La base teológica original para la iconoclasia era bastante débil. Los argumentos se basaban principalmente en la prohibición del Antiguo Testamento (citada anteriormente). Pero quedó claro que esta prohibición no era absoluta ya que Dios instruye también cómo hacer representaciones tridimensionales de los Querubines (espíritus celestiales o ángeles) para el Arca de la Alianza, que también se cita en el Antiguo Testamento, apenas un par de capítulos después del pasaje que prohíbe las imágenes ( Éxodo 25:18-20).
El emperador Constantino V dio una justificación teológica más matizada para la iconoclasia. Afirmó que cada representación visual de Cristo necesariamente termina en una herejía ya que Cristo, según los dogmas cristianos generalmente aceptados, es simultáneamente Dios y el hombre, unidos sin separación, y cualquier representación visual de Cristo separa estas naturalezas, representando solo a la humanidad de Cristo, o los confunde.
El contraargumento iconófilo (pro-icono) fue articulado de manera más convincente por San Juan de Damasco y San Teodoro el Estudito. Afirmaron que los argumentos iconoclastas simplemente estaban confundidos. Las imágenes de Cristo no representan naturalezas, siendo ni divinas ni humanas, sino una persona concreta —Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Afirmaron que en Cristo se revela el significado de la prohibición del Antiguo Testamento: Dios prohibió cualquier representación de Dios (o cualquier cosa que pudiera ser adorada como un dios) porque era imposible representar al Dios invisible. Cualquier representación de este tipo sería así un ídolo, esencialmente una representación falsa o un dios falso. Pero en la persona de Cristo, Dios se hizo visible, como un ser humano concreto, por lo que pintar a Cristo es necesario como prueba de que Dios verdaderamente, no aparentemente, se hizo hombre. El hecho de que uno pueda representar a Cristo es testigo de la encarnación de Dios.

La primera fase de la iconoclasia terminó en 787, cuando el Séptimo Concilio Ecuménico (universal) de obispos se reunió en Nicea. Este concilio afirmó la visión de los iconófilos, ordenando a todos los cristianos creyentes (ortodoxos) que respetaran los santos íconos, prohibiendo al mismo tiempo su adoración como idolatría. El emperador León V inició un segundo periodo de iconoclasia en 814, pero en 843, la emperatriz Teodora proclamó la restauración de íconos y afirmó las decisiones del Séptimo Concilio Ecuménico. Este evento aún se celebra en la Iglesia Ortodoxa como la “Fiesta de la Ortodoxia”.
Recursos adicionales:
El triunfo de las imágenes: iconos, iconoclasia y encarnación
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:

Materiales de mosaico antiguos y bizantinos
por Instituto de Arte de Chicago
Video\(\PageIndex{12}\): Video del Instituto de Arte de Chicago
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:














Mosaico de Theotokos, Santa Sofía, Estambul
por Dr. Steven Zucker y Dr. Beth HARRIS
Video\(\PageIndex{13}\): Mosaico de Theotokos, 867, ábside, Santa Sofía, Estambul
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:






El Salterio de París

El pasado clásico y el presente cristiano medieval
¿Por qué un rey bíblico se rodearía de paganos? El Salterio de París encarna una compleja mezcla del pasado pagano clásico y el presente cristiano medieval, todos reunidos para comunicar un mensaje político del emperador bizantino.
El Imperio Bizantino, que gobernó áreas del Mediterráneo oriental desde los siglos IV al XV, dejó un deslumbrante legado visual que ha influido en otras sociedades medievales cristianas e islámicas así como en innumerables artistas en nuestro tiempo.
¿Qué es un salterio?
La palabra “Salterio” en nombre de este manuscrito es el término que utilizamos para los libros y manuscritos del Libro de los Salmos de la Biblia hebrea. Los saltros fueron una de las obras más comúnmente copiadas en la Edad Media debido a su papel central en la ceremonia de la iglesia medieval.
Las imágenes

Esta obra fue inusualmente grande y profusamente ilustrada, con 14 iluminaciones de página completa incluidas en sus 449 folios (un folio es una hoja en un libro). Ocho de estas imágenes representan la vida del rey David, quien a menudo fue visto como un modelo de regla justa para los reyes medievales. Debido a que el rey David fue considerado tradicionalmente el autor de los Salmos, se le muestra aquí en el papel de músico y compositor, sentado sobre una roca tocando su arpa en un entorno pastoral idílico.
Este manuscrito sigue tan cuidadosamente modelos de siglos anteriores que los estudiosos alguna vez pensaron que se hizo durante el reinado del emperador bizantino Justiniano en el siglo VI. Solo más tarde la investigación demostró que el Salterio de París se hizo en realidad en el siglo X como una exquisita imitación de la obra romana del siglo III al V, es decir, era parte de un renacimiento intencional del pasado clásico. El estilo clásico, como término general, se refiere a la representación visual naturalista utilizada durante los períodos en que, por ejemplo, gobernaron los emperadores romanos Augusto y Adriano.
Renacimiento clásico
El período de renacimiento clásico que produjo el Salterio de París a veces se llama Renacimiento macedonio, porque la dinastía macedonia de emperadores gobernaba el Imperio Bizantino en ese momento. Este renacimiento clásico siguió a la iconoclasia bizantina. Se ha cuestionado la noción de que este renacimiento bizantino del pasado romano fue un renacimiento, en el sentido de un renacimiento a gran escala del pensamiento clásico y del arte como en el Renacimiento italiano. Sin embargo, no cabe duda de que vemos en esta, y otras obras contemporáneas, una apropiación consciente de elementos del vocabulario artístico clásico.
Así tenemos el enigma del David bíblico rodeado por personificaciones clásicas (una figura que representa un lugar o atributo). En este ejemplo, la mujer sentada encarna el atributo de Melody. La postura sentada de David con su instrumento probablemente se base en la trágica figura clásica Orfeo, generalmente mostrada de manera similar posicionada sosteniendo su lira. De igual manera los edificios nebulosos de fondo también pertenecen a la tradición grecorromana de la pintura mural. El significado de las personificaciones como la mujer, Melody, encaramada junto a David, es intrigante, dentro del contexto cristiano medieval, presumiblemente se ha convertido en un símbolo de cultura y erudición frente a su significado anterior como deidad menor en el mundo clásico pagano.
Observe cómo el entorno, incluyendo plantas, animales y paisajes, difiere de los resplandecientes fondos dorados utilizados en los mosaicos imperiales de Justiniano y Teodora en Rávena o el ícono que llamamos la Virgen Vladímir. En contraste, David es representado de manera naturalista como un pastor juvenil, en lugar del gran rey en el que iba a convertirse. El estilo clasicizador y más realista de las figuras y el paisaje, aunado a las evidentes alusiones clásicas hechas por las personificaciones, muestran los esfuerzos realizados para hacer una visión coherente uniendo sujeto y estilo.

Conectando con grandes emperadores del pasado?
Otro arte bizantino del llamado Renacimiento macedonio, como el marfil Veroli Casket (arriba), también muestran un renovado interés por el clasicismo que recurrió a modelos artísticos tardíos romanos. El patrón del Salterio de París tal vez buscó compararse así con grandes emperadores del pasado reviviendo un estilo que había estado fuera de favor durante cientos de años y que tal vez evocaba una “edad de oro”. La elección del estilo artístico podría funcionar como una herramienta para transmitir significado dentro de la sofisticada sociedad bizantina de la época.
El Salterio de París se produjo en Constantinopla, hoy conocida como Estambul, y toma su nombre de su moderna ubicación, la Bibliothèque Nationale de París. El manuscrito del Salterio de París, como la mayoría de los manuscritos medievales occidentales, no estaba hecho de papel, sino de pieles de animales cuidadosamente preparadas. Los manuscritos medievales eran mucho más raros y preciosos que los libros impresos modernos producidos en masa. Ejemplos a gran escala, como este, hechos para un patrón aristocrático si no imperial, muestran cómo el arte bíblico de la más alta artesanía podría servir para muchos propósitos para su audiencia y mecenas medievales.
Arquitectura de la iglesia bizantina media
Periodos de la historia bizantina
Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843
Bizantino Medio c. 843 — 1204
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261
Bizantino tardío 1261 — 1453
Post-Bizantino después de 1453

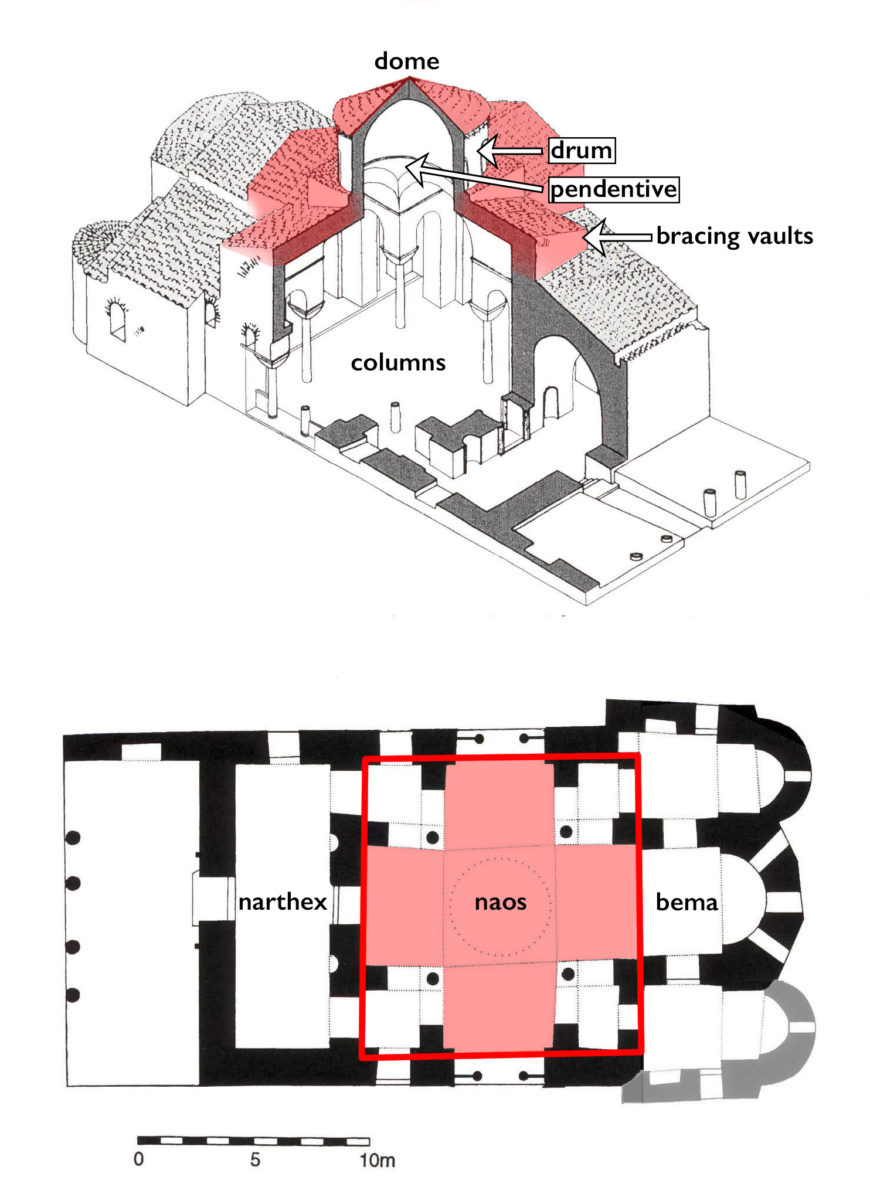
La iglesia de la cruz en la plaza
El fin de la iconoclasia (el conflicto respecto a las imágenes religiosas y su alejamiento de las iglesias) y el desarrollo de una teología de las imágenes tuvieron profundos efectos en el diseño de la iglesia, en términos del desarrollo de un programa estandarizado de decoración y un edificio estandarizado concomitante diseño, ambos reflejaban la jerarquía de las creencias ortodoxas. La masa piramidal de formas, desde una cúpula central alta hasta bóvedas de cruce alto, hasta bóvedas y paredes de esquina inferior, proporciona un marco ideal para la imaginería figurativa.
Mezquita de Fatih, Trilye
Visto por primera vez en Trilye durante el Período de Transición, la cruz en cuadrado surgió como el tipo de iglesia estándar siguiendo la iconoclasia.

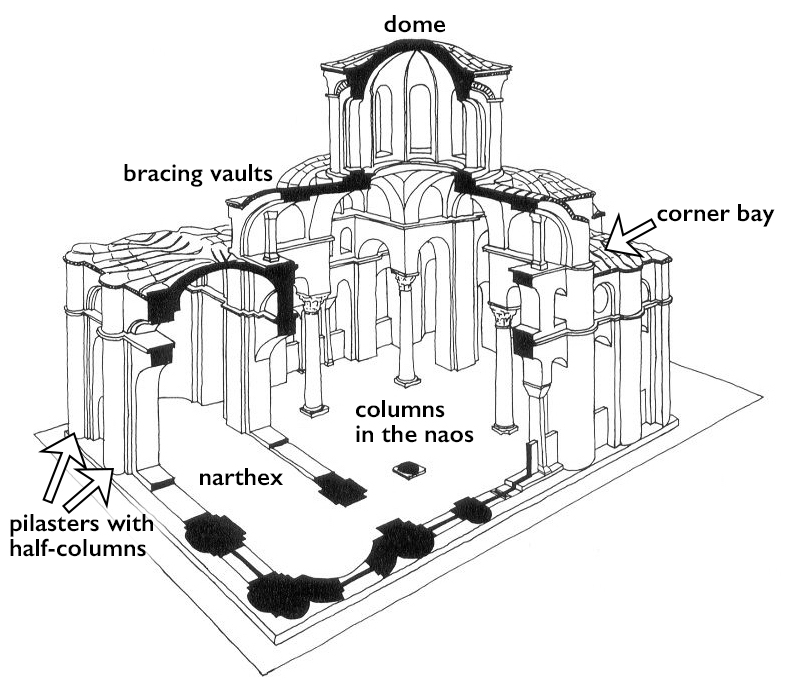
El Myrelaion, Constantinopla
La iglesia de Myrelaion en Constantinopla, construida c. 920, logra un equilibrio entre la articulación del sistema estructural y la coordinación de los espacios interiores. Forma en cascada desde la cúpula central como una pirámide. Cuatro bóvedas arriostradas se extienden hacia afuera en forma de cruz, ubicadas dentro de la plaza del plano de abajo. De ahí el término “cruz en cuadrado”, que define este tipo de edificio espacialmente, en tres dimensiones, más que como plano de planta. Cuatro columnas sostienen la cúpula y subdividen los naos en nueve bahías. Los de las esquinas son los más bajos, y corresponden en altura con el narthex y la pastoforia —las cámaras laterales en el bema que flanquean la zona central del altar. Pilastras con medias columnas en el exterior de la iglesia corresponden a muros y soportes internos para que se pueda “leer” la estructura interna en base a su articulación exterior.

Originalmente construido como la capilla palaciega de Romanos Lekapenos, el edificio fue profusamente decorado y sirvió como lugar de entierro del emperador. Al igual que muchas de las iglesias de Constantinopla, la Myrelaion se convirtió en mezquita tras la conquista otomana de Constantinopla en 1453, y hoy es conocida como la Mezquita de Bodrum.

La propagación de la cruz en cuadrado
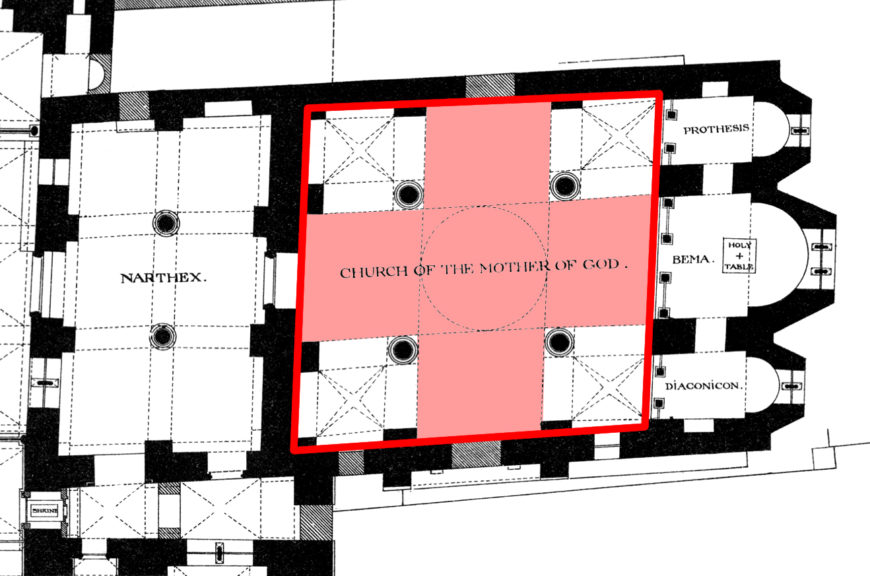
El tipo cruz en cuadrado está muy extendido, apareciendo por primera vez en Grecia a finales del siglo X en la iglesia Panagia en el monasterio de Hosios Loukas. Si bien ni este ni el Myrelaion conservan la decoración interna, el Panagia ton Chalkeon en Tesalónica, fechado por inscripción en 1026, y el tallado en la roca Karanlık Kilise en Göreme, fechado en el siglo XI, proporcionan evidencia del ciclo interior desarrollado ( ver plano del Monasterio Karanlık Kilise). El mismo tipo de edificio apareció en el centro de Anatolia, el sur de Italia, los Balcanes y Rusia, con ligeras variaciones, y cumplió una variedad de funciones, como iglesias palaciegas, domésticas, monásticas, parroquiales o funerarias. El denominador común en todos era la pequeña escala apropiada para pequeños grupos de fieles o uso privado.


La persistencia de la basílica
Con el resurgimiento del imperio a partir de la segunda mitad del siglo IX después del tumultuoso Período de Transición, la construcción de nuevas iglesias se produjo con mayor frecuencia como resultado del mecenazgo privado. Las variaciones en el diseño de la iglesia abundan durante el período bizantino medio (843-1204): continuaron apareciendo basílicas y basílicas abovedadas, notablemente cuando se requerían espacios interiores más grandes, pero en algunas regiones, como Kastoria en el norte de Grecia, persisten pequeñas basílicas. Ocasionalmente, como con la basílica en ruinas de tres pasillos en Servia y la antigua metrópolis en Verroia (ambas en el norte de Grecia), no había una basílica primitiva adecuada para servir como catedral, por lo que se construyó una basílica en el período bizantino medio.
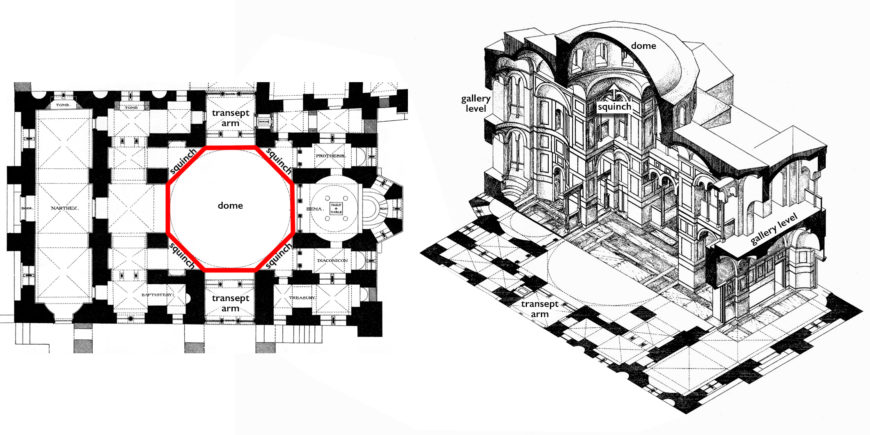

La iglesia con cúpulas octogonales
Si la escala limitada de la iglesia de cruz en cuadrado parecía demasiado pequeña o demasiado lisa, la iglesia con cúpula octogonal proporcionó diseños interiores más elaborados y superficies complejas para la decoración de mosaicos, al tiempo que proporcionaba ocho puntos de apoyo para una cúpula más grande. Con los squinches que proporcionan la transición a la cúpula, el diseño puede derivarse de modelos árabes o caucásicos. La katholika del siglo XI del monasterio de Hosios Loukas, de Nea Moni en Quíos, y la destruida iglesia de H. Georgios ton Manganon en Constantinopla sugieren el grado de variaciones posibles.
La iglesia katholikon en Hosios Loukas
En Hosios Loukas, el alto naos se extiende por brazos de crucero y está envuelto por galerías y capillas anexadas en dos niveles; la cúpula hemisférica, se eleva por encima de los squinches. Deliciosamente decorado con mármol y mosaico, las circunstancias de su construcción siguen sin estar claras (vista en planta y vista isométrica de las iglesias Panagia y katholikon en el monasterio de Hosios Loukas).
Nea Moni en la isla de Quíos
En Nea Moni (“nuevo monasterio”) en la isla griega de Quíos, se mantiene la huella de una iglesia cruz en la plaza, junto con bóvedas bajas hacia el santuario tripartito (bema) y narthex, mientras que el naos aparece en forma de torre, su cúpula originalmente de nueve lados, elevándose por encima de un tambor alto y una octaconcha en el nivel transitorio. El diseño inusual y la lujosa decoración con mármoles y mosaicos pueden ser el resultado del patrocinio imperial de Constantino IX Monomachos y del trabajo de artesanos de Constantinopla.
H. Georgios ton Manganon en Constantinopla
También atribuida al mecenazgo de Monomacos —y también profusamente decorada— la iglesia de H. Georgios ton Manganon en Constantinopla (ahora destruida) parece haber tenido un diseño octogonal abovedado, con la cúpula levantada sobre muelles reentrantes que se curvaban en las esquinas de los naos, el cual estaba envuelto por un ambulatorio. Conocido por descripciones y excavaciones limitadas, sin embargo, los detalles de su elevación siguen siendo inciertos.
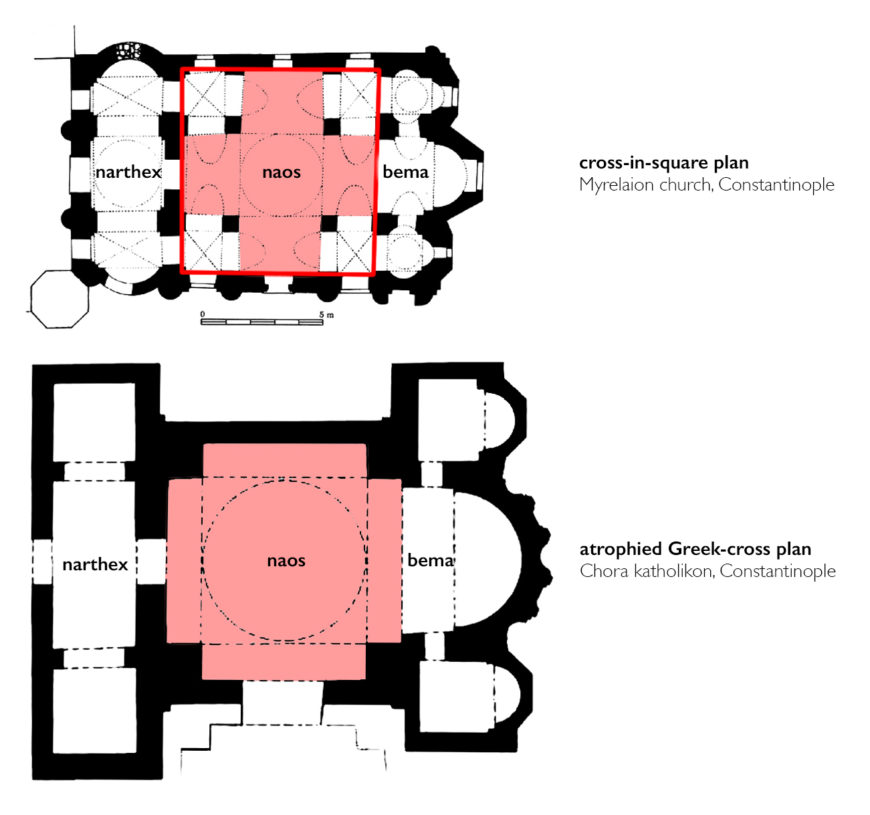

La atrofiada cruz griega y otros planes
Para iglesias de escala más grande que un diseño cruzado en cuadrado podría mantenerse, el formato de cúpula cruzada podría adaptarse para proporcionar un sistema estructural más estable y un espacio interior más unificado, al tiempo que permite una cúpula más grande. Siguiendo los modelos desarrollados en el Período de Transición, el diseño vuelve a popularizarse en el siglo XII, como ocurrió en el katholikon del monasterio de Chora. La arqueología sugiere que una iglesia cruz en la plaza del siglo XI fue reconstruida a principios del siglo XII en un plan atrofiado de la cruz griega. Este diseño fue imitado de Bitinia (H. Aberkios en Elegmi) a Serbia (Sv. Nikola en Kursumlija) (ver planos de estas atrofiadas iglesias de la cruz griega). Tales iglesias atrofiadas de la cruz griega difieren de los planos cruzados en cuadrados debido a sus cúpulas más grandes, cruces más pequeños y falta de cuatro columnas de soporte.
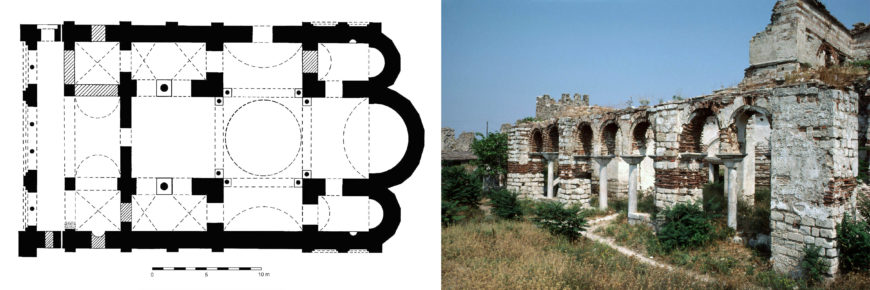
Las basílicas abovedadas también reaparecen en el mismo periodo, como en el Fatih Camii en Enez o en la Mezquita Gül de Constantinopla. Las iglesias planeadas para ambulatorios, como el Theotokos Pammakaristos del siglo XII en Constantinopla, pueden haber sido pensadas para proporcionar espacios adicionales para el entierro en las proximidades de los naos.
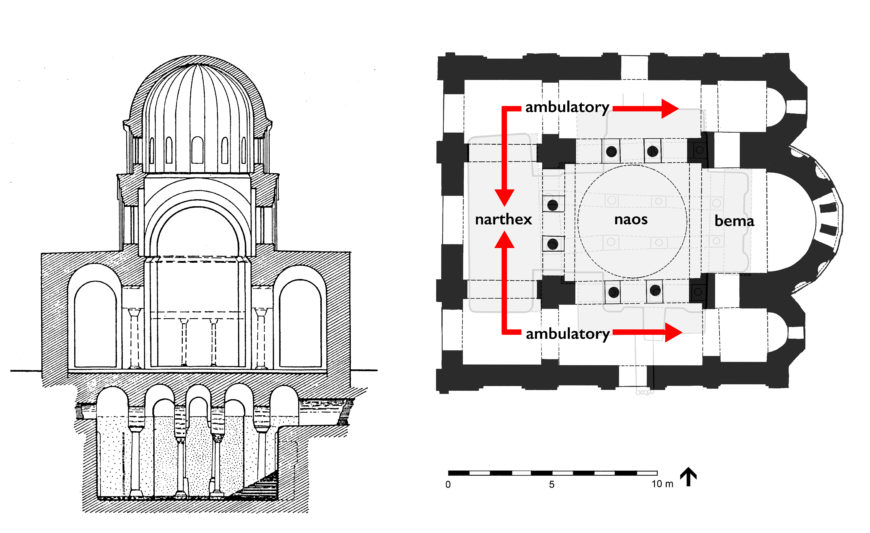
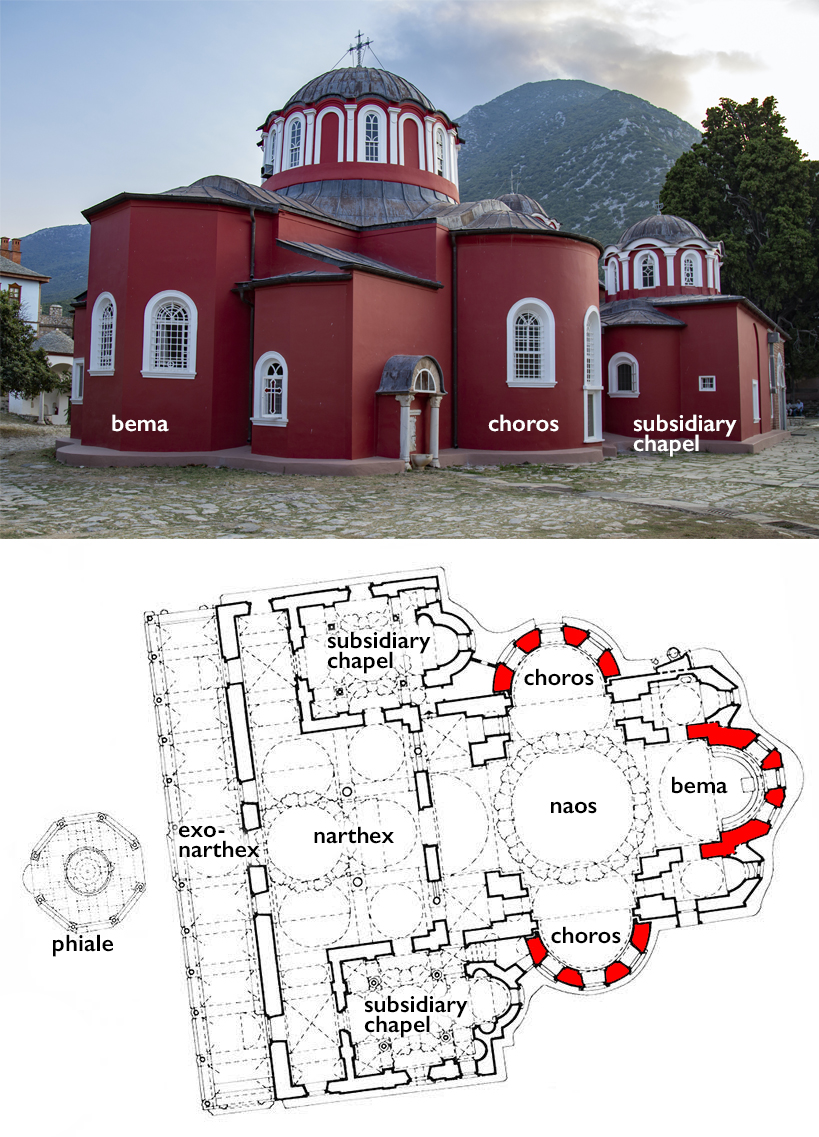
Iglesias Triconch
El katholikon en Megisti Lavra en el Monte Athos
Las iglesias triconcas aparecen en el ambiente monástico del Monte Athos (una montaña y una península en el noreste de Grecia y un importante centro del monacato ortodoxo oriental), con la adición de ábsides laterales, es decir, ábsides a los lados de la iglesia, a un plano estándar de cruz en cuadrado. Los ábsides laterales, llamados choroi, proporcionaban un escenario para los coros de los monjes que cantaban la liturgia. No está claro si el nuevo tipo de iglesia surgió por medio de adiciones o modificaciones posteriores, pero la nueva característica respondía claramente a los requisitos del servicio monástico. En Megisti Lavra, el katholikon iniciado en 962 se amplió gradualmente, con la adición de ábsides laterales a los naos, capillas subsidiarias abovedadas que flanqueaban el nártex, un narthex exterior y un phiale (fonte) (ver plano del monasterio de Megisti Lavra).
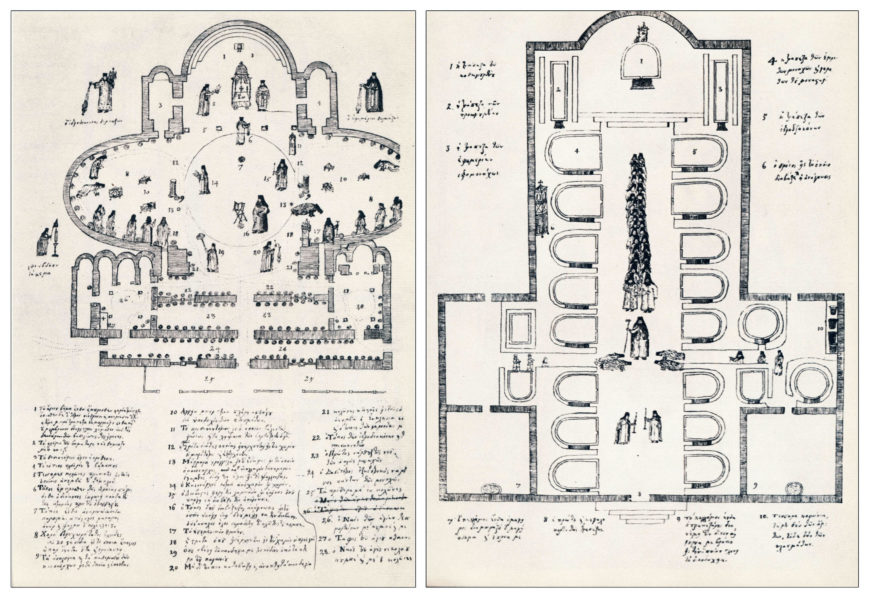
En Vatopedi y en otros lugares del monte Athos, los katholika parecen tener planes triconcas desde el inicio.

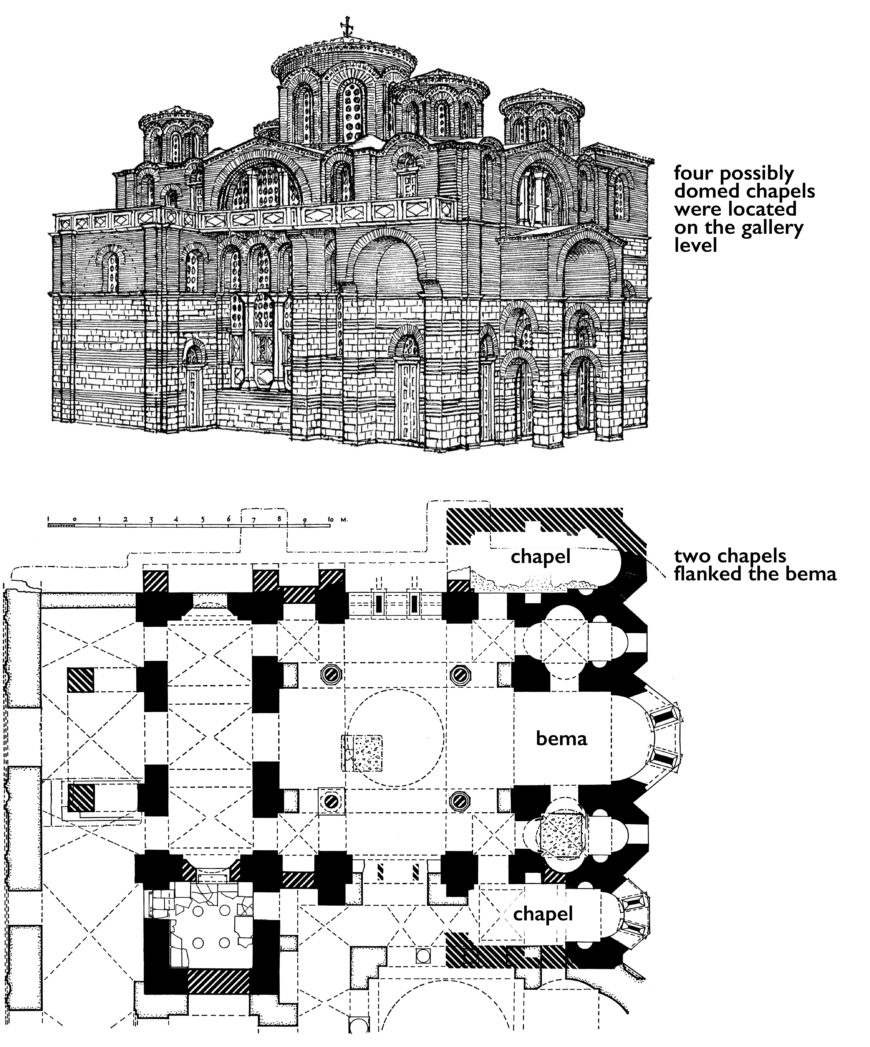
Mayor complejidad
Theotokos tou Libos, Constantinopla
Capillas anexas y planos más complejos aparecen regularmente en el periodo bizantino medio. La iglesia monástica de Theotokos tou Libos en Constantinopla, construida c. 907 como una iglesia de cruz en cuadrado similar en escala y detalle a la Myrelaion, incluyó seis capillas subsidiarias en su diseño original, con dos flanqueando el bema y cuatro capillas diminutas, posiblemente abovedadas en el nivel de la galería. El katholikon de Hosios Loukas cuenta con ocho capillas, organizadas en dos niveles. Estos espacios subsidiarios han sido interpretados como escenarios para devociones privadas, o posiblemente liturgias privadas, o como espacios primordialmente conmemorativos, pero están claramente integrados en el diseño general del edificio. A menudo se establece una sola capilla a un lado del edificio, como en Sv. Nikola en Kuršumlija.
Siguiente: leer sobre variaciones regionales en la arquitectura bizantina media
Recursos adicionales
Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)
Variaciones regionales en la arquitectura bizantina media
Periodos de la historia bizantina
Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843
Bizantino Medio c. 843 — 1204
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261
Bizantino tardío 1261 — 1453
Post-Bizantino después de 1453

Constantinopla

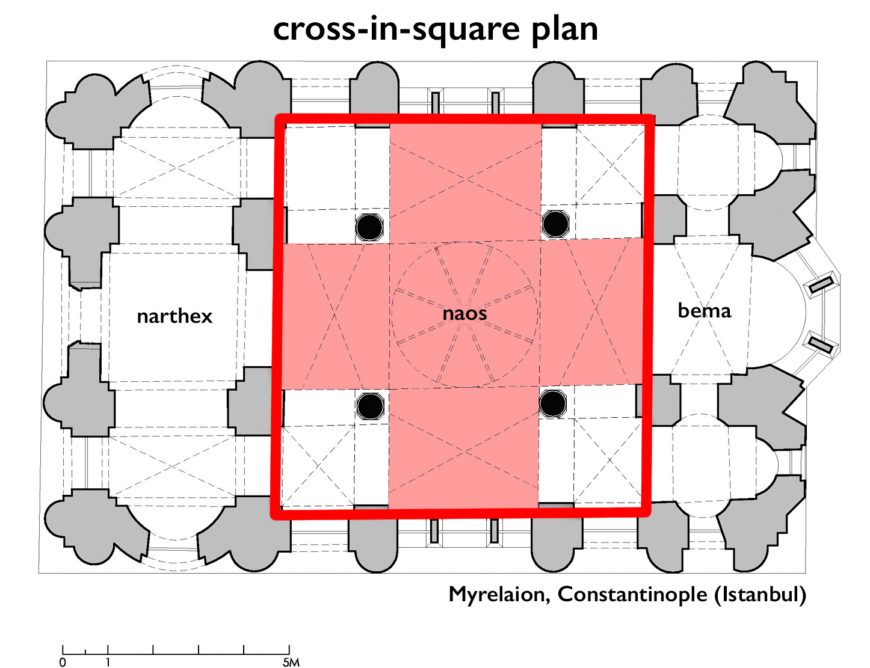
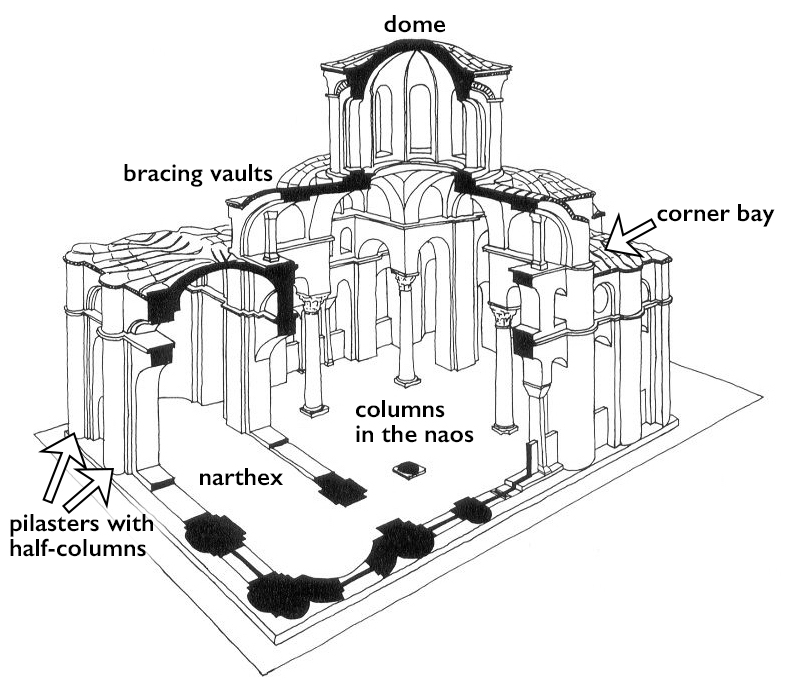
Iglesias en Constantinopla del período bizantino medio (843—1204), como la iglesia de Myrelaion cruz cuadrada del siglo X (leer más sobre este tipo de iglesia), exhiben un equilibrio entre sus diversos componentes: normalmente en el plan, el santuario tripartito es equilibrado por el nártex, y en el exterior las divisiones estructurales son enfatizadas por pilastras. En el caso del Myrelaion, se han colocado medias columnas a pilastras. Algunos ornamentos superficiales ocurren pero generalmente son limitados, y en muchos casos las superficies exteriores de las iglesias pueden haber sido enlucidas.

En el interior, bóvedas de ingle y cúpulas acanaladas o de calabaza crearon superficies onduladas para la decoración de mosaicos. Sin embargo, la apariencia actual del interior del Myrelaion refleja su conversión a mezquita tras la conquista otomana de Constantinopla en 1453.

Monasterio de Pantocrátor
En los siglos XI y XII, se desarrollaron grandes complejos monásticos patrocinados imperialmente, en parte como nuevos escenarios para entierros imperiales y dinásticos, como por ejemplo en el Pantocrator, construido c. 1118-36 por Juan II y Eirene Komnenos. Tres iglesias fueron construidas una al lado de la otra en rápida sucesión (ver los planos de las tres iglesias). La iglesia sur, dedicada a Cristo Pantocrator, una iglesia grande y profusamente decorada con cruz en la plaza, era el katholikon del monasterio; el norte, también cruz en cuadrado, estaba dedicado a la Virgen Eleousa y servía a la comunidad laica. La iglesia media era de un solo pasillo y cubierta por dos cúpulas; dedicada a San Miguel, funcionaba como el mausoleo imperial (referido como la heroína en el tipikon monástico).

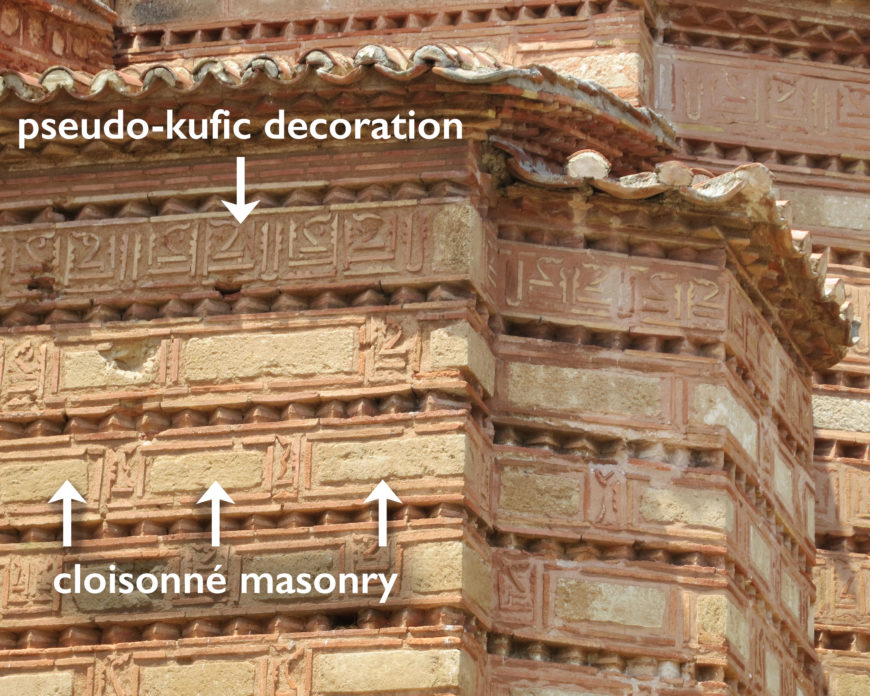
Grecia
Monasterio Hosios Loukas
En Grecia continental, las formas de bóveda eran a menudo más simples, pero las superficies exteriores a menudo lujosamente decoradas, con mampostería cloisonné y decoraciones pseudo-cúficas, hechas de ladrillo. El inusual plan del octágono greco-cruzado, más conocido en la iglesia katholikon en Hosios Loukas, inspiró una serie de ejemplos regionales (lea más sobre este tipo de iglesia).
Anatolia
La arquitectura floreció en el centro de Anatolia (que constituye la mayor parte de la Turquía moderna) hasta la conquista selyúcida de los años 1070. Distintivas iglesias de albañilería se conservan en Capadocia y Licaonia, pero han sido eclipsadas en la erudición por los cientos de iglesias excavadas en la roca bien conservadas, sobre todo las de Göreme, con sus programas pintados bien conservados, como en Karanlık Kilise. La mayoría de estos siguen diseños estandarizados, tal como se desarrollan en la arquitectura de mampostería, pero con cierta inventiva evidente en los detalles.
Kilise
La iglesia cruz en la plaza del Çanlı Kilise (vista en planta) está cuidadosamente construida de ladrillo y piedra, con características de diseño que sugieren una conciencia de la arquitectura tanto de Constantinopla como del Cáucaso.


Armenia
Catedral de Ani
Tanto Armenia como Georgia fueron testigos de un renacimiento de la arquitectura en el siglo X. En Ani, el constructor Trdat (encargado de reconstruir la cúpula de H. Sophia en Constantinopla) construyó la catedral como basílica abovedada (vista plano), así como una iglesia dedicada a San Gregorio, un tetraconca de pasillo siguiendo el modelo de Zvartnots, que es ahora en ruinas.
Iglesia de la Santa Cruz en Ahtamar
La iglesia palaciega octágono-cúpula de la Santa Cruz en Ahtamar (915-21) (ver plano y secciones) sigue modelos anteriores pero estaba profusamente decorada con escultura externa en contraste con la mayoría de las iglesias bizantinas contemporáneas.

Iglesia de la Santa Cruz, Ahtamar, Armenia (Turquía moderna)

Georgia
En la región de Tao-Klarjeti, se construyeron varias basílicas abovedadas grandes a finales del siglo X y principios del XI, como en Öşk Vank, construido c. 963-73 (ver plano), e İşhan, terminado c. 1032; ambos están lujosamente decorados con escultura exterior, mientras que el los interiores muestran formas de bóveda inusuales. Ot'ht'a Eklesia, construida al mismo tiempo, es una gran basílica abovedada de cañón. Todos son de construcción de piedra distintiva.

Serbia y Bulgaria

En general, la arquitectura de la iglesia de Serbia y Bulgaria en este periodo traiciona asociaciones cercanas con Grecia y Constantinopla. La iglesia de cinco cúpulas de Sv. Panteleimon en Nerezi (ver plano), construido en 1164 y bien conocido por sus exquisitos frescos, está ciertamente inspirado en la arquitectura de la capital, al igual que Sv. Nikola en Kuršumlija. El diseño de este último ejemplo fue seguido posteriormente en Studenica y Djurdjevi Stupovi (ahora fuertemente restaurada). Se construyeron varias basílicas grandes y distintivas para satisfacer las demandas del culto congregacional, como en Sv. Sofía en Ohrid, construida c. 1000, o la iglesia de Pliska.
Interior de Santa Sofía, iniciado 1037, Kiev, Ucrania
El Rus'
Santa Sofía en Kiev

Después de que el estado ruso fuera cristianizado en 988, de manera similar requirió grandes iglesias congregacionales para la población recién convertida. En Santa Sofía en Kiev, comenzó 1037, y en otros lugares, los albañiles bizantinos importados familiarizados con los sistemas estructurales de las pequeñas iglesias abovedadas, elaboraron un esquema básico bizantino medio, envolviendo el alto núcleo abovedado del edificio con una serie de ambulatorios y galerías. Estos incrementaron el espacio interior desde lo que habría proporcionado amplio espacio para las devociones privadas de unos pocos individuos hasta lo que era necesario para una gran congregación. Siguiendo el ímpetu inicial de Bizancio, sin embargo, a medida que el centro de poder se desplazaba hacia el norte, Rusia buscó inspiración en la arquitectura románica del norte de Europa, mientras mantenía la iglesia atenuada de cruz en cuadrado como tipo estándar, como ocurre en varias iglesias del siglo XII en y alrededor de Vladimir.

Monasterios
Los monasterios de la época bizantina media tenían comúnmente a la iglesia como elemento central, independiente dentro de un recinto amurallado, este último alineado con las celdas monásticas y otros edificios. A menudo el refectorio (donde los monjes a sus comidas) se establecía en relación con el edificio de la iglesia, ya sea opuesto o paralelo a él. Sin embargo, con la mayoría de los ejemplos sobrevivientes, se conserva el edificio original de la iglesia, pero los otros edificios han sufrido numerosas reconstrucciones, como en Hosios Meletios, Hosios Loukas y los monasterios del monte Athos, así como en Studenica en Serbia.

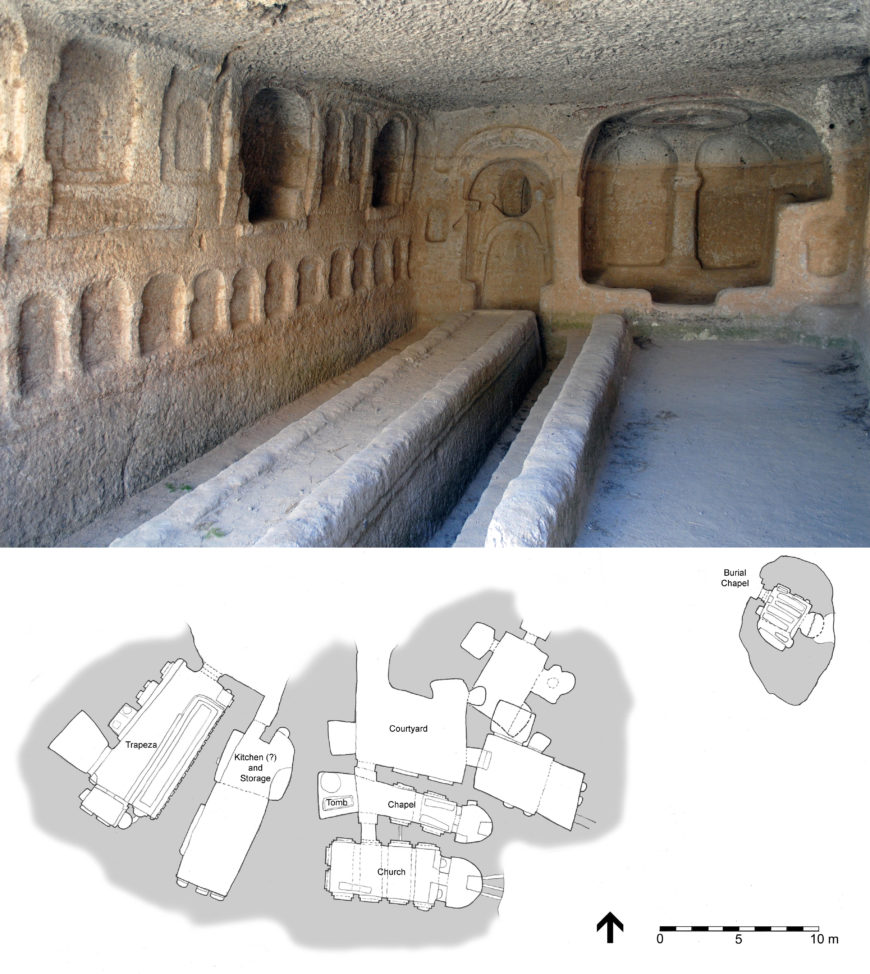
Debido a la especificidad del sitio y la larga historia de construcción, sigue siendo difícil determinar un tipo de monasterio bizantino medio “estándar”. También hay numerosos ejemplos bien conservados de monasterios en Capadocia. En Göreme se desarrolló un grupo de pequeños conjuntos monásticos en el período bizantino medio, cada uno equipado con su propia iglesia o capilla y una trapeza con mesa y bancos excavados en la roca. La trapeza en el complejo Geyikli Kilise en el valle de Soğanlı está profusamente tallada. La planeación en estos ejemplos, sin embargo, fue por necesidad específica del sitio y a menudo similar a los complejos domésticos.
Siguiente: leer sobre Arquitectura secular bizantina media y urbanismo
Recursos adicionales
Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)
Mosaicos y microcosmos: los monasterios de Hosios Loukas, Nea Moni y Daphni
por DR. EVAN FREEMAN
Video\(\PageIndex{176}\): Monasterio de Daphni, Chaidari, c. 1050—1150 (foto: Mark L. Darby, todos los derechos reservados)
Movimiento extático
La ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente (bizantino) desde su fundación por Constantino en el 330 C.E., se vio envuelta por la Controversia Iconoclástica en los siglos VIII y IX. Emperadores, obispos y muchos otros debatieron si las imágenes, o “íconos”, de Dios y los santos eran santas o heréticas. Aquellos a favor de las imágenes triunfaron en 843. Poco después, se construyó una nueva iglesia en el gran palacio imperial de Constantinopla y se adornó con ricos iconos de mosaico. La iglesia estaba dedicada a la Virgen de los Pharos, nombrada con la palabra griega para faro, ya que cerca se encontraba un faro. Alrededor de 864, el patriarca Photios de Constantinopla —el clérigo de más alto rango en el imperio— brotó sobre la iglesia de los Faros y sus mosaicos relucientes: “Es como si uno hubiera entrado en el cielo mismo.. y fue iluminado por la belleza en todas sus formas que brillaba alrededor como tantas estrellas, así es uno completamente asombrado .” Photios describe cómo su giro para ver la iglesia produjo la impresión de que la iglesia misma se estaba moviendo:
Parece que todo está en movimiento extático, y la iglesia misma está dando vueltas. Para el espectador, a través de su torbellino en todas las direcciones y siendo constantemente astir, lo que se ve obligado a experimentar por el espectáculo abigarrado por todos lados, imagina que su condición personal se traslada al objeto.
Fotios de Constantinopla, Homilía 10
Photios nos ofrece una impresión tentadora de la iglesia de Pharos y una idea de cómo los bizantinos vieron los mosaicos durante este período.
Video\(\PageIndex{177}\): Mapa con Constantinopla y los monasterios de Hosios Loukas, Nea Moni y Daphni (mapa © Google)
Video\(\PageIndex{178}\): Vista de los naos, katholikon, siglo XI, Hosios Loukas, Boeotia (foto: Evan Freeman, CC BY-SA 4.0)
Mosaicos bizantinos medios
Si bien la iglesia de los Pharos se ha perdido, tres iglesias de alrededor del siglo XI conservan gran parte de sus programas originales de mosaico, que probablemente se inspiraron en iglesias como la iglesia de los Pharos en la capital. Estos tres monumentos —Hosios Loukas, Nea Moni y Daphni— apuntan a tendencias comunes en los mosaicos bizantinos medios, al tiempo que demuestran la flexibilidad de la decoración de la iglesia durante este período.
Los mosaicos son patrones o imágenes hechas de teselas: pequeños trozos de piedra, vidrio u otros materiales. Comúnmente adornaban pisos en la antigüedad pero se convirtieron en decoración popular para paredes y techos de iglesias en Bizancio, especialmente entre los mecenas adinerados como los emperadores.
En el período bizantino medio (c. 843—1204), las iglesias abovedadas y centralmente planificadas se hicieron más populares que las largas basílicas parecidas a un salón de siglos anteriores. Mientras que las basílicas crearon un fuerte eje horizontal entre la entrada en un extremo y el altar en el otro, las iglesias abovedadas agregaron un eje vertical que incitó a los espectadores a mirar hacia arriba. Nuevos programas decorativos desarrollados en conjunto con esta tendencia arquitectónica, cubriendo paredes y cúpulas con mosaicos y frescos de figuras sagradas en complejas y nuevas configuraciones. Las porciones inferiores de las iglesias a menudo estaban decoradas con revestimiento de mármol (paneles delgados de mármol, a menudo bellamente coloreados).
La iglesia como microcosmos
Los textos bizantinos interpretaban la iglesia abovedada como un microcosmos, una imagen tridimensional del cosmos, asociando las bóvedas doradas brillantes de arriba con los cielos, y las canicas de colores de abajo con la tierra. Dentro de este marco, las imágenes a menudo parecen estar dispuestas jerárquicamente: con un Cristo celestial reinando arriba, eventos de la historia sagrada desplegándose abajo, y retratos de santos que rodean a los adoradores en los registros más bajos. Muchas de estas imágenes tomaron significados adicionales a medida que se desarrollaban los servicios de la iglesia.
Video\(\PageIndex{179}\): Izquierda: “icono espacial” de la Presentación de Cristo en el Templo en Hosios Loukas (foto: Evan Freeman, CC BY-SA 4.0); derecha: Fresco de la Santísima Trinidad de Masaccio en Santa Maria Novella (foto: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0)
Iconos espaciales
Los mosaicistas que decoraron estas iglesias no hicieron ningún esfuerzo por crear telones de fondo ilusionistas para las figuras sagradas, como suele encontrarse en obras del Renacimiento italiano, como el fresco de la Santísima Trinidad de Masaccio. En cambio, las figuras sagradas situadas en las curvas y facetas de estas iglesias bizantinas medias aparecen contra un fondo de oro. A menudo, estos profetas, santos y ángeles parecen enfrentarse e incluso comunicarse entre sí a través del espacio de la iglesia. Tales “iconos espaciales” —como los describió el historiador del arte Otto Demus— crearon la impresión de que las figuras sagradas ocupaban el mismo espacio físico que los fieles.
Video\(\PageIndex{180}\): Iglesias de Panagia y Katholikon vistas desde el este, siglos X y XI, Monasterio Hosios Loukas, Boeotia (© Robert Ousterhout)
Hosios Loukas
El monasterio de Hosios Loukas, ubicado en el centro de Grecia, es probablemente la más antigua de las tres iglesias. Lleva el nombre de San Lukas de Steiris, un santo monástico local que vivió en este sitio y murió en el 953. Dos iglesias conectadas sobreviven aquí. La iglesia más antigua, dedicada a la Virgen y ubicada al norte, presenta un plano de cruz en cuadrado. La iglesia katholikon, construida al sur en el siglo XI, utiliza un plano más grande, con cúpula octogonal (lea más sobre estos tipos de iglesias). La iglesia katholikon conserva muchos de sus mosaicos, sin duda el resultado de un rico mecenazgo. El cuerpo de San Lucas fue enterrado entre las dos iglesias, y el monasterio atrajo a peregrinos que buscaban la curación del santo.
Video\(\PageIndex{181}\): Plano de Hosios Loukas, Grecia, siglo XI, de Robert Weir Schultz y Sidney Howard Barnsley, El monasterio de San Lucas de Stiris, en Fócis, y el monasterio dependiente de San Nicolás en los campos, cerca de Skripou en Boetia (Londres: Macmillan, 1901)
Los fieles entraron al katholikon a través del “narthex”, un vestíbulo en el extremo occidental del edificio. Aquí, encontraron retratos de santos y grandes imágenes de la Pasión y Resurrección de Cristo: Cristo lavando los pies a sus discípulos, la Crucifixión, la Anastasis, y el incrédulo Tomás tocando las heridas del Cristo resucitado.
Video\(\PageIndex{182}\): Mosaicos de Narthex, izquierda: un grupo de mujeres santas, derecha: Cristo lavando los pies a sus discipulos, katholikon, Hosios Loukas, Boeotia, siglo XI (foto: Evan Freeman, CC BY-SA 4.0)
Entonces los fieles pasaron por debajo de un gran mosaico de Cristo Pantocrator para entrar en la parte principal de la iglesia, o “naos”. Cristo muestra un libro abierto que lo proclama como la “luz del mundo” (Juan 8:12). Las teselas doradas del mosaico reflejan la luz del sol desde la puerta principal durante el día, y la luz de las velas parpadeante por la noche.
Video\(\PageIndex{183}\): Mosaico de Cristo Pantocrater, narthex, katholikon, Hosios Loukas, siglo XI, Boeotia (foto: Evan Freeman, CC BY-SA 4.0)
Un gran fresco de Cristo rodeado de ángeles ocupa el espacio celestial de la cúpula en los naos. Este fresco puede replicar los mosaicos originales de la cúpula, que se han perdido. Cuatro estrabajos debajo de la cúpula mostraban imágenes en mosaico de la vida de Cristo. La Anunciación probablemente alguna vez adornó el squinch noreste pero se ha perdido. Los mosaicos en los otros tres entrecerrados representan la Natividad de Cristo, la Presentación en el Templo Judío y el Bautismo.
Video\(\PageIndex{184}\): Cúpula central y squiches, katholikon, monasterio Hosios Loukas, Boeotia, siglo XI (foto: Evan Freeman, CC BY-SA 4.0)
A continuación aparecen varios santos. La abundancia de santos monásticos, incluido el propio San Loukas, refleja la función del edificio como iglesia monasterio.
Video\(\PageIndex{185}\): Mosaico de Hosios Loukas (San Lucas de Steiris) cerca de su tumba, muro oeste de cruceta norte, katholikon, Hosios Loukas, siglo XI, Boeotia (foto: Evan Freeman, CC BY-SA 4.0)
Pasando por los naos, los fieles vieron una imagen del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés en una cúpula más pequeña sobre el altar. La Virgen y el Niño se sientan entronizados en el ábside detrás del altar, un recordatorio de que Dios se convirtió en un ser humano para la salvación del mundo. Durante la Divina Liturgia, esta imagen de la encarnación de Cristo cobró un nuevo significado ya que el pan y el vino se convirtieron también en cuerpo y sangre de Cristo.
Video\(\PageIndex{186}\): Pentecostés, mosaicos de la Virgen y el Niño, bema, katholikon, monasterio de Hosios Loukas, Boeotia, siglo XI (foto: Evan Freeman, CC BY-SA 4.0)
Nea Moni
Los monjes ermitaños fundaron Nea Moni (“nuevo monasterio”) en la isla de Quíos en algún momento antes de 1042, y su katholikon fue construido con el patrocinio del emperador Constantino IX Monomachos entre 1049-1055. Presenta un plano rectangular, y su diseño arquitectónico puede haber sido adaptado para acomodar su programa de mosaico.
FLIOUKAS, CC BY-SA 4.0); derecha: Plano de katholikon de Nea Moni, Chios, siglo XI (© Robert G. Ousterhout)” aria-describedby="caption-attachment-49446" height="408" talles= "(max-width: 870px) 100vw, 870px” src=” https://smarthistory.org/wp-content/...an-870x408.jpg “srcset=” https://smarthistory.org/wp-content/...an-870x408.jpg 870w, https://smarthistory.org/wp-content/...an-300x141.jpg 300w, https://smarthistory.org/wp-content/...n-1536x719.jpg 1536w, https://smarthistory.org/wp-content/...n-2048x959.jpg 2048w” ancho= “870">
Video\(\PageIndex{187}\): Izquierda: vista de Nea Moni desde el oeste (foto: FLIOUKAS, CC BY-SA 4.0); derecha: Plano de katholikon de Nea Moni, Quíos, siglo XI (© Robert G. Ousterhout)
Video\(\PageIndex{188}\): Mosaico de San Joaquín, siglo XI, narthex, katholikon, Nea Moni, Quíos (foto: Marmontel, CC BY-SA 2.0)
En el narthex, los fieles volvieron a encontrarse con una serie de santos y grandes imágenes narrativas centradas en torno a la Pasión de Cristo. En los naos, la cúpula principal ha perdido sus mosaicos. Pero restos de querubines y serafines, evangelistas y apóstoles habitan bajo la cúpula las penitencias. Más abajo, ocho caracolas y nichos alternados mostraban escenas de un anillo de la vida de Cristo. La Virgen aparece en el ábside oriental detrás del altar con las manos levantadas en oración, flanqueadas por los arcángeles Gabriel y Miguel.
Video\(\PageIndex{189}\): Vista de los naos, Nea Moni, Quíos, siglo XI (foto: Meltedrainbow, CC BY-SA 4.0)
Video\(\PageIndex{190}\): Monasterio de Daphni visto desde el oriente, Chaidari, c. 1050—1150 (foto: Evan Freeman, CC BY-NC-SA 4.0)
Daphni
El monasterio de Daphni, ubicado justo al noroeste de Atenas, fue probablemente la última de las tres iglesias que se construyeron, probablemente construidas entre 1050-1150. Poco se sabe sobre la fundación de esta iglesia cruz en la plaza.
Video\(\PageIndex{191}\): Plano y elevación del monasterio de Daphni, Chaidari, c. 1050—1150, de Robert Weir Schultz y Sidney Howard Barnsley, El monasterio de San Lucas de Estiris, en Focis, y el monasterio dependiente de San Nicolás en los campos, cerca de Skripou en Boetia (Londres: Macmillan, 1901)
Video\(\PageIndex{192}\): Presentación de la Virgen en el Templo mosaico, narthex, monasterio Daphni, Chaidari, c. 1050—1150 (foto: Mark L. Darby, todos los derechos reservados)
Aquí, el narthex combina escenas de la vida de Cristo y la Virgen, sugiriendo que la iglesia pudo haber sido dedicada a María. En particular, la Última Cena y Presentación de la Virgen en el Templo (donde fue alimentada con pan celestial por un ángel) aparecen ambas en la pared oriental del narthex, donde los fieles los habrían visto al entrar a la iglesia. Tales imágenes estaban destinadas a conectar eventos pasados de la historia sagrada con la celebración de la Eucaristía en el presente: Cristo compartiendo pan y vino con sus apóstoles en la Última Cena y Virgen comiendo pan celestial en el templo fueron entendidos para prefigurar y simbolizar la Eucaristía. La aparición del Lavado de Pies en los nartéx de estas tres iglesias puede reflejar el uso de esta parte de la iglesia para un lavado ritual de pies el Jueves Santo, cuando los abades imitaron a Cristo lavando los pies de los monjes.
Video\(\PageIndex{193}\): Vista de los naos mirando al este, monasterio de Daphni, Chaidari, c. 1050—1150 (foto: Ktiv, CC BY-SA 4.0)
Una imagen monumental del Cristo celestial Pantocrator, enmarcada por una mandorla arcoíris en la cúpula central, domina los naos. Photios interpreta lo que debió haber sido una imagen similar en la iglesia de Pharos como Cristo reinando desde los cielos:
Se podría decir que Él está supervisando la tierra, e ideando su ordenamiento ordenado y gobierno, con tanta precisión se ha inspirado al pintor para representar, aunque sólo en formas y en colores, el cuidado del Creador por nosotros.
Fotios de Constantinopla, Homilía 10
Video\(\PageIndex{194}\): Mosaico de Cristo Pantocrator, cúpula, monasterio Daphni, Chaidari, c. 1050—1150 (foto: Mark L. Darby, todos los derechos reservados)
Escenas de la vida de Cristo y la Virgen —como la Anunciación— se despliegan en los entrecerrados de abajo y a lo largo del resto de los naos. El ábside oriental revela otra Virgen y el Niño, y aparecen santos adicionales a lo largo de los naos.
Video\(\PageIndex{195}\): Mosaico de Anunciación, Monasterio Daphni, Chaidari, c. 1050—1150 (foto: Mark L. Darby, todos los derechos reservados)
Para los fieles que ingresaban a estas iglesias, los mosaicos ofrecían una visión de Dios reinando desde lo alto, un recordatorio de la historia de la salvación, y encuentros cara a cara con tantos santos que habían venido antes. No es de extrañar que Photios se encontrara dando vueltas, tratando de asimilar los abrumadores mosaicos de la iglesia de Pharos, y sintiéndose como si hubiera “entrado en el cielo mismo”.
Recursos adicionales
Carolyn L. Connor, Santos y espectáculo: mosaicos bizantinos en su entorno cultural (Oxford: Oxford University Press, 2016).
Otto Demus, Decoración de mosaico bizantino: aspectos del arte monumental en Bizancio (Londres: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1947).
Liz James, Mosaicos en el mundo medieval: De la antigüedad tardía al siglo XV (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
Henry Maguire, “El ciclo de las imágenes en la Iglesia”, en Heaven on Earth: Art and the Church in Byzantium, editado por Linda Safran (University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 1998), 121-151.
Thomas F. Mathews, “La secuela de Nicea II en la decoración de la iglesia bizantina”, Perkins Journal 41.3 (julio de 1988): 11-21.
Thomas F. Mathews, “El simbolismo de la transformación en la arquitectura bizantina y el significado del Pantocrátor en la cúpula”, en Iglesia y gente en Bizancio: Sociedad para la Promoción de los Estudios Bizantinos, vigésimo Simposio de Primavera de Estudios Bizantinos, Manchester, 1986, editado por Rosemary Morris, (Birmingham: Centro de Estudios Bizantinos, Otomanos y Griegos Modernos, Universidad de Birmingham, 1990), 191-214.
Robert Ousterhout, “Originalidad en la arquitectura bizantina: El caso de Nea Moni”, Revista de la Sociedad de Historiadores Arquitectónicos 51.1 (marzo de 1992): 48-60.
William Tronzo, “Mimesis en Bizancio: apuntes hacia una historia de la función de la imagen”, RES: Antropología y estética, 25 (primavera de 1994): 61-76
Nektarkos Zarras, “Narrando la historia sagrada: ciclos del Nuevo Testamento en la decoración de la iglesia bizantina media y tardía”, en El Nuevo Testamento en Bizancio, editado por Derek Krueger y Robert S. Nelson (Washington: D.C.; Dumbarton Oaks, 2016).
Arquitectura secular bizantina media y urbanismo
Periodos de la historia bizantina
Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843
Bizantino Medio c. 843 — 1204
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261
Bizantino tardío 1261 — 1453
Post-Bizantino después de 1453

Ruralización
Aunque iglesias como Santa Sofía se encuentran entre la arquitectura más conocida de Bizancio, los bizantinos también construyeron ciudades, palacios, casas e infraestructura pública como acueductos. Sin embargo, la arquitectura secular a menudo puede ser difícil de evaluar en el período bizantino medio (843 — 1204). Después del siglo VI, el Imperio Bizantino sufrió un proceso de ruralización, ya que grandes centros fueron despoblados o abandonados, con un desplazamiento demográfico al campo. A menudo el área habitada de una ciudad se reducía a su acrópolis fortificada; en Ankara, Sardis y Corinto, por ejemplo, el resto de la antigua ciudad estaba prácticamente abandonada. Incluso Constantinopla —la capital del Imperio Bizantino— fue testigo de una ruptura cultural en este periodo. Después de una plaga en 747, Constantino V reasentó a campesinos de Grecia y las islas del Egeo en la capital. Porciones de la ciudad cayeron en la ruina, con los servicios públicos descuidados.
Avivamientos urbanos
Un renacimiento cultural comenzó después de mediados del siglo VIII (tras la resolución de la controversia iconoclástica), pero las ciudades nunca alcanzaron su antigua prominencia. A medida que la sociedad bizantina se volvió más privada y se volvió hacia adentro, el hogar y la familia se convirtieron en el foco social dominante, con la arquitectura pública limitada casi exclusivamente a la defensa.
Ciudades antiguas, nuevos nombres
Muchas veces las ciudades que habían sido abandonadas eran reasentadas con nuevos nombres, las más antiguas olvidadas: Abdera se convirtió en Polistylon; Esparta se convirtió en Lacedaemonia. Los asentamientos que no fueron abandonados se encogieron, con pequeños circuitos de fortificación; los textos se refieren a estos como kastra más que como poleis .


Pueblos nuevos
Los pocos pueblos nuevos de la época se desarrollaron por sus ubicaciones estratégicas o protegidas, como en Monemvasia. En Capadocia, numerosos nuevos asentamientos agrícolas datan de los siglos X y XI, cortados en las formaciones rocosas volcánicas blandas, pero éstas no son más que aldeas. Ver un plano del asentamiento en Çanlı Kilise cerca de Akhisar en Capadocia.


Reconfigurando ciudades antiguas
En Éfeso, el antiguo centro fue abandonado gradualmente en favor del cerro más fácilmente defendido de Ayasoluk, varios kilómetros tierra adentro, fortificado alrededor de la iglesia de San Juan. En Esparta, la antigua acrópolis fue rehabitada a partir del siglo IX. En muchos sitios más antiguos, las calles principales continuaron funcionando, pero surgieron nuevos patrones de crecimiento dentro de los escombros urbanos.
En Nicea (el moderno İznik), se siguieron utilizando tanto el cardo como el decumanus de la antigua ciudad (el cardo corre de norte a sur y el decumanus corriendo de este-oeste), pero este es un ejemplo casi único. Las nuevas áreas de asentamiento se caracterizaron por el crecimiento de manera ad hoc; las calles aparecieron como el área entre propiedades privadas, sin pavimentar y sin mantenimiento, como en Corinto y Atenas.
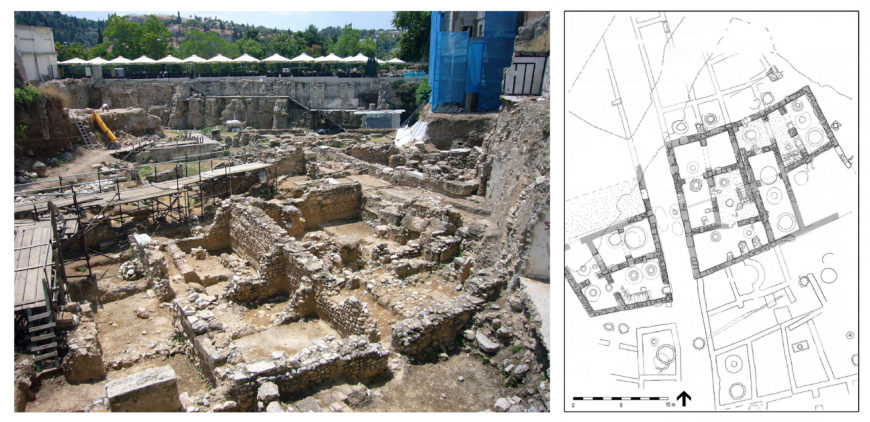
Espacios públicos
De igual manera, los espacios públicos fueron abandonados y sus funciones fueron reemplazadas por calles de uso mixto, con tiendas, talleres y residencias juntas. Las ferias de mercado y otras grandes reuniones se llevaron a cabo fuera de las murallas, como por ejemplo el festival de San Juan en Éfeso. Por el contrario, algunas actividades que habrían sido extramuros en la antigüedad se trasladaron dentro de los confines de la ciudad medieval; por ejemplo, dentro de Constantinopla, grandes áreas se dedicaron a huertos. Más significativamente, los cementerios penetraron gradualmente en la ciudad, muchos asociados con fundaciones religiosas.

Suministros de agua
Otro elemento necesario para la ciudad era el agua. Con la disminución de las poblaciones, la mayoría de acueductos cayeron en mal estado. Los acueductos que abastecen Constantinopla y Tesalónica se mantuvieron sólo con dificultad. Se construyeron algunos acueductos nuevos, como en Tebas, y se desarrolló un extenso sistema hidráulico en algunas partes de Capadocia; en Corinto y Bursa, manantiales naturales proporcionaron agua. En la mayoría de los casos, se desarrollaron sistemas privados, con pozos o cisternas para recoger el agua de lluvia.

Constantinopla
A lo largo de la época, Constantinopla se mantuvo única en su carácter urbano, apreciado por los contemporáneos por su riqueza, su tamaño, sus calles pavimentadas y la presencia de la corte imperial. Para el siglo XII, su población pudo haber sido tan alta como 400,000.
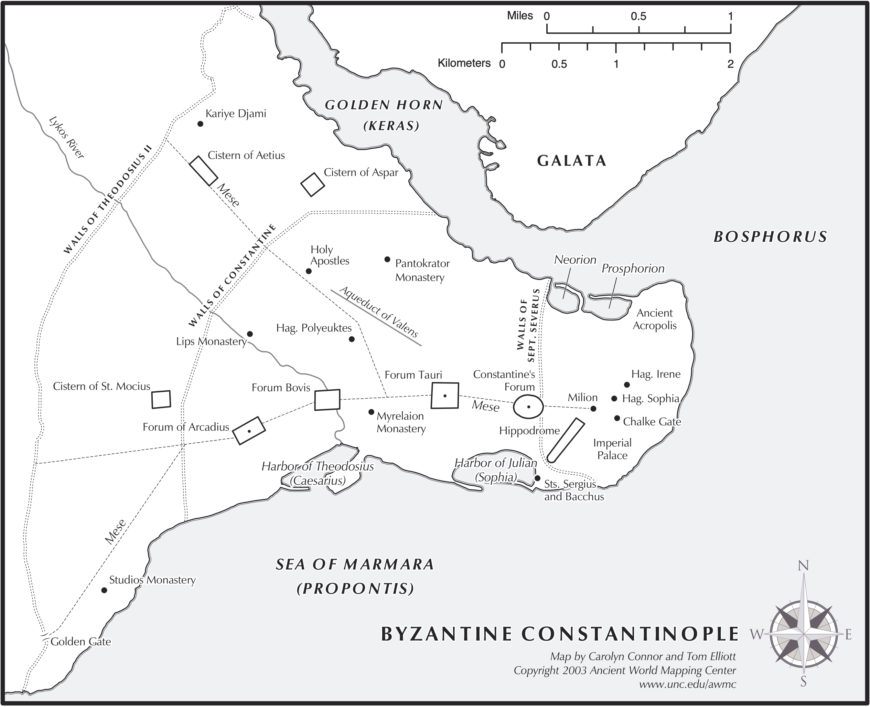
La ciudad también conservó muchos de los grandes monumentos de la Antigüedad Tardía; sus amplias calles principales, sus foros adornados con monumentos triunfales, sus basílicas y edificios públicos formaron la columna vertebral de la ciudad medieval, y continuaron funcionando a lo largo del Bizantino Medio período, si tal vez en una capacidad disminuida.

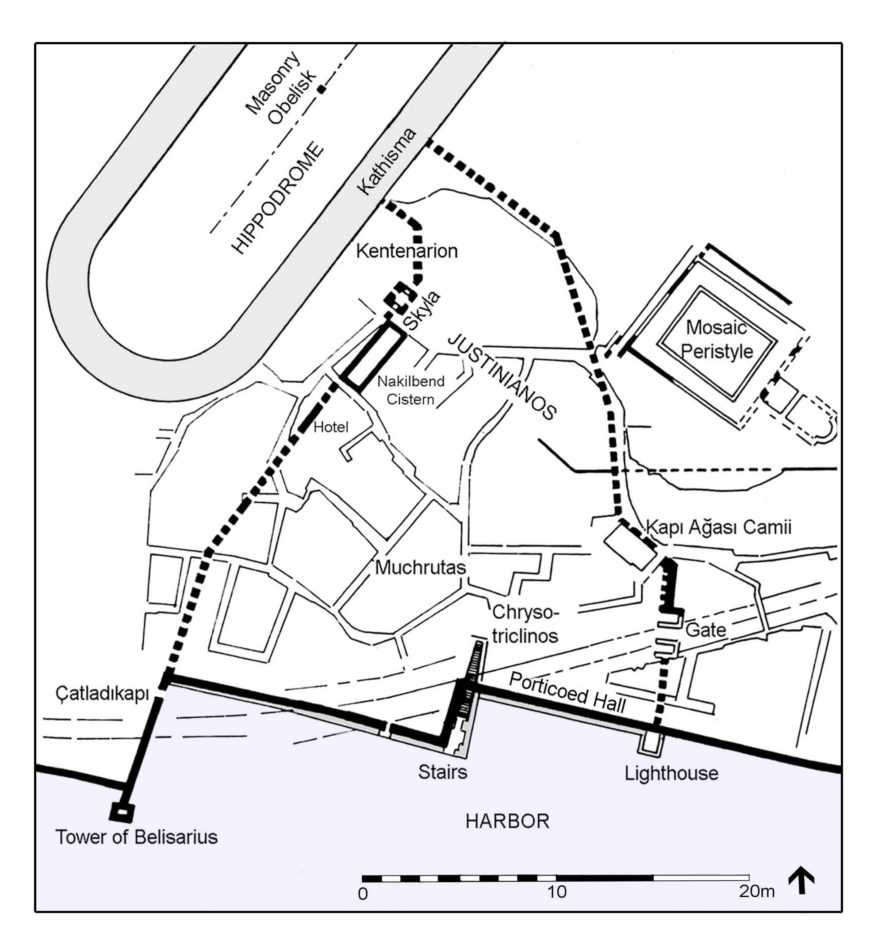
Suficiente grandeza sobrevivió para emperadores de los siglos IX y X para escenificar triunfos imperiales a la manera antigua. El llamado Palacio Boukoleon representa el núcleo reducido del Gran Palacio (originalmente iniciado por Constantino el Grande y posteriormente ampliado y reconstruido), encerrado por un muro de fortificación, agregado por Nikephoros Phokas en el siglo X. Para el siglo XII, el Palacio Blachernae, ubicado en la esquina norte de la ciudad, se había convertido en la principal residencia imperial.
La nueva construcción del período bizantino medio fue financiada y controlada de manera privada, y lo que podría considerarse como edificios públicos —baños, muelles, almacenes, hospitales y orfanatos— eran frecuentemente controlados por los monasterios. Además, los nuevos edificios eran a menudo de madera y no de piedra.

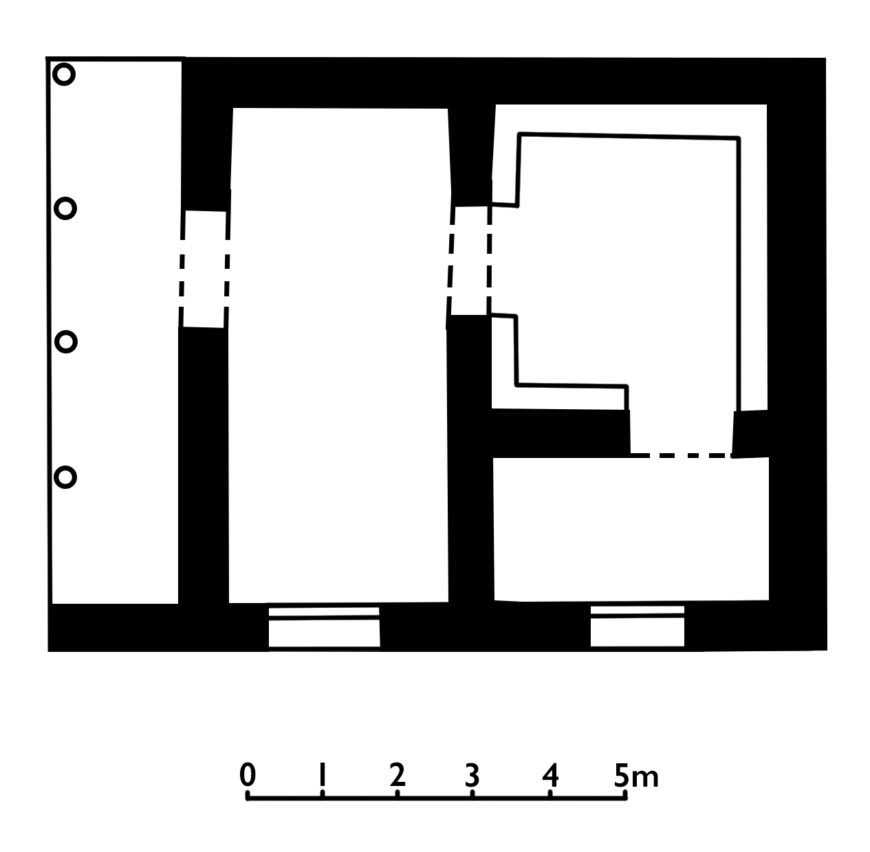
Arquitectura Doméstica
La arquitectura doméstica bizantina media está mal conservada. Una sencilla casa de campo fue excavada en Armatova en Elis, compuesta por pequeñas habitaciones rectangulares y un porche. En Corinto, las casas medievales excavadas cuentan con patios con pozos y hornos rodeados de habitaciones y trasteros. Aunque ofrece un pequeño grado de comodidad y eficiencia, prácticamente ninguna preocupación por la estética es evidente. En Constantinopla, todavía existían residencias de varios pisos como los insulae romanos. En el siglo XII, John Tzetzes describe vivir en una vivienda de tres pisos, con un sacerdote, sus hijos y cerdos por encima de él, y heno almacenado por un granjero en la planta baja.

En el Myrelaion en Constantinopla, los cimientos de una enorme Rotonda de un palacio de la Antigüedad tardía se llenaron con una cisterna con columnas (para el almacenamiento de agua) para formar una plataforma nivelada para el considerablemente más pequeño Palacio de Romanos Lekapenos del siglo X, en planta en forma de pi, con un pórtico a lo largo de la fachada principal, y con una capilla a un lado (que hoy sobrevive como la Mezquita de Bodrum). Posteriormente, el complejo se convirtió en monasterio.
Aunque solo se conocen a partir de restos excavados, tales formas urbanas pueden reflejarse en las viviendas de patio excavadas en la roca de Capadocia, como las que se encuentran en Çanlı Kilise cerca de Akhisar, que de manera similar tienen las habitaciones organizadas alrededor de un patio, una fachada porticada y una capilla. A menudo las habitaciones formales principales recibieron una articulación especial; otras habitaciones pueden identificarse como la cocina, almacenes, cisternas, palomar y establos.

Las fincas privadas crecieron en tamaño y prominencia, y para el siglo XII, los grandes monasterios privados y las mansiones de los ricos se habían convertido en los hitos distintivos de la ciudad. Para el siglo XI, la monumentalidad de las formas tempranas fue comúnmente reemplazada por la complejidad. Ninguno de estos grandes oikoi, con sus extensas mansiones, patios, capillas y jardines, sobrevive, pero su apariencia se sugiere un documento de 1203 describiendo el Palacio de Botaniatos, que incluía puertas de entrada, dos iglesias, patios, salas de recepción, comedores, unidades residenciales, terrazas, pabellones, establos, granero, subestructuras abovedadas, cisternas, complejo de baños y propiedades de alquiler. Las fincas ricas en el campo pueden haber sido fortificadas, como la descrita en Dígenes Akritas, que estaba rodeada de jardines y defendida por murallas y torres, y también incluía una casa de baños y una iglesia.
Siguiente: leer sobre Arquitectura bizantina y la Cuarta Cruzada
Recursos adicionales
Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)
Basílica de San Marcos, Veneciapor el Dr. Beth HARRIS y el Dr. STEVEN
Video\(\PageIndex{13}\): Basílica de San Marcos, Venecia, comenzado 1063 y Anastasis (El desgarrador del infierno) mosaico, c. 1180-1200, bizantino medio
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:











La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino
El arte bizantino y la cuarta cruzada
por DR. NICOLETTE S. TRAHOULIA

Si visitas Venecia y paseas por la Iglesia de San Marco, tal vez te preguntes por qué el exterior de la iglesia parece ser una mezcolanza de varias piezas de escultura realizadas en diferentes estilos de diferentes épocas. La respuesta está en las Cruzadas, y particularmente en la Cuarta Cruzada que comenzó en 1202.

Constantinopla y las Cruzadas
Cuando los cruzados de la Primera Cruzada llegaron a la capital bizantina de Constantinopla (Estambul moderna) en 1096, el emperador bizantino Alejo I Komnenos accedió a ayudarlos a atravesar Asia Menor en su camino a Tierra Santa. Pero desconfiado de sus motivaciones, primero los hizo jurar lealtad a él. Los cruzados llegaron a conquistar Jerusalén de los árabes en 1099 y establecieron estados cruzados en Palestina.

En 1203 una cuarta expedición de cruzados se dirigía a Tierra Santa cuando volvieron a ser desviados a Constantinopla. Alejo Ángeles, hijo del depuesto emperador Isaac II Ángelos, contó con la ayuda de los cruzados para restaurar a su padre al trono. A pesar de que él y su padre sí lograron gobernar conjuntamente con la ayuda de los cruzados, pronto fueron depuestos por Alejo V Doukas Mourtzouphlos. Enfurecidos porque no recibieron las recompensas prometidas por Alejo Angelos y confrontadas con las inmensas riquezas de lo que entonces era la ciudad más grandiosa conocida por Occidente, los cruzados atacaron y tomaron Constantinopla el 13 de abril de 1204. Ocuparían la ciudad hasta 1261 cuando Miguel VIII Paleólogo recuperó la ciudad para los bizantinos.

Saqueo de Bizancio
Durante los casi sesenta años de ocupación por los cruzados (o “latinos”, como los bizantinos a menudo se referían a los europeos occidentales durante este período), Constantinopla fue saqueada de innumerables obras de arte. Muchas de estas impresionantes obras de arte se encuentran ahora en museos e iglesias de toda Europa. Venecia, que proporcionó los barcos para la Cuarta Cruzada, posee gran parte del arte que tomaron los cruzados, como los caballos de bronce dorado de tamaño natural que se exhibieron en el exterior de la Basílica de San Marcos. Estos caballos fueron atribuidos al famoso escultor Lisippos quien trabajó en el siglo IV a.C.E., aunque puede que se hayan hecho más tarde.


Otro ejemplo de arte saqueado son las estatuas de pórfido de los Tetrarcas (cuatro emperadores romanos), ahora construidas en el costado de la Basílica de San Marcos en Venecia. El pie faltante de uno de los Tetrarcas fue encontrado en Constantinopla, confirmando que este grupo escultórico se constituyó originalmente en algún lugar de la capital bizantina. Estas estatuas representan un sistema de gobierno efímero durante el tardío Imperio Romano cuando el emperador Diocleciano intentaba estabilizar la autoridad política en una época de crisis al compartir el dominio entre cuatro emperadores.
Numerosos relieves de mármol en el exterior de San Marcos han sido asignados a una procedencia bizantina, como el relieve del siglo XI de Alejandro Magno ascendiendo en un carro levantado por grifos. Esta imagen popular de Alejandro deriva del legendario Alexander Romance en el que leemos del audaz intento de Alejandro de explorar los cielos en un carro tirado por grifos alados.

Muelles tallados ornamentados (conocidos como los Pilastri Acritani) tomados de la Iglesia de San Polyeuktos en Constantinopla se encuentran cerca de la esquina suroeste de San Marco. La gran Iglesia de San Polyeuktos fue construida en los 520 por la aristócrata bizantina Anicia Juliana y su belleza y tamaño rivalizaban con la de la Iglesia de Santa Sofía en Constantinopla.

botín sagrado
El Tesoro de San Marco está lleno de ricos objetos que originalmente debieron provenir de Constantinopla. Muchos ejemplos finos de metalistería bizantina y esmaltes se alojan en la Tesorería, como el quemador de incienso de astilla dorada en forma de una estructura de múltiples cúpulas que posiblemente representa un pabellón de jardín. El quemador de incienso está decorado con personificaciones femeninas en el exterior y bestias mitológicas, como los grifos. Otro de esos objetos es un cáliz eucarístico hecho de un cuenco de ónix de la Antigüedad tardía engastado dentro de un marco de plata dorada y decorado con una serie de esmaltes. La inscripción en el cáliz dice “Dios ayude a los romanos, el emperador ortodoxo”, refiriéndose ya sea al emperador Romanos I Lekapenos (920-44) o Romanos II (959-63).

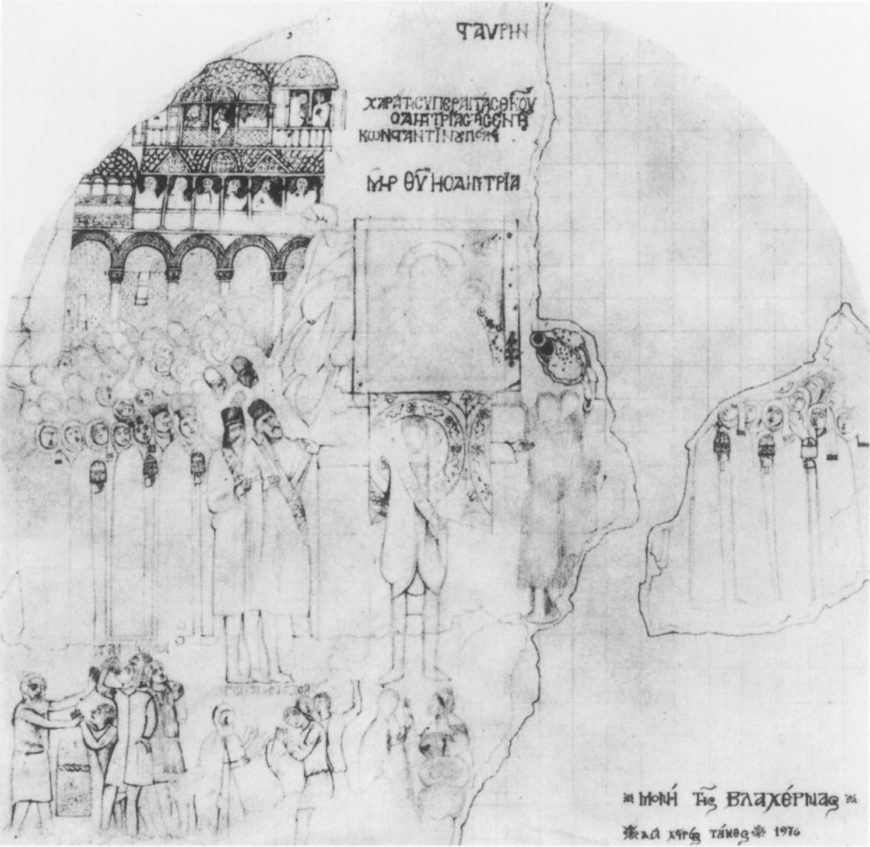
Constantinopla recuperada
Durante el periodo de ocupación de Constantinopla por los cruzados, hubo tres estados sucesores bizantinos, el Despotado de Epiro fundado por Miguel Komnenos Doukas (con Arta como capital), el Imperio de Nicea fundado por la Dinastía Laskarid, y el Imperio de Trebisonda fundado por Alejos Komnenos. Serían los niceos quienes más tarde recapturarían Constantinopla en 1261. En el Despotado del Epiro, el Monasterio de la Panaghia de Blachernae al norte de Arta contiene una basílica de tres pasillos construida en el siglo XIII con una pintura mural de la procesión del famoso icono de la Virgen alojada en la Iglesia de las Blachernae en Constantinopla. El mural recrea la gran ciudad de Constantinopla para el imperio en el exilio.
Poco después de que la ciudad fuera reconquistada en 1261, se colocó un mosaico en la galería sur de Santa Sofía. Solo la parte superior sobrevive hoy, pero las cifras originalmente tenían más del doble de tamaño natural. Cristo está representado en el centro, flanqueado por la Virgen María y Juan el Bautista, agrupación llamada Deësis. El mosaico fue probablemente parte de la gran campaña de Miguel VIII para restaurar y renovar a Santa Sofía tras las alteraciones realizadas por los cruzados. Quizás el mosaico se pretendía celebrar el triunfo de los bizantinos sobre los cruzados. La Deësis como sujeto se refiere a la intercesión de la Virgen y Juan con Cristo en nombre de la humanidad. El mosaico pudo haberse erigido como una especie de oración visual para asegurar que la ciudad nunca volvería a ser tomada.

Recursos adicionales
Meraviglie de Venecia, http://www.meravigliedivenezia.it/en/index.html
David Buckton, ed., El Tesoro de San Marco, Venecia (Milán: Olivetti, 1984)
Henry Maguire y Robert S. Nelson, San Marco, Bizancio y los mitos de Venecia (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 2010)
El saqueo, la guerra y los caballos de San Marco
por el Dr. Beth HARRIS y el Dr. STEVEN
Video\(\PageIndex{14}\): Caballos de San Marco (griego antiguo o romano, probablemente Roma Imperial), siglo IV a.C.E. al siglo IV C.E., aleación de cobre, 235 x 250 cm cada uno (Basílica de San Marco, Venecia), un video de ARCHES
Arquitectura bizantina y la Cuarta Cruzada
Periodos de la historia bizantina
Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843
Bizantino Medio c. 843 — 1204
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261
Bizantino tardío 1261 — 1453
Post-Bizantino después de 1453

Fragmentación

En 1204, la Cuarta Cruzada capturó la capital bizantina de Constantinopla. Los latinos (como los bizantinos a menudo se referían a los europeos occidentales durante este período) saquearon y ocuparon la ciudad hasta que los bizantinos recapturaron Constantinopla en 1261.
Con la fragmentación del estado bizantino tras la Cuarta Cruzada se produjo una fragmentación concomitante de la arquitectura bizantina, que quedó dominada por desarrollos regionales. El periodo del Imperio Latino (1204 — 1261) fue testigo de poca inversión cultural en Constantinopla, mientras que surgieron nuevos estados sucesores bizantinos: el Imperio de Nicea en el noroeste de Anatolia; el Imperio de Trebizond en el noreste de Anatolia; y el Despotado de Epiro en el noroeste de Grecia y Albania, cuya capital fue Arta.
En la arquitectura eclesiástica, el diseño de los naos siguió a tipos de planeación establecidos en el período bizantino medio, mientras que las formas arquitectónicas aumentaron en complejidad, tanto visual como en planta, con la adición de pórticos, ambulatorios, galerías, capillas anexas y campanarios. Un aflojamiento general del rigor arquitectónico es evidente en la falta de relación entre los espacios interiores y la articulación exterior, en contraste con periodos anteriores.
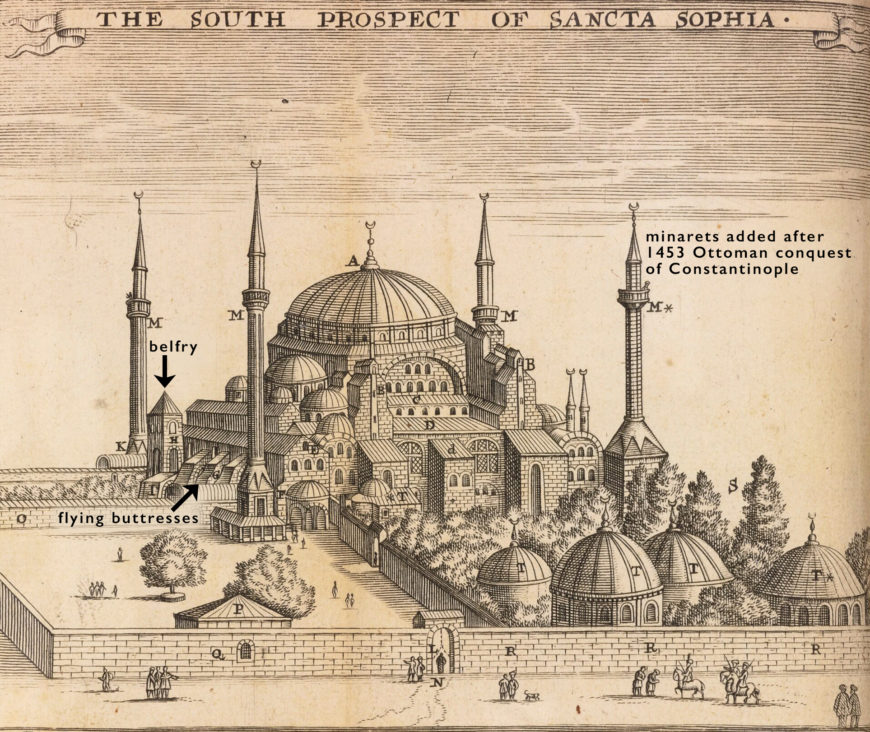
Constantinopla
Santa Sofía
La evidencia de la arquitectura en Constantinopla en este período puede limitarse a la adición de contrafuertes voladores y un campanario a la fachada oeste de Santa Sofía, c. 1230s. Ambos son elementos nuevos en la arquitectura bizantina tardía; los campanarios y el uso de campanas se hicieron comunes a partir de entonces (el estilo gótico se reforzó menos).


Imperio de Nicea
H. Trífonos
La laguna creada por la ocupación latina es difícil de llenar, sin embargo, aunque los desarrollos en el oeste de Asia Menor durante el llamado Imperio de Nicea pueden ayudar a cerrar la brecha. Si bien la ciudad de Nicea es mejor conocida por los textos, la iglesia identificada como H. Tryphonos, construida bajo los Laskarids, da alguna impresión de la construcción de la época. Ahora en ruinas, tenía un naos atrofiado de la cruz griega, envuelto por ambulatorios, tal vez siguiendo el modelo de la cercana iglesia de Koimesis, que fue destruida en 1922 (leer más sobre la atrofiada iglesia de la cruz griega).
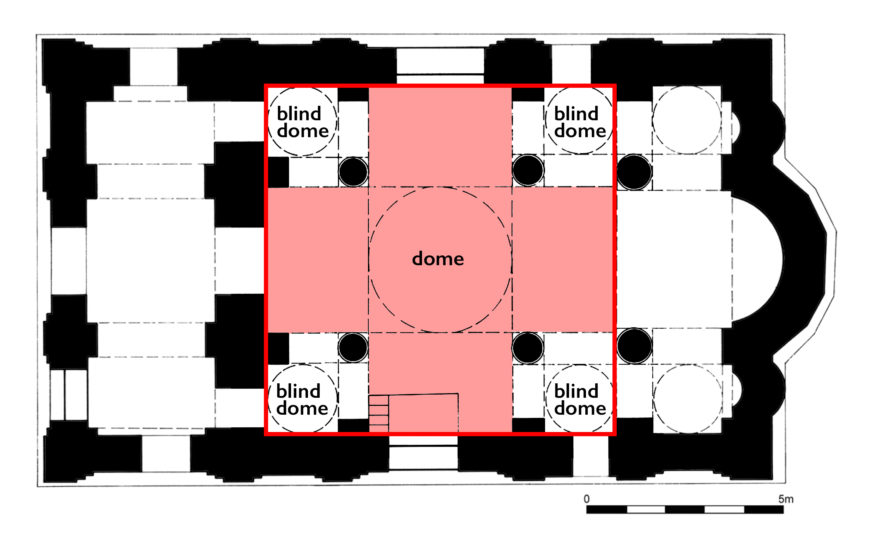
Iglesia E en Sardis
Iglesia E en Sardis, una iglesia cruz en la plaza (leer más sobre el tipo de iglesia cruz en cuadrado) conocida por sus restos excavados, también es de este período. Rematado por cinco cúpulas, con las de las esquinas ciegas, el exterior presentaba una variedad de patrones de ladrillo.

Iglesias en Latmos y en Quíos
Las iglesias que sobreviven en Latmos y en la isla egea de Quíos también pueden pertenecer a este período.
Desafortunadamente para la mayoría de los ejemplos la cronología no es segura: Panagia Krina sobre Quíos (modelada en la Nea Mone) para la cual se aceptó generalmente una fecha c. 1225, ahora puede colocarse de forma segura antes de finales del siglo XII, poniendo en tela de juicio la datación de otros monumentos.


Imperio de Trebizond
H. Sophia, Trebizond
Con el establecimiento del Imperio de Trebizond en el noreste de Anatolia, el Gran Komnenoi (el título de los emperadores de Trebizond) construyó H. Sophia en la ciudad de Trebizond, c. 1238-63, para ser la iglesia mortuoria de la familia imperial. Construida sobre un plano cruzado en cuadrado, su construcción y detalles en piedra traicionan sus orígenes mixtos, exhibiendo características caucásicas y selyúcidas. El origen de sus distintivos porches laterales sigue sin estar claro (ver plano de H. Sophia, Trebizond).
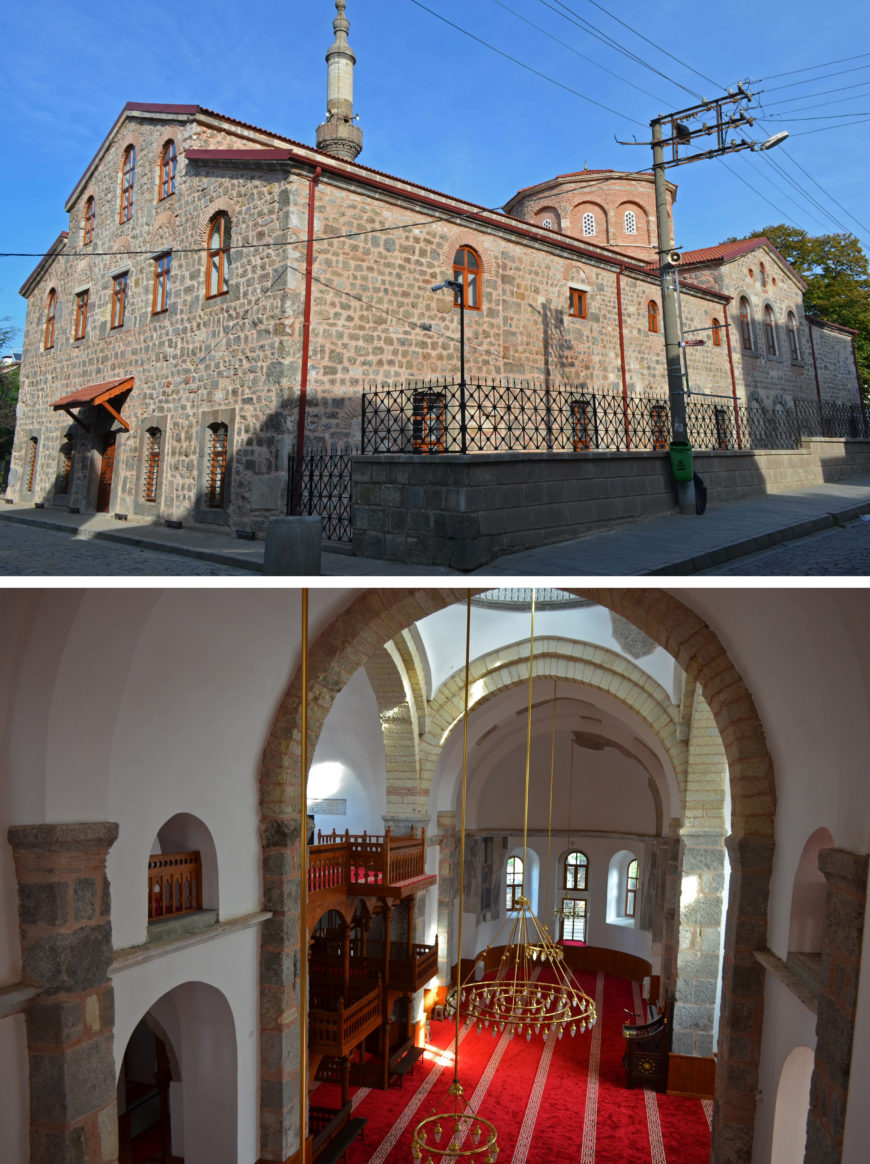
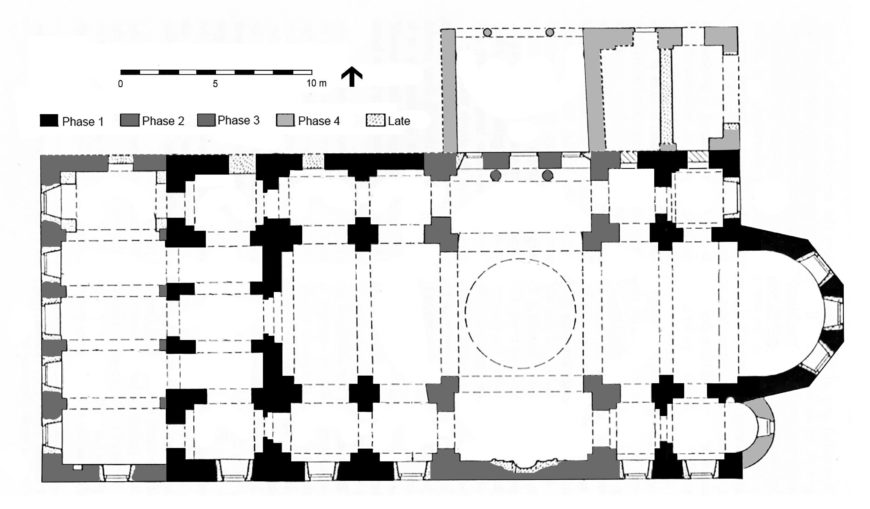
Panagia Crisokephalos
La Panagia Chrysokephalos funcionaba como la catedral y la iglesia de coronación; se añadieron una basílica galeriada de principios del siglo XIII, una cúpula y un crucero c. 1341.

San Eugenios
La principal iglesia de peregrinación de San Eugenios, originaria del siglo XI, sufrió remodelaciones en el siglo XIII pero solo logró su forma actual en el XIV. La construcción significativa continuó en Trebizond hasta el siglo XV.


Arta y el Despotado de Epiros
En el noroeste de Grecia, Arta surgió como la capital del Despotado de Epiros en este periodo, con numerosas iglesias bizantinas erigidas o transformadas bajo las familias gobernantes, como la Panagia Vlacherna (transformada c. 1225), Kato Panagia (mediados del siglo XIII), H. Theodora (ampliada 13ª c.), y Pantanassa Philippiadas (ampliada c. 1294), ahora en ruinas.
Iglesia de la Paregoretissa
El más importante de ellos es la Paregoretissa en Arta (1282-89; ampliada 1294-96), aparentemente iniciada como una iglesia de cruz en cuadrado pero transformada durante la construcción en un naos octágono-abovedado envuelto por un ambulatorio en forma de pi coronado por una galería con cuatro cúpulas adicionales (leer más sobre el tipo de iglesia octogonal abovedada).

Aquí y en otros lugares de Epiros, el ladrillo decorativo del exterior es distintivo. En la Vlacherna, como en Kypseli y Mesopotam (Albania), se desarrollaron diseños complejos y asimétricos en múltiples fases de construcción. En Kypseli, Kato Panagia y otros lugares, los naoi presentan bóvedas de cañón transversales altas (bóvedas de cañón colocadas en ángulo recto con la dirección longitudinal principal de los naos) en lugar de cúpulas.


Sur de Grecia
En el sur de Grecia, parte del territorio bizantino conquistado por los latinos a principios del siglo XIII, se construyeron varias basílicas grandes en estilo gótico, para atender las necesidades de la nueva población católica romana, incluyendo una variedad de órdenes mendicantes, como en Andravida, Estimfalia, Isova y Glarenza.
Las numerosas iglesias pequeñas y abovedadas del Peloponeso, construidas en estilo bizantino pero exhibiendo detalles góticos, sin embargo, fueron vistas dentro de un contexto bizantino ortodoxo y, por lo tanto, pertenecientes a un período anterior, pero esta interpretación ahora está en duda.

Iglesia de los Koimesis en Merbaka
La iglesia de los Koimesis en Merbaka, una iglesia cuidadosamente construida con cruz en la plaza, estaba lujosamente decorada en el exterior con una combinación de patrones de ladrillo, espolia, piedra tallada y cuencos de proto-mayólica vidriada. El último, en combinación con algunos detalles góticos, sitúan a Merbaka en la última parte del siglo XIII y dentro del contexto del mecenazgo latino.

La Panagia Katholike en Gastouni y la Blacherna en Elis
Las iglesias de Panagia Katholike en Gastouni, la Blacherna en Elis y otras iglesias encajan en una imagen creciente de la arquitectura del sur de Grecia durante este período como producto de una fuerza laboral mixta al servicio de una clientela heterogénea. Estos pequeños edificios pueden haber sido fundaciones privadas más que institucionales, con su apariencia exterior indicativa de estatus social más que país de origen.

Siguiente: lee sobre Arquitectura de la iglesia bizantina tardía
Recursos adicionales
Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)
Bizantino tardío
Deësis (Cristo con la Virgen María y Juan el Bautista), Santa Sofía, Estambul
por el Dr. Beth HARRIS y el Dr. STEVEN
Video\(\PageIndex{15}\): Deësis (Cristo con la Virgen María y Juan el Bautista), c. 1261, mosaico, recinto imperial, galería sur, Santa Sofía, Estambul
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:



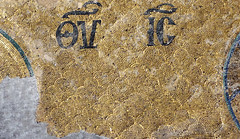

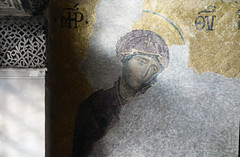





Panel Griffin Bizantino
por DR. EVAN FREEMAN y DR. ANNE MCCLANAN
Un panel con un Griffin (un león y un águila —el rey de los pájaros y el rey de los animales— combinados).
Video\(\PageIndex{16}\): Evan y Anne discuten Panel con un Griffin, 1250—1300, hecho en Grecia o los Balcanes (posiblemente), mármol, 59.7 x 52.1 x 6.5 cm (El Museo Metropolitano de Arte)
Arquitectura de la iglesia bizantina tardía
Periodos de la historia bizantina
Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843
Bizantino Medio c. 843 — 1204
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261
Bizantino tardío 1261 — 1453
Post-Bizantino después de 1453
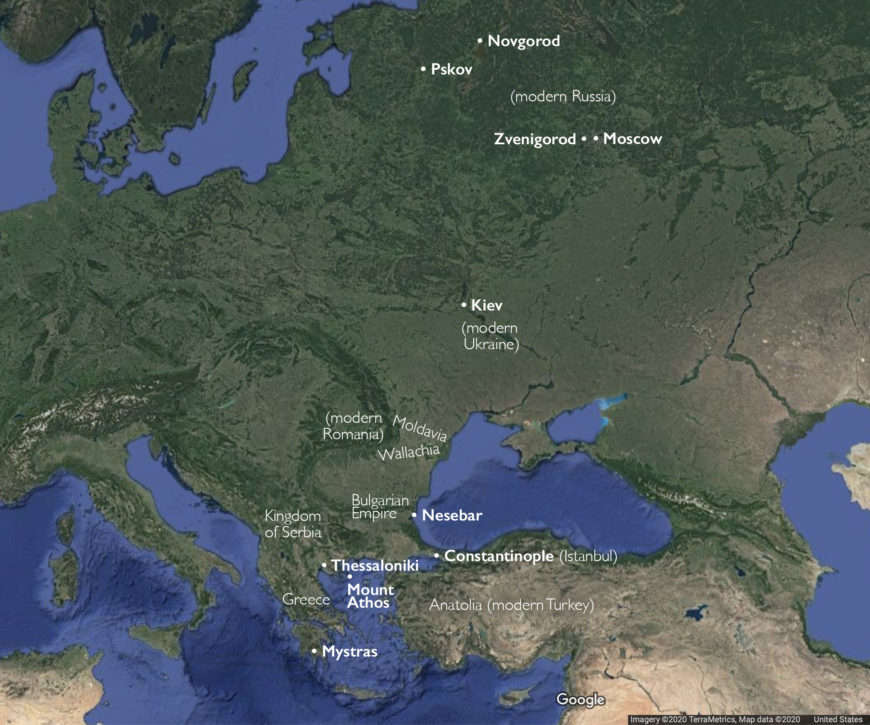
Constantinopla recuperada
En 1204, los cruzados de la Cuarta Cruzada saquearon y ocuparon la capital bizantina de Constantinopla, iniciando el período del Imperio latino (los bizantinos se refirieron a los europeos occidentales —fieles al papa de Roma— como “latinos” o “francos” durante este periodo). Pero en 1261, el Imperio de Nicea, un estado sucesor bizantino, retomó Constantinopla y coronó a Miguel VIII Paleólogo como su nuevo emperador, poniendo fin al período del Imperio latino.


El “Renacimiento paleológico” en Constantinopla
En Constantinopla, la arquitectura de la iglesia se revivió después de la reconquista de la ciudad en 1261.
La mayoría de las construcciones representan adiciones a las iglesias monásticas existentes, probablemente siguiendo el modelo de la iglesia triple en el monasterio de Pantocrator (leer más sobre el monasterio de Pantocrator).
En total, hay poco intento de integración visual. Una impresionante capilla funeraria como escenario de entierros privilegiados era una característica estándar, junto con nartéx o ambulatorios adicionales, equipados para entierros. Los complejos constructivos se distinguen por una hilera irregular de ábsides a lo largo de la fachada este, coronada por una matriz asimétrica de cúpulas. Las partes se leen individualmente, con un marcado contraste entre las formas bizantinas media y tardía.
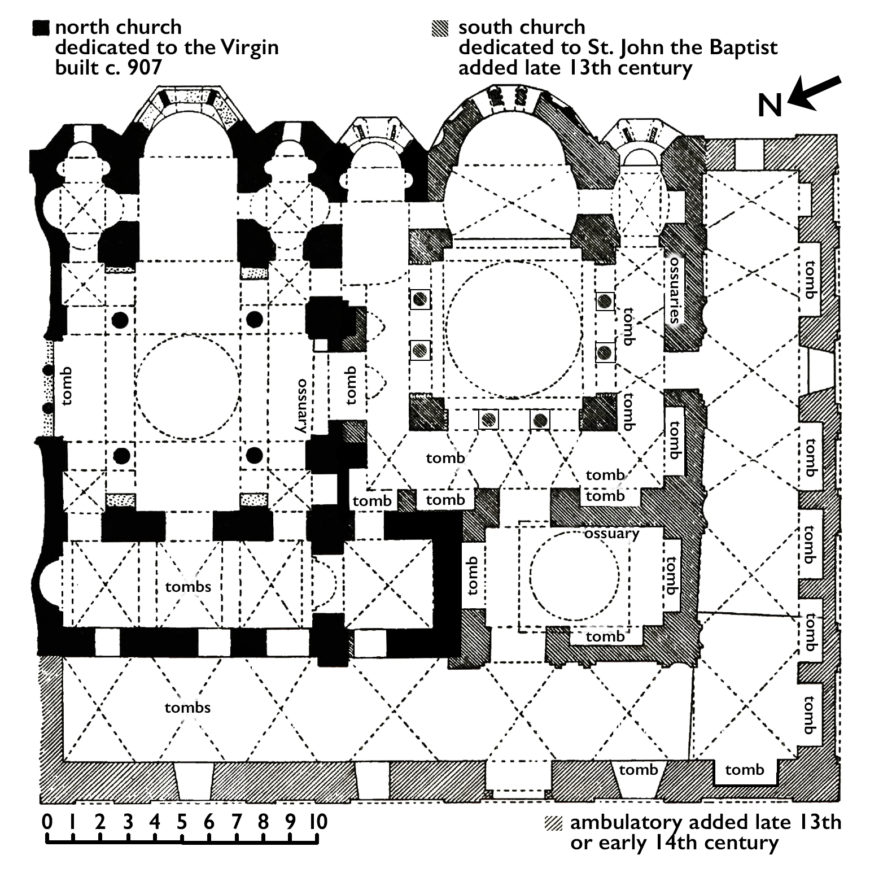
El Mone tou Libos
El complejo monástico conocido como Mone tou Libos (establecido por primera vez c. 907), para el que sobrevive el typikon, fue ampliado c. 1282-1303 por la viuda de Miguel VIII con la adición de una iglesia ambulatoria-planeada equipada con arcosolia, donde los primeros miembros de los palaiologos imperiales familia fueron enterrados.
En una segunda campaña de construcción estrechamente relacionada, se agregó un ambulatorio exterior a lo largo del sur y oeste del complejo, con numerosas tumbas de arcosolia adicionales.
Lee más sobre el tipo de iglesia de plan ambulatorio.


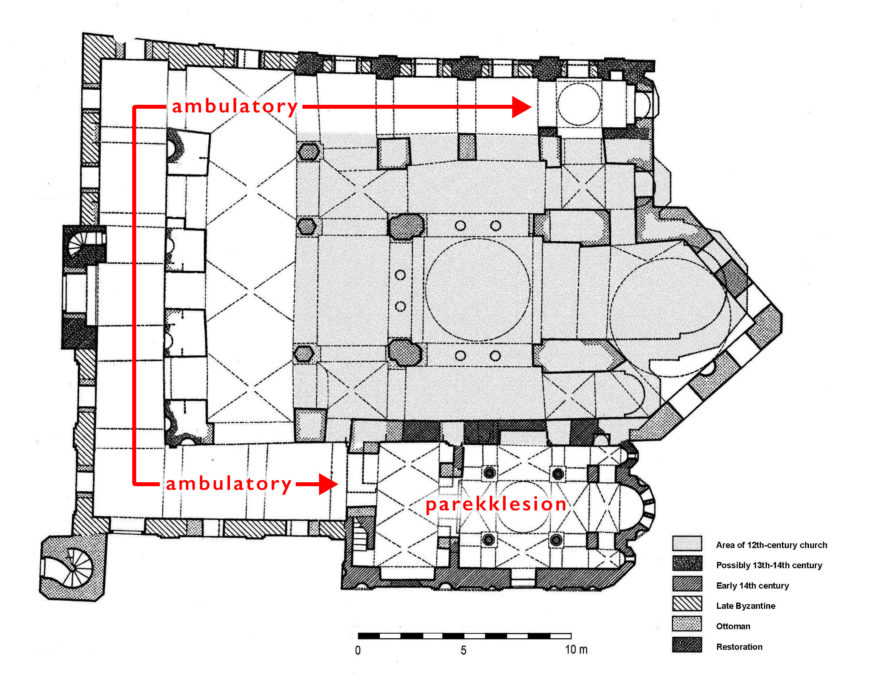
El Theotokos Pammakaristos
En el Theotokos Pammakaristos, una iglesia de planta ambulatoria del siglo XII se amplió en varias etapas, con capillas, un campanario y un ambulatorio exterior.
Lo más importante es la parekklesion sur, una diminuta pero ornamentada capilla cruz en la plaza, construida c. 1310 para albergar la tumba de Michael Glabas Tarchaniotes.
Lee más sobre el tipo de iglesia cruz en cuadrado.
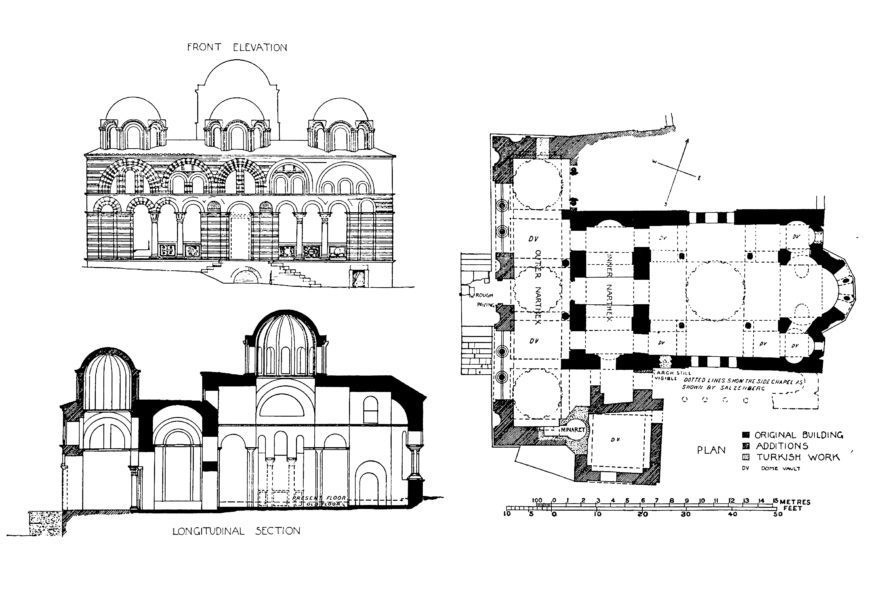
Mezquita Vefa Kilise
El edificio ahora conocido como la Mezquita Vefa Kilise también se amplió en varias fases, con la adición de un anexo de dos depósitos, un campanario y un exonartex porticado de tres cúpulas con bóvedas funerarias debajo de su piso.

El Monasterio de Chora
De los monumentos paleólogos en Constantinopla, el más importante para sobrevivir es el Monasterio de Chora, donde las adiciones representan de manera única una sola fase de construcción.


Restaurado y profusamente decorado por el estadista y erudito Teodoro Metochitas c. 1316-21, los naos del siglo XII estaban envueltos con un anexo de dos pisos al norte, dos amplios nartexes al oeste: el interior coronado por dos cúpulas, el exterior abierto por una fachada pórtico y una cúpula capilla funeraria o parekklesion al sur, con un campanario en la esquina suroeste.

En todos los complejos paleólogos, la complejidad es más importante que la monumentalidad en la expresión visual, y las nuevas porciones pueden entenderse como una respuesta a la historia, un intento de establecer una relación simbólica con el pasado. Para 1330, sin embargo, el efímero “Renacimiento paleólogo” había terminado en la capital, al menos en términos de construcción de iglesias importantes.

Tesalónica
Salónica también vio la construcción de numerosas iglesias en el período bizantino tardío.

Iglesias de plan ambulatorio
En H. Panteleimon, H. Aikaterini y H. Apostoloi, todos de finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, un núcleo atenuado de cruz en cuadrado fue envuelto por un ambulatorio en forma de pi.

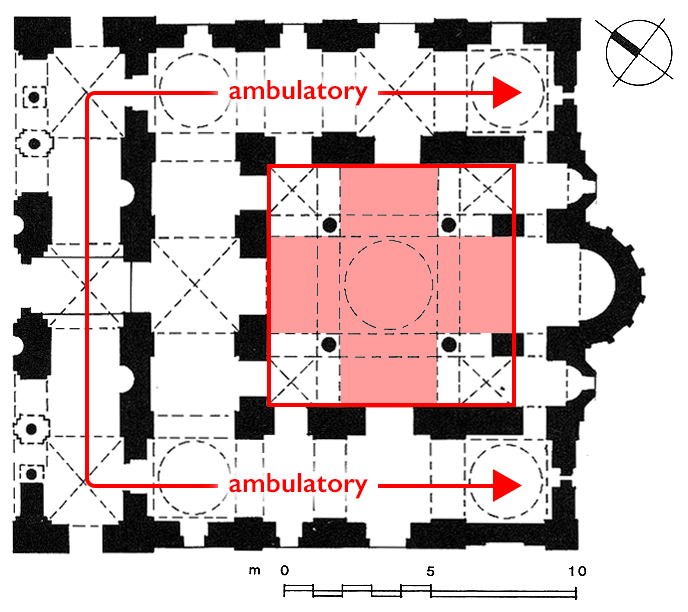
Encabezados por múltiples cúpulas y abiertos por pórticos, los espacios auxiliares incluían capillas subsidiarias.
Si bien sus homólogos en Constantinopla sirvieron claramente para los entierros, las funciones del ambulatorio en Tesalónica son menos evidentes. Varias iglesias más simples y sin bóveda sobreviven del mismo período.

Profitis Elías
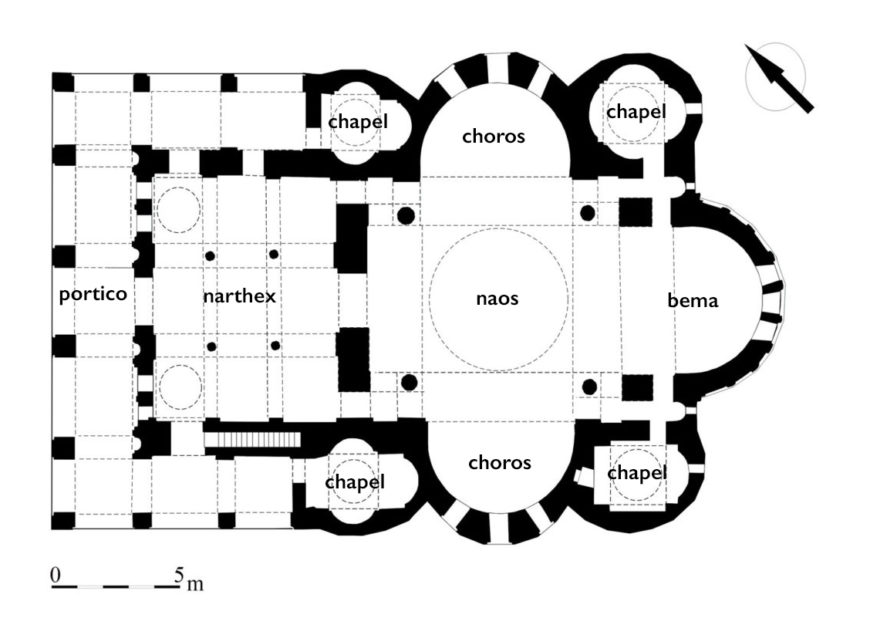
El Profitis Elías, construido c. 1360 sobre un plano atonita (con choroi y capillas subsidiarias), demuestra la vitalidad perdurable de la arquitectura en la ciudad
Mystras
Mystras (en el Peloponeso en Grecia) surgió como un importante centro político bizantino con la expulsión de los latinos a mediados del siglo XIII (tras su ocupación de la región desde la época de la Cuarta Cruzada).

Iglesia Odigitria en el Monasterio de Brontochion
Varias iglesias del llamado “tipo Mystras” (llamadas así por su ubicación en Mystras, Grecia) combinan una planta basilicana con una galería de cinco cúpulas de cruz en cuadrado, el conjunto envuelto por pórticos, un campanario y espacios subsidiarios adicionales.
La iglesia odigitria (o Aphentiko) en el monasterio de Brontochion, construida c. 1310-22, traiciona evidencia de una creación ad hoc, iniciada como una simple iglesia cruzada en la plaza.
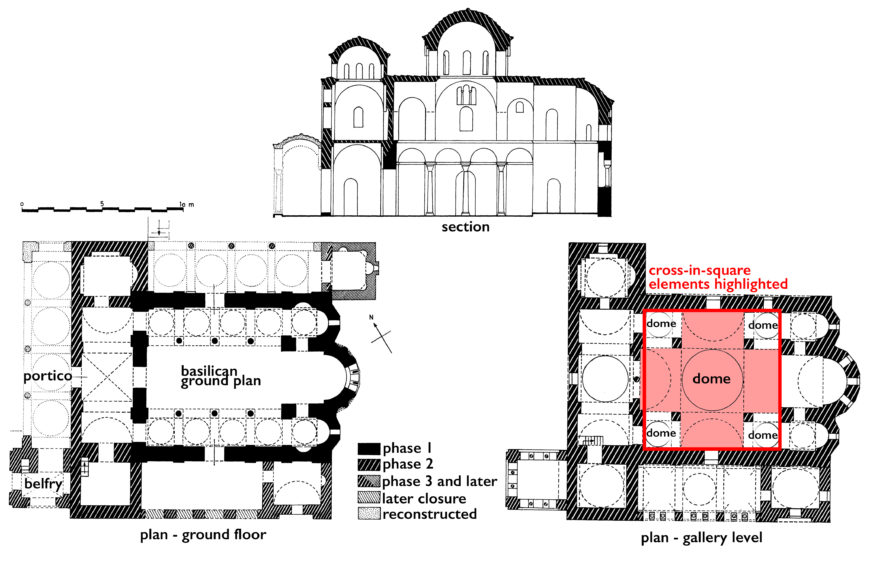
Monasterio de Pantanassa
El tipo se repite tan tarde como 1428 en la iglesia del monasterio de Pantanassa.

En este período también se construyeron iglesias de la iglesia con cúpula octogonal y de tipo cruz en cuadrado (lea más sobre iglesias con cúpula octogonal). Los detalles arquitectónicos sugieren conexiones cercanas tanto con Constantinopla como con Italia.
Bulgaria
Quizás lo más significativo en este periodo es el surgimiento de los poderes vecinos como centros creativos de la arquitectura. Bulgaria se mantuvo más cerca de Bizancio en sus desarrollos arquitectónicos.

El Pantocrator y Sv. Ivan Aliturgetos a/en Nesebar
Aunque son más robustas en cuanto a su decoración superficial, las iglesias tardías de Nesebar, por ejemplo, siguen las técnicas de construcción y la ornamentación de fachadas de Constantinopla. El pueblo costero pasaba repetidamente entre el control bizantino y búlgaro.
Las iglesias de los Pantocrator y Sv. Ivan Aliturgetos datan de mediados del siglo XIV y son los más distintivos por sus coloridos exteriores, combinando la decoración de ladrillo y piedra con discos de cerámica vidriada y rosetas.

Serbia
La Serbia medieval experimentó cierta influencia de Europa occidental desde la costa dálmata en los siglos XII y XIII (como en Sopoćani, c. 1265), pero a medida que se desarrollaron estrechos vínculos y rivalidad política con Bizancio en el siglo XIV, la arquitectura serbia generalmente siguió Desarrollos bizantinos, importando tanto ideas como albañiles.

Monasterio de Gračanica
En muchos sentidos, la iglesia del rey Milutin en Gračanica, construida antes de 1321, representa la culminación del diseño arquitectónico bizantino tardío. Integrando un naos cruz en cuadrado altamente atenuado con un ambulatorio en forma de pi, el conjunto está coronado por cinco cúpulas. Con arcadas de fachada simplificadas y una masa piramidal de formas, el edificio exhibe una claridad externa que desmiente su complejidad.
Lesnovo
Los reinados de Milutin y Stefan Dušan fueron testigos de una gran cantidad de construcción, a menudo similar a los desarrollos en el norte de Grecia. La iglesia monástica de Lesnovo (en la moderna Macedonia del Norte) construida en 1341-47, por ejemplo, es una gran iglesia de cruz cuadrada con un nártex abovedado. No parecería fuera de lugar en Tesalónica Bizantina Tardío en su escala, técnica de construcción, o estilo.

Monasterio de Ravanica
La arquitectura posterior en Serbia, notablemente la de la llamada Escuela Morava, es más pequeña y decorativa, a menudo utilizando el llamado plan atonita (con choroi y capillas subsidiarias), como en Ravanica (1370), con cinco cúpulas, o la Kalenić más pequeña y simple (después de 1407).

Rumania
Rumania representa un recién llegado a la escena. Valaquia (una región histórica en el sureste de Rumania), liberada de Hungría en 1330, quedó bajo la influencia de la arquitectura serbia, mientras que Moldavia (una región histórica en el noreste de Rumania), liberada en 1365, muestra una mayor originalidad.

Iglesias del siglo XV como la de Voronež, construida c. 1488, o Sucevița, construida c. 1485, tienen techos inclinados y pesados voladizos y una cúpula disminuida sobre un plano triconcha, las paredes completamente frescoadas en el exterior. El origen de esta arquitectura distintivamente híbrida no está claro.

Rusia
Rusia se desestabilizó en el siglo XIII por la invasión de los mongoles, con las notables excepciones de Novgorod y Pskov, donde las iglesias medievales sobreviven a partir del siglo XII en adelante.

En Nóvgorod, iglesias como la calle Salvador en la Ilyina (1374), tienen techos empinados y se construyen aproximadamente.
A medida que Rusia se recuperaba de las invasiones mongolas, Moscovy desarrolló su propia arquitectura distintiva, vista por primera vez quizás en la Catedral de la Dormición en Zvenigorod (c. 1399).
Moscú surgió como el centro más importante, y tras la caída de Constantinopla en 1453, asumió el papel de líder espiritual del mundo ortodoxo.

A finales del siglo XV, un nuevo ímpetu arquitectónico llegó de Italia, en forma de arquitectos italianos importados.
La Catedral de la Dormición en el Kremlin, construida 1475-79 bajo la dirección de Aristótele Fioravanti, combinó detalles derivados de la Catedral de Vladimir con un plano modular renacentista italiano, coronado por cinco cúpulas; se convirtió en la iglesia de la coronación.

Poco después se agregaron catedrales de la Anunciación y del Arcángel al Kremlin.
Plaza de la Catedral frente a la Catedral Arcángel (izquierda) y Catedral de la Anunciación, Moscú (derecha) (© Google)
Anatolia
Con la derrota en Manzikirt en 1071, gran parte de Anatolia pasó al control de los selyúcidas y otros beyliks turcos, pero esto no marca el fin de la arquitectura cristiana en la región.

En el siglo XIII, hay evidencia de arquitectura excavada en la roca en las comunidades cristianas de Capadocia (en Anatolia central), como por ejemplo en Tatlarin, Gülşehir y Belisırma.

A principios del siglo XIV, los otomanos emergieron como la potencia dominante en el noroeste de Anatolia, y para los años 1320-1330, los antiguos nómadas estaban construyendo activamente, y de una manera técnica y estilísticamente siguiendo las prácticas locales bizantinas, aunque los planos y las formas de bóveda pueden estar más estrechamente alineados con la arquitectura de los selyúcidas.
La Mezquita Orhan en Bursa de finales de la década de 1330 corresponde estrechamente a obras contemporáneas de la arquitectura bizantina en su construcción mixta de ladrillo y muro de piedra y sus detalles decorativos.
Muchas de las mismas características aparecen en la iglesia de la Pantobasilissa en la cercana Trilye, también de finales de la década de 1330, lo que sugiere que los mismos talleres estaban construyendo iglesias y mezquitas. En Bursa, la primera capital otomana (conquistada en 1326), se apropiaron dos iglesias bizantinas para su uso como mausolea de Osman y Orhan.
Monasterios
El monaquismo sigue los modelos bizantinos medios, como por ejemplo en Hilandar en el monte Athos, fundado por Milutin c. 1303.

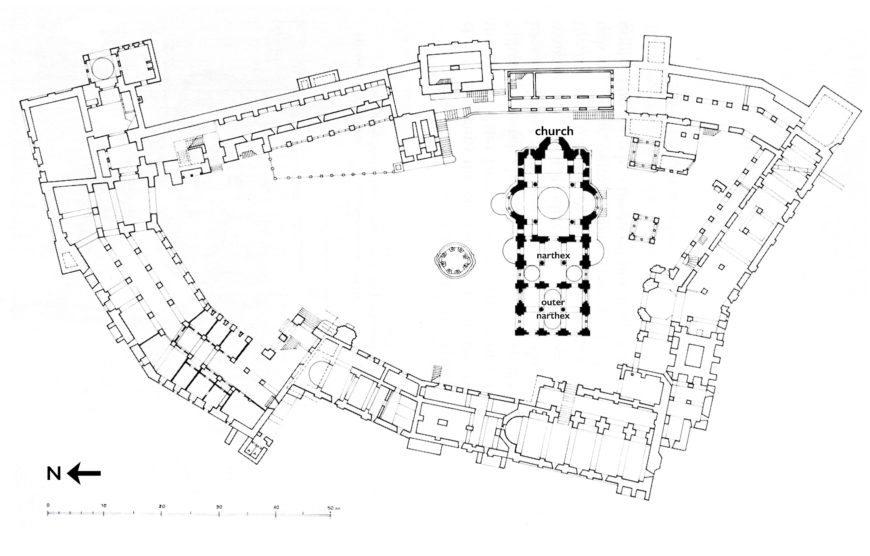

El katholikon independiente de planta atoniita incluía un gran nártex o lite de doble cúpula, posteriormente ampliado con un gran nártex exterior abovedado en la última parte del siglo. Ambos reflejan el papel creciente del narthex en el culto monástico.
Fortificado, con las celdas monásticas que recubren la pared, el monasterio tiene su refectorio colocado frente a la entrada del katholikon, con una fial o fuente de agua bendita en el patio a un lado. De igual manera aparecen monasterios planeados en todos los Balcanes.
Siguiente: leer sobre Arquitectura secular bizantina tardía y urbanismo
Recursos adicionales
Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)
Panel Griffin Bizantino
por DR. EVAN FREEMAN y DR. ANNE MCCLANAN
Un panel con un Griffin (un león y un águila —el rey de los pájaros y el rey de los animales— combinados).
Video\(\PageIndex{16}\): Evan y Anne discuten Panel con un Griffin, 1250—1300, hecho en Grecia o los Balcanes (posiblemente), mármol, 59.7 x 52.1 x 6.5 cm (El Museo Metropolitano de Arte)
Arquitectura de la iglesia bizantina tardía
Periodos de la historia bizantina
Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843
Bizantino Medio c. 843 — 1204
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261
Bizantino tardío 1261 — 1453
Post-Bizantino después de 1453
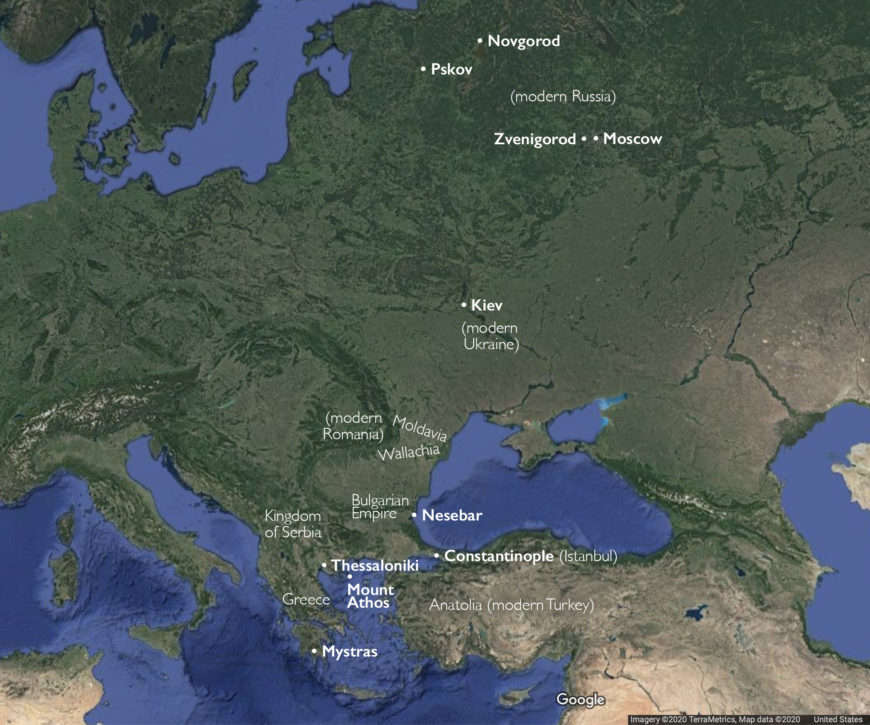
Constantinopla recuperada
En 1204, los cruzados de la Cuarta Cruzada saquearon y ocuparon la capital bizantina de Constantinopla, iniciando el período del Imperio latino (los bizantinos se refirieron a los europeos occidentales —fieles al papa de Roma— como “latinos” o “francos” durante este periodo). Pero en 1261, el Imperio de Nicea, un estado sucesor bizantino, retomó Constantinopla y coronó a Miguel VIII Paleólogo como su nuevo emperador, poniendo fin al período del Imperio latino.


El “Renacimiento paleológico” en Constantinopla
En Constantinopla, la arquitectura de la iglesia se revivió después de la reconquista de la ciudad en 1261.
La mayoría de las construcciones representan adiciones a las iglesias monásticas existentes, probablemente siguiendo el modelo de la iglesia triple en el monasterio de Pantocrator (leer más sobre el monasterio de Pantocrator).
En total, hay poco intento de integración visual. Una impresionante capilla funeraria como escenario de entierros privilegiados era una característica estándar, junto con nartéx o ambulatorios adicionales, equipados para entierros. Los complejos constructivos se distinguen por una hilera irregular de ábsides a lo largo de la fachada este, coronada por una matriz asimétrica de cúpulas. Las partes se leen individualmente, con un marcado contraste entre las formas bizantinas media y tardía.
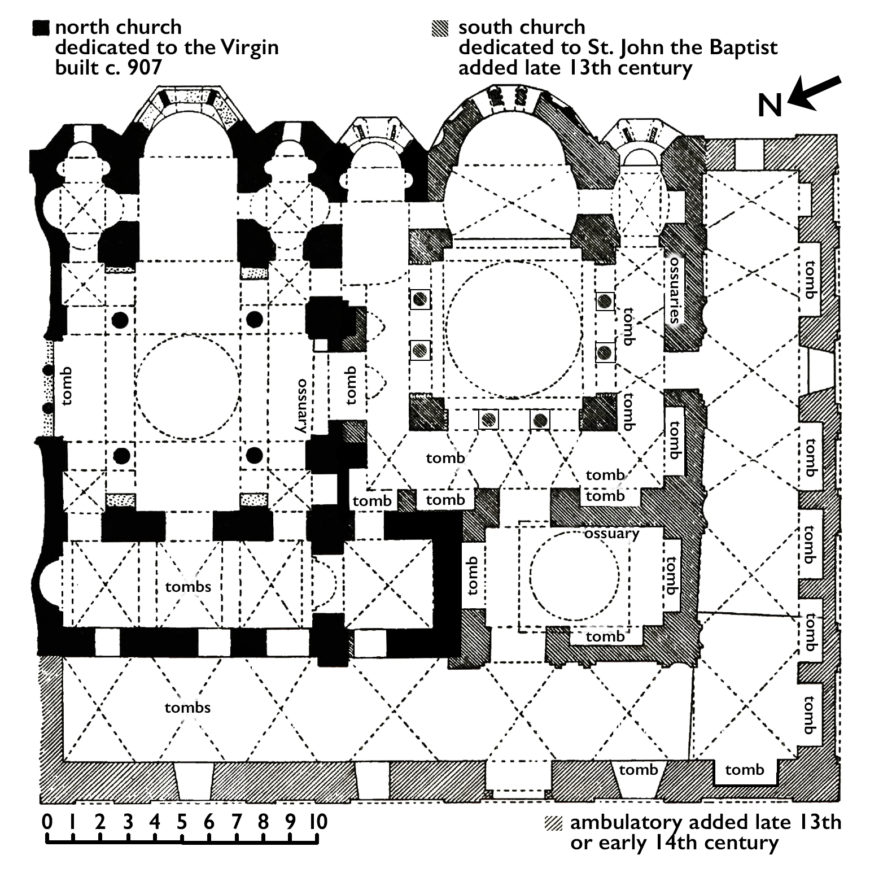
El Mone tou Libos
El complejo monástico conocido como Mone tou Libos (establecido por primera vez c. 907), para el que sobrevive el typikon, fue ampliado c. 1282-1303 por la viuda de Miguel VIII con la adición de una iglesia ambulatoria-planeada equipada con arcosolia, donde los primeros miembros de los palaiologos imperiales familia fueron enterrados.
En una segunda campaña de construcción estrechamente relacionada, se agregó un ambulatorio exterior a lo largo del sur y oeste del complejo, con numerosas tumbas de arcosolia adicionales.
Lee más sobre el tipo de iglesia de plan ambulatorio.


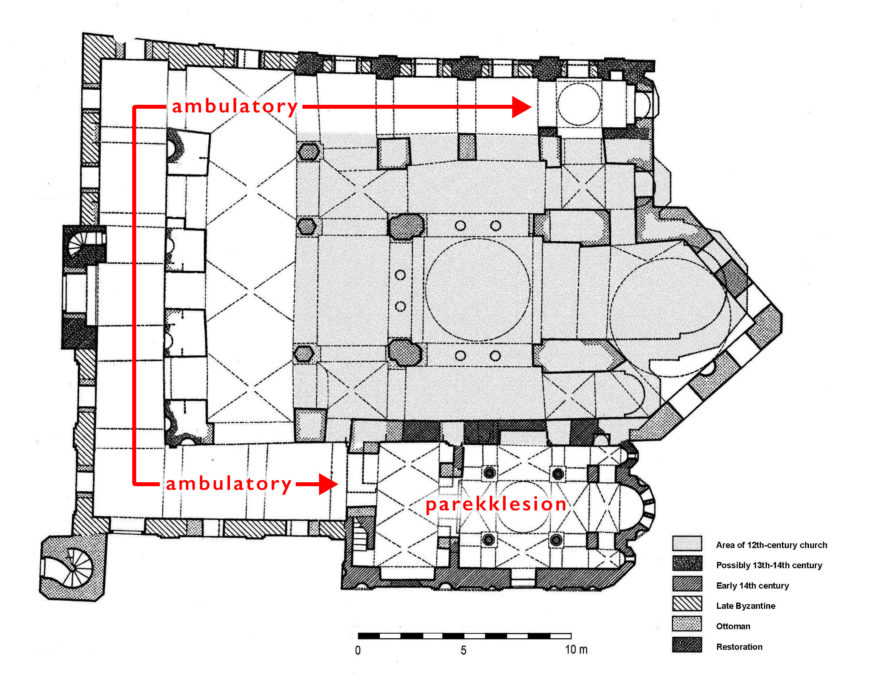
El Theotokos Pammakaristos
En el Theotokos Pammakaristos, una iglesia de planta ambulatoria del siglo XII se amplió en varias etapas, con capillas, un campanario y un ambulatorio exterior.
Lo más importante es la parekklesion sur, una diminuta pero ornamentada capilla cruz en la plaza, construida c. 1310 para albergar la tumba de Michael Glabas Tarchaniotes.
Lee más sobre el tipo de iglesia cruz en cuadrado.
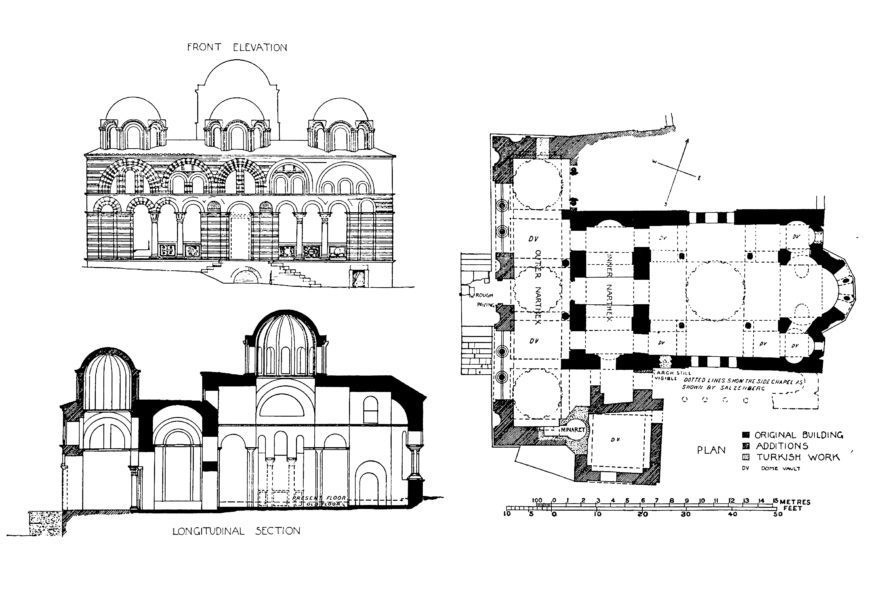
Mezquita Vefa Kilise
El edificio ahora conocido como la Mezquita Vefa Kilise también se amplió en varias fases, con la adición de un anexo de dos depósitos, un campanario y un exonartex porticado de tres cúpulas con bóvedas funerarias debajo de su piso.

El Monasterio de Chora
De los monumentos paleólogos en Constantinopla, el más importante para sobrevivir es el Monasterio de Chora, donde las adiciones representan de manera única una sola fase de construcción.


Restaurado y profusamente decorado por el estadista y erudito Teodoro Metochitas c. 1316-21, los naos del siglo XII estaban envueltos con un anexo de dos pisos al norte, dos amplios nartexes al oeste: el interior coronado por dos cúpulas, el exterior abierto por una fachada pórtico y una cúpula capilla funeraria o parekklesion al sur, con un campanario en la esquina suroeste.

En todos los complejos paleólogos, la complejidad es más importante que la monumentalidad en la expresión visual, y las nuevas porciones pueden entenderse como una respuesta a la historia, un intento de establecer una relación simbólica con el pasado. Para 1330, sin embargo, el efímero “Renacimiento paleólogo” había terminado en la capital, al menos en términos de construcción de iglesias importantes.

Tesalónica
Salónica también vio la construcción de numerosas iglesias en el período bizantino tardío.

Iglesias de plan ambulatorio
En H. Panteleimon, H. Aikaterini y H. Apostoloi, todos de finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, un núcleo atenuado de cruz en cuadrado fue envuelto por un ambulatorio en forma de pi.

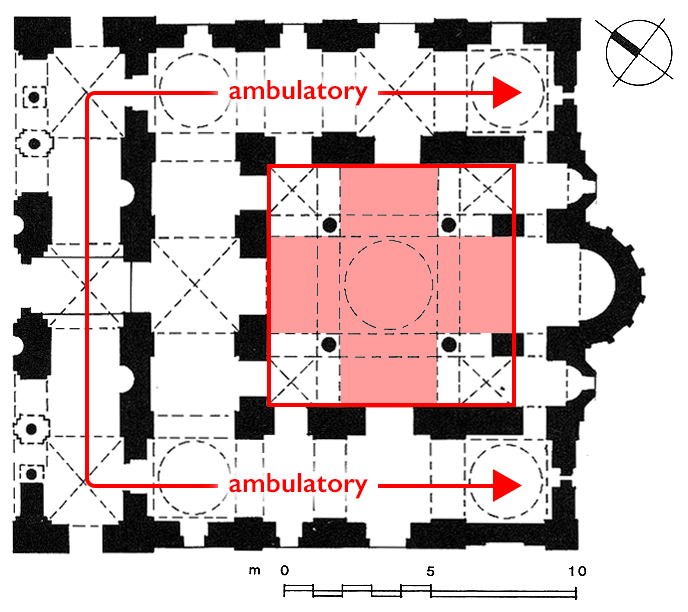
Encabezados por múltiples cúpulas y abiertos por pórticos, los espacios auxiliares incluían capillas subsidiarias.
Si bien sus homólogos en Constantinopla sirvieron claramente para los entierros, las funciones del ambulatorio en Tesalónica son menos evidentes. Varias iglesias más simples y sin bóveda sobreviven del mismo período.

Profitis Elías
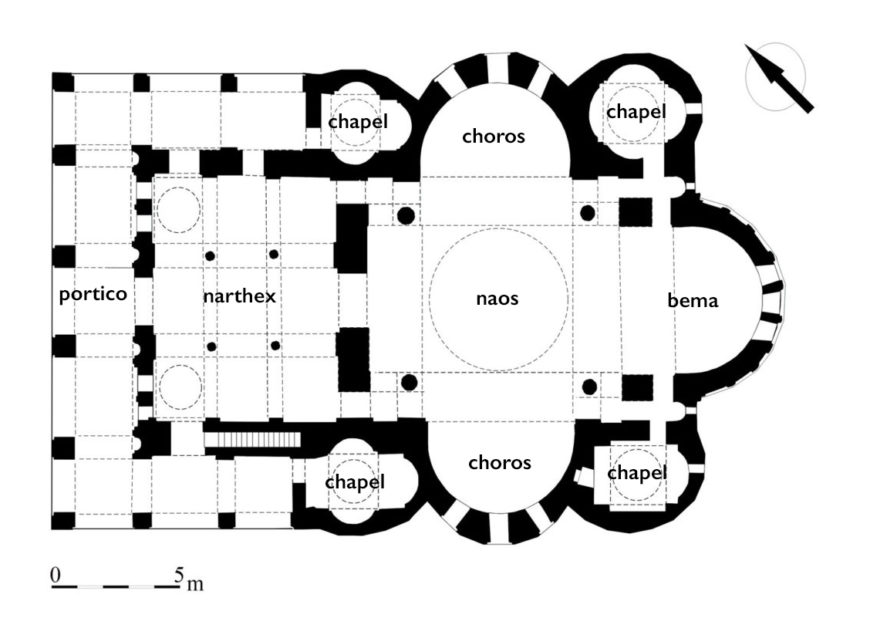
El Profitis Elías, construido c. 1360 sobre un plano atonita (con choroi y capillas subsidiarias), demuestra la vitalidad perdurable de la arquitectura en la ciudad
Mystras
Mystras (en el Peloponeso en Grecia) surgió como un importante centro político bizantino con la expulsión de los latinos a mediados del siglo XIII (tras su ocupación de la región desde la época de la Cuarta Cruzada).

Iglesia Odigitria en el Monasterio de Brontochion
Varias iglesias del llamado “tipo Mystras” (llamadas así por su ubicación en Mystras, Grecia) combinan una planta basilicana con una galería de cinco cúpulas de cruz en cuadrado, el conjunto envuelto por pórticos, un campanario y espacios subsidiarios adicionales.
La iglesia odigitria (o Aphentiko) en el monasterio de Brontochion, construida c. 1310-22, traiciona evidencia de una creación ad hoc, iniciada como una simple iglesia cruzada en la plaza.
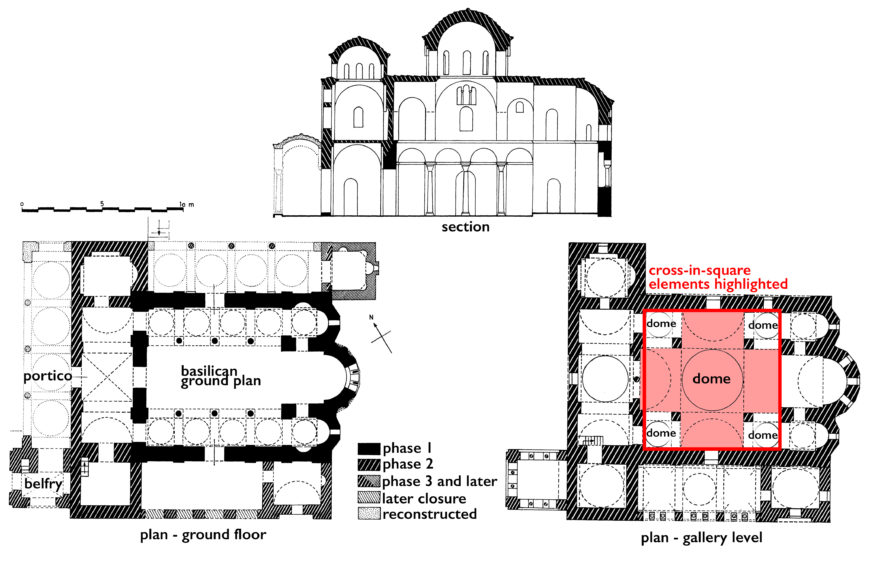
Monasterio de Pantanassa
El tipo se repite tan tarde como 1428 en la iglesia del monasterio de Pantanassa.

En este período también se construyeron iglesias de la iglesia con cúpula octogonal y de tipo cruz en cuadrado (lea más sobre iglesias con cúpula octogonal). Los detalles arquitectónicos sugieren conexiones cercanas tanto con Constantinopla como con Italia.
Bulgaria
Quizás lo más significativo en este periodo es el surgimiento de los poderes vecinos como centros creativos de la arquitectura. Bulgaria se mantuvo más cerca de Bizancio en sus desarrollos arquitectónicos.

El Pantocrator y Sv. Ivan Aliturgetos a/en Nesebar
Aunque son más robustas en cuanto a su decoración superficial, las iglesias tardías de Nesebar, por ejemplo, siguen las técnicas de construcción y la ornamentación de fachadas de Constantinopla. El pueblo costero pasaba repetidamente entre el control bizantino y búlgaro.
Las iglesias de los Pantocrator y Sv. Ivan Aliturgetos datan de mediados del siglo XIV y son los más distintivos por sus coloridos exteriores, combinando la decoración de ladrillo y piedra con discos de cerámica vidriada y rosetas.

Serbia
La Serbia medieval experimentó cierta influencia de Europa occidental desde la costa dálmata en los siglos XII y XIII (como en Sopoćani, c. 1265), pero a medida que se desarrollaron estrechos vínculos y rivalidad política con Bizancio en el siglo XIV, la arquitectura serbia generalmente siguió Desarrollos bizantinos, importando tanto ideas como albañiles.

Monasterio de Gračanica
En muchos sentidos, la iglesia del rey Milutin en Gračanica, construida antes de 1321, representa la culminación del diseño arquitectónico bizantino tardío. Integrando un naos cruz en cuadrado altamente atenuado con un ambulatorio en forma de pi, el conjunto está coronado por cinco cúpulas. Con arcadas de fachada simplificadas y una masa piramidal de formas, el edificio exhibe una claridad externa que desmiente su complejidad.
Lesnovo
Los reinados de Milutin y Stefan Dušan fueron testigos de una gran cantidad de construcción, a menudo similar a los desarrollos en el norte de Grecia. La iglesia monástica de Lesnovo (en la moderna Macedonia del Norte) construida en 1341-47, por ejemplo, es una gran iglesia de cruz cuadrada con un nártex abovedado. No parecería fuera de lugar en Tesalónica Bizantina Tardío en su escala, técnica de construcción, o estilo.

Monasterio de Ravanica
La arquitectura posterior en Serbia, notablemente la de la llamada Escuela Morava, es más pequeña y decorativa, a menudo utilizando el llamado plan atonita (con choroi y capillas subsidiarias), como en Ravanica (1370), con cinco cúpulas, o la Kalenić más pequeña y simple (después de 1407).

Rumania
Rumania representa un recién llegado a la escena. Valaquia (una región histórica en el sureste de Rumania), liberada de Hungría en 1330, quedó bajo la influencia de la arquitectura serbia, mientras que Moldavia (una región histórica en el noreste de Rumania), liberada en 1365, muestra una mayor originalidad.

Iglesias del siglo XV como la de Voronež, construida c. 1488, o Sucevița, construida c. 1485, tienen techos inclinados y pesados voladizos y una cúpula disminuida sobre un plano triconcha, las paredes completamente frescoadas en el exterior. El origen de esta arquitectura distintivamente híbrida no está claro.

Rusia
Rusia se desestabilizó en el siglo XIII por la invasión de los mongoles, con las notables excepciones de Novgorod y Pskov, donde las iglesias medievales sobreviven a partir del siglo XII en adelante.

En Nóvgorod, iglesias como la calle Salvador en la Ilyina (1374), tienen techos empinados y se construyen aproximadamente.
A medida que Rusia se recuperaba de las invasiones mongolas, Moscovy desarrolló su propia arquitectura distintiva, vista por primera vez quizás en la Catedral de la Dormición en Zvenigorod (c. 1399).
Moscú surgió como el centro más importante, y tras la caída de Constantinopla en 1453, asumió el papel de líder espiritual del mundo ortodoxo.

A finales del siglo XV, un nuevo ímpetu arquitectónico llegó de Italia, en forma de arquitectos italianos importados.
La Catedral de la Dormición en el Kremlin, construida 1475-79 bajo la dirección de Aristótele Fioravanti, combinó detalles derivados de la Catedral de Vladimir con un plano modular renacentista italiano, coronado por cinco cúpulas; se convirtió en la iglesia de la coronación.

Poco después se agregaron catedrales de la Anunciación y del Arcángel al Kremlin.
Plaza de la Catedral frente a la Catedral Arcángel (izquierda) y Catedral de la Anunciación, Moscú (derecha) (© Google)
Anatolia
Con la derrota en Manzikirt en 1071, gran parte de Anatolia pasó al control de los selyúcidas y otros beyliks turcos, pero esto no marca el fin de la arquitectura cristiana en la región.

En el siglo XIII, hay evidencia de arquitectura excavada en la roca en las comunidades cristianas de Capadocia (en Anatolia central), como por ejemplo en Tatlarin, Gülşehir y Belisırma.

A principios del siglo XIV, los otomanos emergieron como la potencia dominante en el noroeste de Anatolia, y para los años 1320-1330, los antiguos nómadas estaban construyendo activamente, y de una manera técnica y estilísticamente siguiendo las prácticas locales bizantinas, aunque los planos y las formas de bóveda pueden estar más estrechamente alineados con la arquitectura de los selyúcidas.
La Mezquita Orhan en Bursa de finales de la década de 1330 corresponde estrechamente a obras contemporáneas de la arquitectura bizantina en su construcción mixta de ladrillo y muro de piedra y sus detalles decorativos.
Muchas de las mismas características aparecen en la iglesia de la Pantobasilissa en la cercana Trilye, también de finales de la década de 1330, lo que sugiere que los mismos talleres estaban construyendo iglesias y mezquitas. En Bursa, la primera capital otomana (conquistada en 1326), se apropiaron dos iglesias bizantinas para su uso como mausolea de Osman y Orhan.
Monasterios
El monaquismo sigue los modelos bizantinos medios, como por ejemplo en Hilandar en el monte Athos, fundado por Milutin c. 1303.

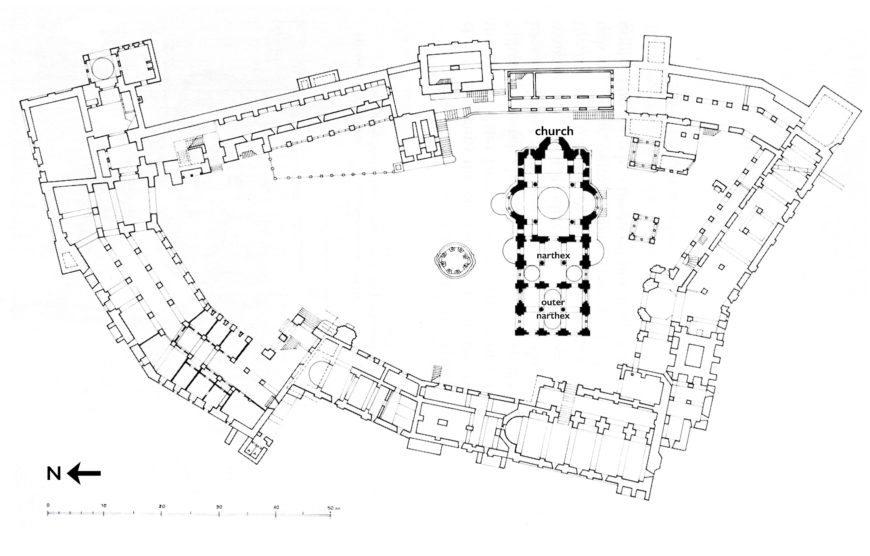

El katholikon independiente de planta atoniita incluía un gran nártex o lite de doble cúpula, posteriormente ampliado con un gran nártex exterior abovedado en la última parte del siglo. Ambos reflejan el papel creciente del narthex en el culto monástico.
Fortificado, con las celdas monásticas que recubren la pared, el monasterio tiene su refectorio colocado frente a la entrada del katholikon, con una fial o fuente de agua bendita en el patio a un lado. De igual manera aparecen monasterios planeados en todos los Balcanes.
Siguiente: leer sobre Arquitectura secular bizantina tardía y urbanismo
Recursos adicionales
Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)
Imaginando la salvación: los brillantes mosaicos y frescos bizantinos de Chorapor el Dr. Beth HARRIS y el Dr. STEVEN
Video\(\PageIndex{17}\): Iglesia de Chora (Kariye Müzesi), Estambul, renovada c. 1315 — 1321
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:














Arquitectura secular bizantina tardía y urbanismo
Periodos de la historia bizantina
Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843
Bizantino Medio c. 843 — 1204
La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261
Bizantino tardío 1261 — 1453
Post-Bizantino después de 1453

La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino
En 1204, los cruzados de la Cuarta Cruzada (europeos occidentales fieles al papa en Roma, a quien los bizantinos llamaban “latinos” o “francos”) saquearon y ocuparon la Capital Bizantina de Constantinopla. En los años que siguieron, los cruzados establecieron un “Imperio latino” que también incluía regiones antiguamente bizantinas como el Peloponeso en el sur de Grecia. En cuanto a desarrollos urbanos, el periodo de control latino incentivó alguna construcción en el Peloponeso, a la vez que tuvo un efecto adverso en Constantinopla. Para todos, la evidencia física es limitada.
Lea sobre el impacto de la Cuarta Cruzada en la arquitectura de la iglesia bizantina.

Urbanismo en Constantinopla
Después de retomar Constantinopla para los bizantinos en 1261, la refundación de la capital por el emperador Miguel VIII Palaiologos puede haber sido más simbólica que real. Incluía una columna triunfal única posicionada ante la Iglesia de los Santos Apóstoles (una de las grandes iglesias de la capital bizantina, que ya no sobrevive), coronada por un grupo de estatuas del emperador arrodillado ante San Miguel. Desde que Constantino (el fundador de Constantinopla) fue enterrado en la Iglesia de los Santos Apóstoles, la nueva columna de Miguel pudo haber representado un intento de presentarse como un “nuevo Constantino” o segundo fundador de la ciudad de Constantinopla. Desafortunadamente, la columna no sobrevive y sólo se conoce a partir de descripciones históricas.

Teodoro Metochitas, un estadista bizantino que de joven había escrito un encomio alabando la ciudad de Nicea, da un tono muy diferente en los Bizancio, una oración sobre Constantinopla. Si bien reconoce el estado de cosas disminuido, intenta darle un giro positivo: Constantinopla se renueva, de manera que se entretejen ruinas antiguas en el tejido de la ciudad para hacer valer su antigua nobleza. Si bien el mensaje pretendido es de una grandeza inmutable, las realidades de la ruina y la desolación son demasiado aparentes.
Lee sobre la reconstrucción de Theodore Metochites del Monasterio de Chora en Constantinopla.

Planeación urbana en el Peloponeso
Mystras, una nueva ciudad de la época, da una mejor imagen del planeamiento urbano.
Estratégicamente situado en una colina sobre la antigua ciudad griega de Esparta en el Peloponeso (en el sur de Grecia), Mystras se desarrolló debajo de un castillo franco, construido por ocupantes latinos en 1249 después de la Cuarta Cruzada, que los bizantinos capturaron en 1262.
El sitio escarpado con su empinada pendiente ofrecía excelentes defensas y no requirió de un anillo completo de muros.
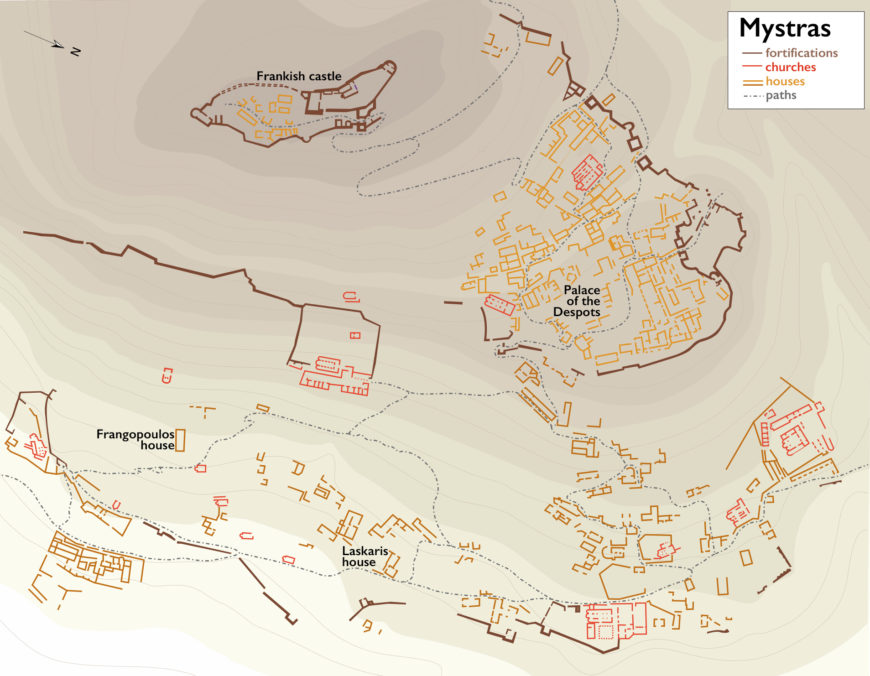
Subdivididas internamente en una ciudad alta e inferior, las calles a menudo no son más que senderos y demasiado empinadas para vehículos de ruedas; la planificación urbana estaba a merced de la topografía. En efecto, muchas áreas dentro de los muros eran demasiado empinadas para la construcción. Las casas a menudo requerían amplias subestructuras, y la única terraza considerable dentro de la ciudad fue entregada al Palacio de los Déspotas (más sobre esto a continuación). Los mercados probablemente estaban ubicados fuera de las paredes.
La situación en Geraki Bizantino tardío parece haber sido similar. Ubicada al sureste de Mystras en el Peloponese, Geraki se desarrolló debajo de otra fortaleza franca en la cima de una colina, que fue cedida a los bizantinos en 1263.

Arquitectura doméstica
Excavaciones en Pérgamo
La evidencia de la arquitectura doméstica bizantina tardía es igualmente limitada. Las excavaciones en Pérgamo proporcionan cierta sensación de desarrollo de vecindario.
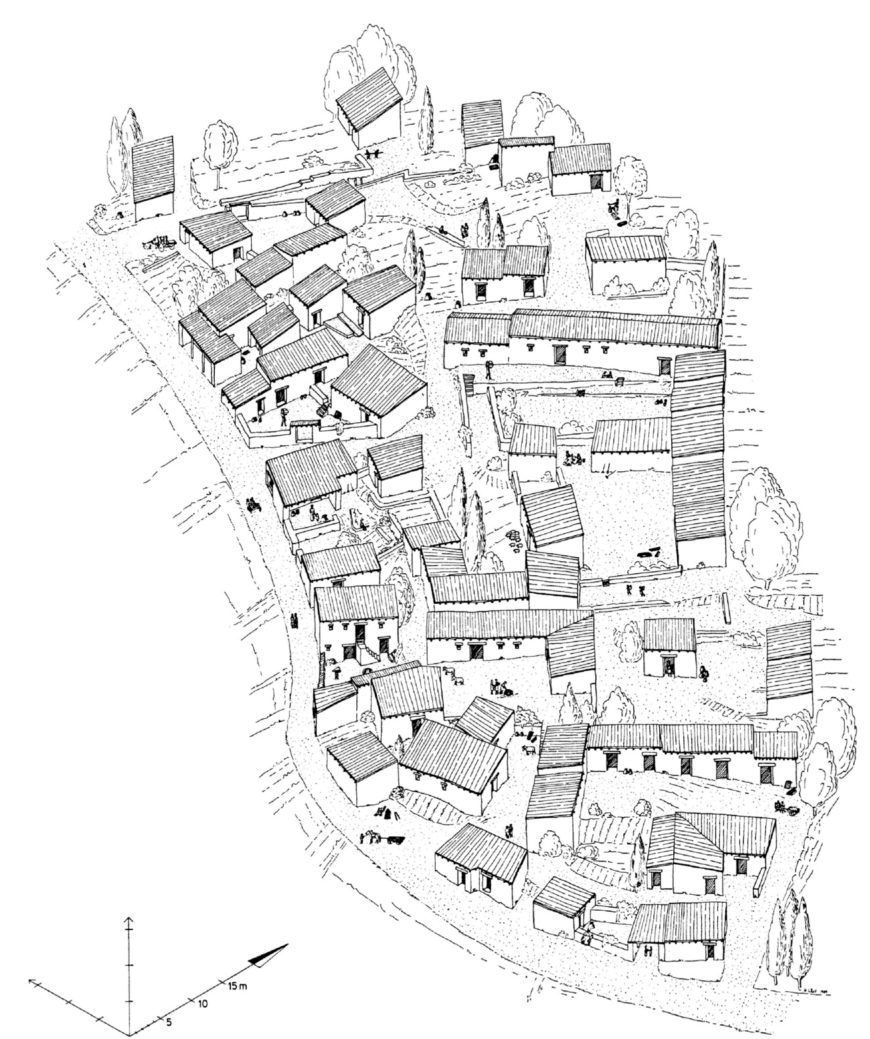
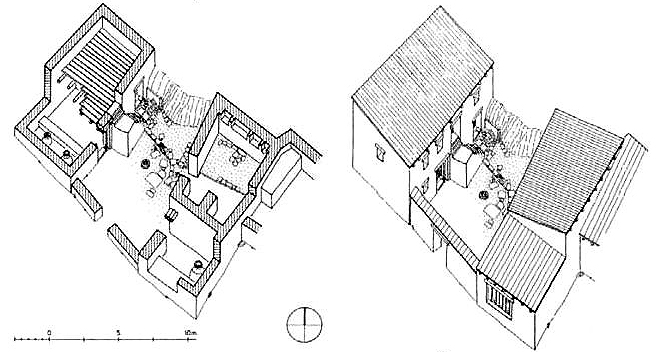
Aquí las casas constan de varias habitaciones, a menudo con un pórtico, dispuestas alrededor de un patio que desató el patrón irregular de callejones y callejones sin salida.
Se han observado formas similares de casa en otras situaciones urbanas, con el foco de la casa lejos de la calle.

Mystras
Mystras también proporciona varios buenos ejemplos, como la llamada Casa Frangopoulos y la Casa Laskaris (nombradas así por aquellos que se cree que las habitaron), ambas probablemente de principios del siglo XV. Enclavados en la empinada pendiente, ambos tenían subestructuras abovedadas de función utilitaria—cisterna, establo, almacén— para crear una plataforma nivelada para la residencia, que consistía en una habitación grande, con chimenea en la parte trasera y una terraza o balcón frente a la vista.
Torre de Apolonia
En el campo, las torres fortificadas a menudo funcionaban como residencias, como en Apolonia (cerca de Anfípolis) y en otras partes de la Grecia continental.

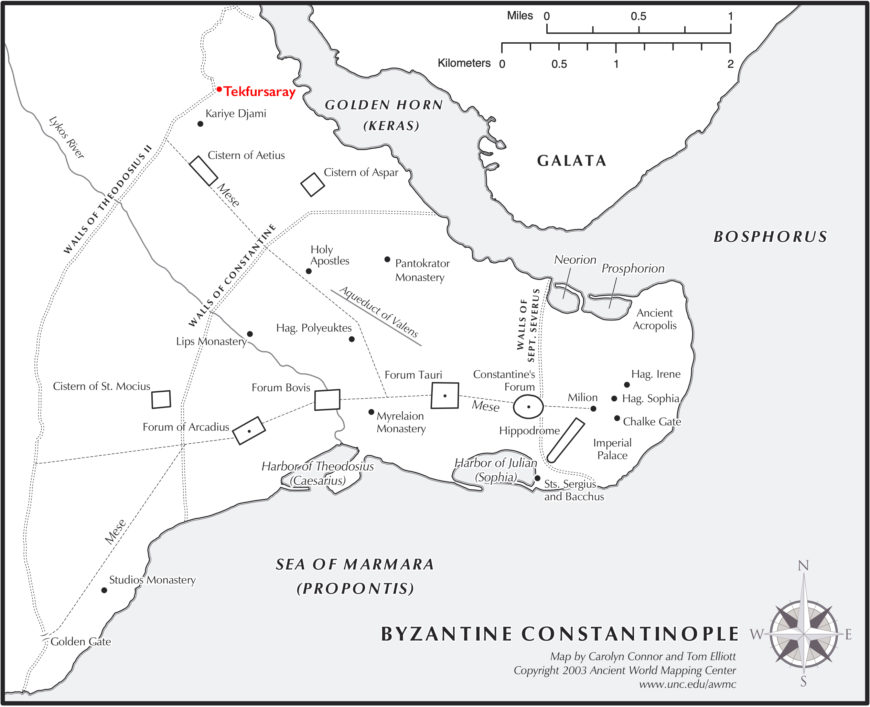
Constantinopla
En Constantinopla, nada sobrevive de la principal residencia imperial en el Palacio Blachernae, excepto el llamado Tekfursaray, que pudo haber sido un pabellón asociado a él.
Construido como un bloque de tres pisos situado entre dos líneas de la muralla del terreno, el nivel más bajo se abrió al patio por una arcada. El nivel medio aparentemente estaba subdividido en departamentos, con el nivel superior funcionando como una gran sala de audiencias, con balcón anexado y una diminuta capilla.

Se ha sugerido una asociación con palacios venecianos, pero el palacio en ruinas de Nymphaeon de c. 1225 proporciona un precedente útil.
En Mystras, el Palacio de los Déspotas creció a lo largo de los siglos XIV y XV como varias unidades contiguas pero independientes. Su última incorporación importante, el ala Palaiologos, sigue un formato de tres pisos como el del Tekfursaray, con una enorme sala de audiencias en el nivel superior, con departamentos y trasteros abajo.

Fortificaciones
Con la creciente inseguridad y fragmentación del imperio, la defensa se convirtió en una preocupación creciente en los últimos siglos del imperio.
Murallas de la ciudad
Nicea fue provista de una segunda línea de murallas en el siglo XIII, y los Laskarids construyeron una serie de fortalezas visualmente conectadas en un intento de asegurar sus territorios egeos.

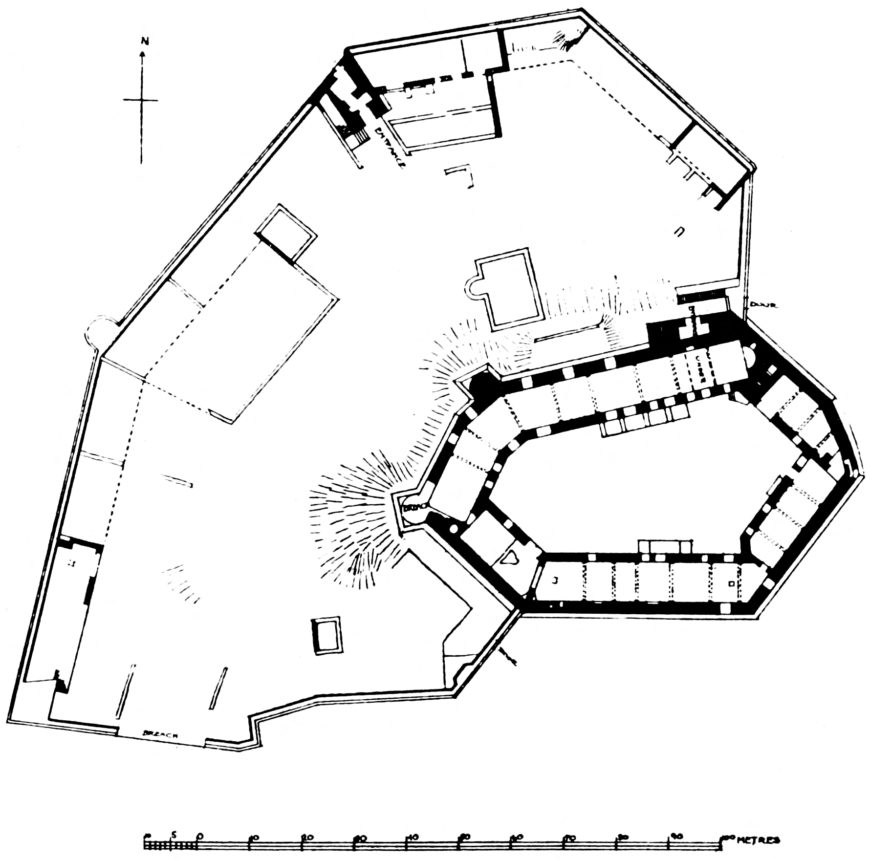
Fortalezas francas en el Peloponeso
Después de la Cuarta Cruzada, los francos también construyeron fortalezas a través del Peloponeso en un intento de asegurar el control de la región, como en Chlemoutsi y Glarentza (ahora en ruinas).
Fortalezas bizantinas
Con la reconquista de Constantinopla por los bizantinos, las fortalezas se fortalecieron y ampliaron (como en Yoros en el Bósforo) o se construyeron de nuevo para proteger a la ciudad contra el poder ascendente de los otomanos al este.


Entre las fortificaciones más pequeñas de la época, destaca el castillo de Pythion en Tracia. Construida por Juan VI Kantakouzenos c. 1331, una gran torre fortificada se expandió rápidamente con la construcción de una segunda torre y puerta de entrada, con enceintes interiores y exteriores. El plano de cuatro bahías de la torre principal, con bóvedas de ladrillo en todos los niveles, y el uso extensivo de machicolaciones de piedra (aberturas de piso a través de las cuales se podían arrojar piedras u otros materiales sobre los atacantes) marcan a Pythion como único entre las fortificaciones bizantinas y a la vanguardia de la tecnología militar en el siglo XIV.

Recursos adicionales
Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)
Icono con el triunfo de la ortodoxia
por PIPPA COUCH y RACHEL ROPE
Video\(\PageIndex{18}\): Icono con el triunfo de la ortodoxia (bizantina), c. 1400, témpera y oro sobre madera, 39 cm x 31 cm (Museo Británico, Londres)
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:
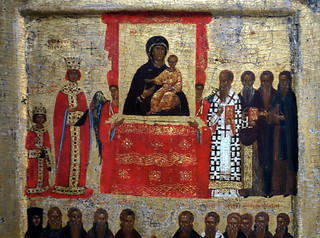


Post-Bizantino
Santa Sofía como mezquita
por la Dra. Elizabeth Macaulay-Lewis y Dr. STEVEN ZUCKER
Video\(\PageIndex{19}\): Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles (arquitectos), Santa Sofía, Estambul, 532-37
Este video se centra en Santa Sofía tras la conquista de Constantinopla por los otomanos en 1453.
Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:














Iglesia de San Nicolás, Balinesti
por DR. VLAD BEDROS
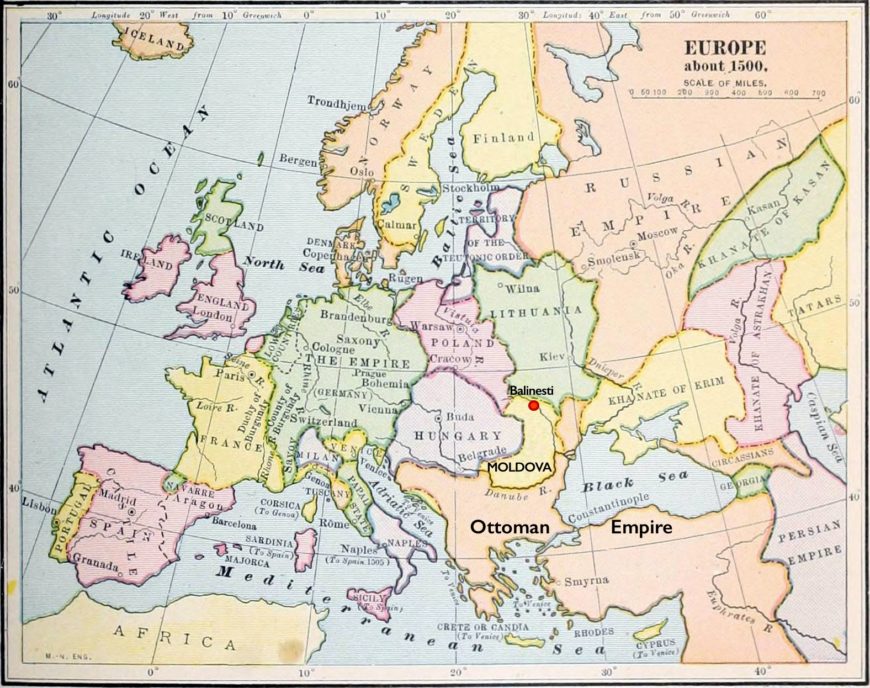
En Bălinești (parte de la región histórica de Moldavia, en la actual Rumania) se encuentra la voluminosa silueta de la capilla privada de San Nicolás.

La capilla fue construida por un ministro de alto nivel al servicio del príncipe de Moldavia —Ioan Tăutu (su título oficial era “Logothete”). Tautu también se desempeñó como diplomático en negociaciones con potencias vecinas como el Imperio Otomano y su alto prestigio se refleja en el carácter lujoso de San Nicolás.
La capilla se encuentra entre los mejores ejemplos de decoración arquitectónica moldava (elementos de piedra tallada y accesorios de cerámica vidriada policromada) y pintura litúrgica.
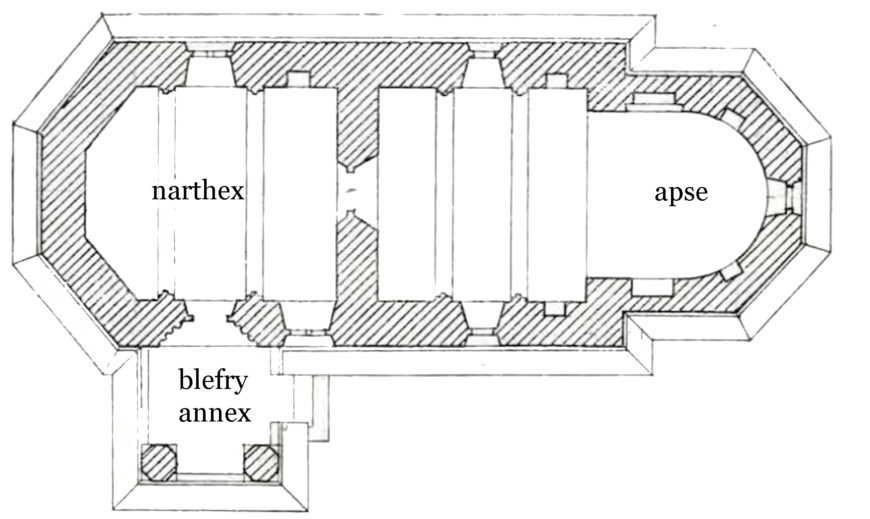
Un sello distintivo de la arquitectura híbrida local

La capilla tiene una nave con un ábside sobresaliente en forma de herradura, equilibrado por una estructura de Europa occidental, a saber, la terminación trapezoidal del narthex. En la pared sur, un pórtico coronado por un campanario marca la entrada y crea un pintoresco anexo en forma de torre.
La naturaleza híbrida de esta solución arquitectónica —que une formas de iglesia oriental (bizantina) y occidental (gótica )— se hace eco de capillas privadas similares en la región.
Los detalles de piedra tallada en las paredes de la iglesia son más reveladores de la infusión del elegante estilo gótico. Estas tallas se ven más claramente en la exquisita bóveda del porche y en su baranda, adornada con cuatrifolios.
Los detalles arquitectónicos interiores también muestran rasgos góticos, como los arcos de apoyo para las bóvedas de cañón en la nave y el narthex, que descansan sobre pilastras agrupadas. Tales transferencias del repertorio arquitectónico occidental a la tradición post-bizantina (el Imperio Bizantino cayó en manos de los otomanos en 1453) eran típicas de las prácticas de construcción locales. Por esta razón, los estudiosos calificaron la arquitectura de la Moldavia de los siglos XV y XVI como “edificios bizantinos erigidos por manos góticas”.


Otro marcador de hibridez es el uso de discos de cerámica vidriada que se muestran en filas debajo de los aleros.
El medio de cerámica vidriada se utilizó para llamar la atención sobre los contornos principales del edificio. Este uso de elementos cerámicos vidriados no era nuevo en las prácticas bizantinas tardías; se podía ver en todo el mundo bizantino, desde Constantinopla hasta los Balcanes. Pero el generoso diámetro de los discos cerámicos, la elección de colores (alternando el verde oscuro con el ocre y el marrón grisáceo), y la inclusión de la decoración figurativa (solo presente, sin embargo, durante la última década del siglo XV) son características únicas de la decoración cerámica moldava.


Los discos moldavos de cerámica vidriada representan motivos como la Sirena, la Mantícora, el León Rampante y el escudo de armas de Moldavia, con la cabeza de un auraco. Estos motivos ayudan a vincular esta práctica exclusivamente moldava con un taller gótico tardío activo en el principado moldavo a finales del siglo XV.
Frecuentemente, los exteriores fueron decorados con un programa iconográfico de pinturas murales exteriores (una elección típica para las iglesias moldavas). Tales pinturas ocultaban el exterior cuidadosamente escenificado de piedra, ladrillo y cerámica de las iglesias.

Este es el caso también de la iglesia del logothete Tăutu en Bălinești, cuyo exterior entero recibió una capa de decoración al fresco, conservada hoy solo en los lados sur del ábside, en el campanario, y en el extremo occidental del narthex.

“Gavril, monje y sacerdote, escribió esto”
En la pared occidental de la nave, a la derecha, se alza el majestuoso retrato votivo del donante (Tăutu) y su familia, introducido por el santo patrón (San Nicolás) al Cristo entronizado, reluciente con túnicas doradas y atendido por una multitud de ángeles.
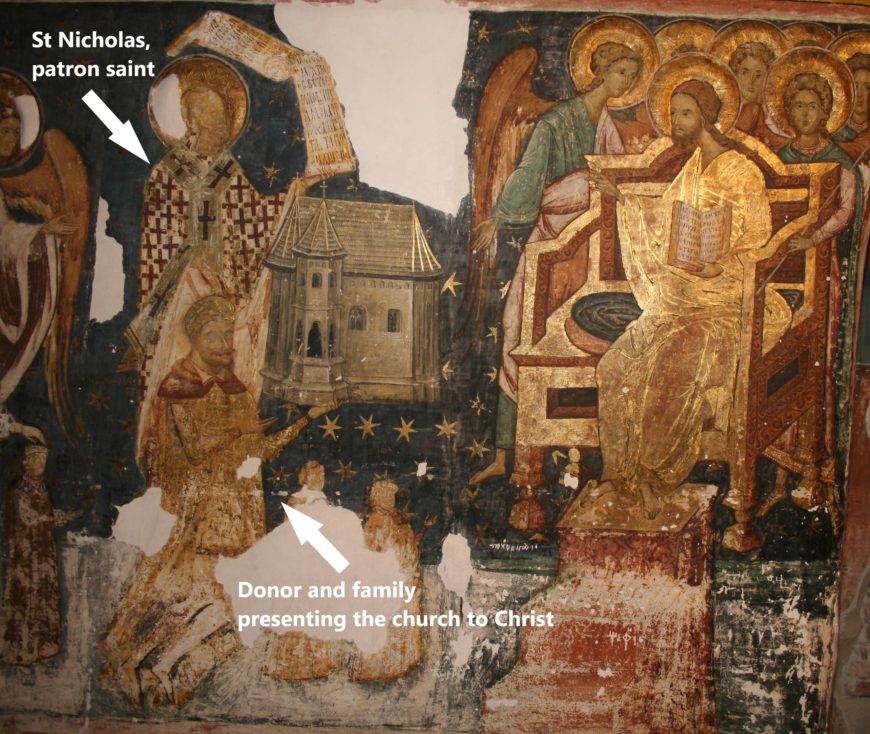
El erudito medievalista Sorin Ulea encontró una inscripción en el reposapiés pintado: писаxь гавриль рмонах (pisah' gavril' irmonah, lit. Yo, Gavril, monje y sacerdote, escribí esto). Según este estudioso, esta inscripción es la firma del maestro pintor.

Durante mucho tiempo los estudiosos se han esforzado por identificar los nombres de los pintores de la iglesia y los cambios estilísticos que engendraron Tales pintores fueron Gavril el Hieromonk y Toma de Suceava, ambos identificados por el erudito Sorin Ulea, así como el más conocido George de Trikala y Dragoş Coman de Suceava. Estos pintores fueron agentes de desarrollo artístico de la llamada “escuela moldava”. Sin embargo, los enfoques metodológicos recientes son más cautelosos con estas identificaciones; también son escépticos sobre el concepto de la idea de una “escuela nacional” como la “escuela moldava”.
La inscripción de la iglesia en Bălinești hace uso del verbo писати, pisati, es decir, escribir, inusual para la declaración de un pintor. El uso de “escribir” en lugar de “pintar” para describir la actividad del pintor puede enfatizar la naturaleza prescrita de las imágenes representadas así como su estatus “oficial”, desenfatizando el papel de la interpretación subjetiva del pintor. No obstante, colocada a los pies de Cristo, quien es representado como Juez legítimo de la Segunda Venida, esta inscripción apenas visible funciona también como una oración perpetua de salvación dirigida a Cristo por uno de los miembros del taller que pintó la capilla.

La reciente restauración de los frescos (por un equipo supervisado por el profesor Oliviu Boldura y liderado por Geanina Deciu y Cristian Deciu) sacó a la luz toda la gama de refinamiento estilístico e iconográfico de este conjunto de pinturas, que ya había sido elogiado, desde los inicios de la historiografía, como uno de los ejemplos más exquisitos de la pintura mural post-bizantina en Moldavia. Meticulosamente restauradas, las pinturas demuestran una mezcla única de tradición bizantina tardía del sudeste y una discreta huella gótica tardía.

Herencia bizantina al borde del mundo ortodoxo
En el arco que une el santuario a los naos de un solo pasillo, cuatro escenas enigmáticas crean un ciclo autónomo. Cada una representa un personaje central flanqueado por grupos simétricos, y una de las cuatro escenas presenta figuras coronadas.
Esta iconografía se identificó a través de una comparación con escenas similares de las pinturas murales contemporáneas en la iglesia del Monasterio Voroneartist, donde las inscripciones conservadas revelan que ilustran la genealogía de Cristo.
La fuente real de estas imágenes salió a la luz sólo en 1992, cuando la erudita Constanța Costea demostró que copian miniaturas de los Evangelios del zar Iván Alejandro (ahora en la Biblioteca Británica), ilustrando el primer capítulo del Evangelio según Mateo. La circulación de este manuscrito en Moldavia explica su difusión como modelo.

Costea también demostró que la influencia de este manuscrito estaba tan copiosamente presente en la iconografía de las pinturas murales que describió la dependencia de los pintores de la iglesia en él como una “tendencia libresca”. De hecho, muchas de las pinturas murales moldavas creadas en iglesias entre 1490 y 1530 ejemplificaron la transposición de miniaturas de los Libros del Evangelio al ámbito de la decoración al fresco. Esta práctica iconográfica cruzada se hace eco de la tendencia erudita del arte bizantino tardío.
Debajo del cinturón de imágenes que representan la genealogía de Cristo, el registro más inferior está dedicado a los retratos de pie de santos. La sección en el extremo oriental de la muralla sur presenta representaciones cortesanas de los santos Jorge y Demetrio, entronizados juntos en un banco. Ellos blanden sus armas, mientras George aprieta enfáticamente a un monstruo parecido a una serpiente bajo sus pies, una referencia al Salmo 90/ 91:13, “pisarás el león y la víbora”. Un ángel aparece de arriba para otorgar coronas de victoria a ambos mártires.


La iconografía de mártires entronizados y/ o de mártires pisoteando monstruos se desarrolló en el arte bizantino tardío. Apareció por primera vez en Moldavia a principios del siglo XV, introducido por un icono de doble cara en el monasterio de Neam599. El imaginario pronto se reiteró en frescos y bordados.
Una influencia similar de los modelos sudorientales se ve en la representación de los dos santos Teodoro (Teodoro el General y Teodoro el Recluta), representados como un par de figuras en oración.
Esta iconografía fue creada a finales del siglo XIII en la zona balcánica de Kastoria y Ochrid pero rara vez se encuentra fuera de ese perímetro.

Del mismo origen balcánico se encuentra un episodio peculiar del ciclo de las Pasiones, que representa a Poncio Pilato montado a caballo, asistido por otros jinetes, todos los cuales seguían el cortejo que conducía a Cristo a la crucifixión. Se muestra a Pilato portando, en su mano levantada, el pergamino que contiene el veredicto que eventualmente se colocará en la parte superior de la cruz. En un enfoque singularmente bizantino de esta narrativa bíblica, el texto está ligeramente alterado: en lugar de “El rey de los judíos”, dice: “El rey de la gloria”.
Conocida como la “Cabalgata de Pilato”, este episodio está representado en casi todas las pinturas murales moldavas, lo que proporciona más evidencia de la presencia de talleres de la zona de los Balcanes tarde-bizantinos en Moldavia desde finales del siglo XV.

A pesar de todos estos rasgos puramente bizantinos tardíos, las pinturas de Bălinești no están ligadas únicamente a la tradición del sudeste europeo. También muestran la clara influencia del estilo gótico tardío, que fue omnipresente en Europa del Norte y Occidente. Las estrellas doradas estampadas sobre fondos azules en un patrón regular, las bandas ornamentales de follaje en tonos marrón oscuro, verde y ocre, la imitación de piedras policromadas en forma de diamante, el motivo del arco iris utilizado para los medallones que rodean los retratos de la bóveda, todos estos elementos apuntan a lo elevado y cortesano estilo gótico tardío. A finales del siglo XV, este estilo seguía activo en Europa Central y Nororiental, zonas con las que Moldavia mantenía estrechos vínculos políticos y económicos.

Esta huella gótica también está presente en un nivel más profundo, alterando sutilmente los modelos bizantinos tardíos a través de la inclusión de detalles de estilo gótico. Por ejemplo, en la caracola del santuario, la Virgen entronizada se alza sobre una delicada banqueta de inspiración gótica que se curva para seguir la concavidad de la bóveda.



Además, la elegante silueta del mártir Procopius introduce un contrapposto gótico en la representación típicamente bizantina tardía de este santo.
Para otro ejemplo, el pergamino que sostiene san Nicolás en el retrato votivo gira y se dobla, haciéndose eco del gusto por los detalles caprichosos tan fuertemente presentes en el arte del gótico tardío.
Tradiciones entrecruzadas
La iglesia de San Nicolás en Bălinești personifica la fuerza de la “periferia” como agente de innovación cultural. Situadas en la frontera entre el postbizantino ortodoxo y el mundo occidental tarde-medieval, las artes del principado de Moldavia adoptaron una identidad visual híbrida, fusionando prácticas artísticas de ambas fuentes.
La investigación continuada para identificar los agentes de estas transferencias y los procesos involucrados en esta hibridación cultural arrojará más luz sobre los enredos visuales tan característicos de la producción artística moldava a finales del siglo XV y en la primera mitad del siglo XVI.
Traducción del Rumano por la Dra. Sonia Coman